La breve vida feliz de
Francis Macomber
Ernest Hemingway
(EE.UU.)
Era hora de comer y estaban sentados bajo la doble lona verde de la tienda comedor, fingiendo que no había pasado nada. —¿Queréis zumo de lima o limonada? —preguntó Macomber.
—Yo tomaré un gimlet —le dijo Robert Wilson.
—Yo también tomaré un gimlet. Necesito tomar algo —dijo la mujer de Macomber.
—Supongo que es lo mejor —coincidió Macomber—. Dígale que prepare tres gimlets.
El criado ya había comenzado a prepararlos, sacando las botellas de las bolsas de lona isotérmicas, empapadas de humedad en el viento que soplaba a través de los árboles que sombreaban las tiendas.
—¿Qué debería darles? —preguntó Macomber.
—Una libra sería más que suficiente —le dijo Wilson—. No querrá malcriarlos.
—¿El capataz lo repartirá?
Media hora antes Francis Macomber había sido triunfalmente transportado hasta su tienda, desde los límites del campamento, a hombros y brazos del cocinero, los criados, el despellejador y los porteadores. Los porteadores de armas no habían tomado parte en el desfile. Cuando los muchachos nativos lo depositaron en el suelo a la puerta de su tienda, Macomber les estrechó a todos la mano, recibió sus felicitaciones y luego entró y se sentó en la cama hasta que llegó su mujer. Cuando ella entró no le dijo nada, él salió de la tienda enseguida para lavarse la cara y las manos en la jofaina portátil que había fuera y dirigirse luego a la tienda comedor, donde se sentó en una cómoda silla de lona a la brisa y a la sombra.
—Ya ha conseguido su león —le dijo Robert Wilson—, y un león condenadamente bueno.
La señora Macomber se volvió rauda hacia Wilson. Era una mujer extremadamente guapa y bien conservada, poseía la belleza y posición social que cinco años atrás le habían permitido exigir cinco mil dólares para promocionar, con fotografías, un producto de belleza que nunca había utilizado. Llevaba once años casada con Francis Macomber.
—Era un buen león, ¿verdad? —dijo Francis Macomber. Ahora su esposa le miraba. Miraba a los dos hombres como si nunca los hubiera visto.
A uno, Wilson, el cazador profesional, sabía que no lo había visto antes de emprender el safari. Era de estatura mediana y pelo pajizo, bigotillo de pelos cortos y tiesos, la cara muy roja y unos ojos extremadamente azules con unas arruguillas blancas en las comisuras que se hacían más profundas cuando sonreía. Ahora él le sonreía, y ella apartó la mirada de su cara y la dirigió a la caída de sus hombros bajo la chaqueta holgada que llevaba, con cuatro grandes cartuchos en las presillas donde debería haber habido el bolsillo izquierdo, a sus manos grandes y morenas, a sus pantalones viejos, sus botas muy sucias, y luego volvió a su cara roja. Se fijó en que el rojo recocido de su cara quedaba delimitado por una línea blanca que señalaba la frontera de su sombrero Stetson, que ahora colgaba de uno de los colgadores del palo de la tienda.
—Bueno, por el león —dijo Robert Wilson. Volvió a sonreír a la señora Macomber, y esta, sin sonreír, miró con curiosidad a su marido.
Francis Macomber era muy alto, muy bien formado si no te importaba que tuviera los huesos tan largos, atezado, con el pelo rapado como un galeote, labios bastante finos, y se le consideraba un hombre apuesto. Llevaba la misma clase de ropas de safari que Wilson, solo que las suyas eran nuevas. Tenía treinta y cinco años, se mantenía muy en forma, era buen deportista, poseía varios récords de pesca mayor, y acababa de demostrarse a sí mismo, a la vista de todo el mundo, que era un cobarde.
—Por el león —dijo—. Nunca podré agradecerle lo que hizo. Margaret, su esposa, apartó la mirada de él y la dirigió a Wilson.
—No hablemos del león —dijo ella.
Wilson le dirigió una mirada sin sonreír y ahora fue ella quien le sonrió.
—Ha sido un día muy raro —dijo—. ¿No debería llevar el sombrero puesto aunque estemos debajo de una lona? Me lo dijo usted, por si no lo recuerda.
—Puede que me lo ponga —dijo Wilson.
—Sabe que tiene la cara muy roja, señor Wilson —le dijo ella, y volvió a sonreír.
—No lo creo —dijo ella—. Francis bebe mucho, pero la cara nunca se le pone roja.
—Hoy está roja —dijo Macomber intentando hacer un chiste.
—No —dijo Margaret—. La mía es la que está hoy roja. Pero la del señor Wilson lo está siempre.
—Debe de ser una cuestión racial —dijo Wilson—. Y digo yo, ¿qué les parece si dejamos de hablar de mi belleza?
—Pero si acabo de empezar.
—Pues vamos a dejarlo —dijo Wilson.
—La conversación va a ser difícil —dijo Margaret.
—No seas tonta, Margot —dijo su marido.
—De difícil nada —dijo Wilson—. Ha conseguido un león magnífico.
Margot los miró a los dos, y ambos se dieron cuenta de que estaba a punto de llorar. Wilson hacía ya rato que se lo veía venir, y le aterraba. Pero Macomber ya había superado ese terror.
—Ojalá no hubiera ocurrido. Oh, ojalá no hubiera ocurrido —dijo ella, y se dirigió a su tienda. No emitió ningún sonido, pero los dos vieron que le temblaban los hombros bajo la camisa de color rosa, resistente al sol.
—Las mujeres se disgustan —le dijo Wilson al hombre alto—. En realidad no ha sido nada. Los nervios demasiado tensos, y una cosa y otra...
—No —dijo Macomber—. Supongo que ahora llevaré esa cruz el resto de mi vida.
—Tonterías. Tomemos una copa de este matagigantes —dijo Wilson—. Olvídelo todo. No ha sido nada.
—Lo intentaremos —dijo Macomber—. De todos modos, nunca olvidaré lo que hizo por mí.
—Nada —dijo Wilson—. Tonterías.
De modo que se quedaron sentados a la sombra. Habían instalado el campamento bajo unas acacias de ancha copa, y detrás de ellos había un precipicio salpicado de rocas, delante una extensión de hierba que iba hasta la orilla de un arroyo lleno de rocas, y más allá un bosque. Tomaron sus bebidas de lima, enfriadas al punto, y evitaron mirarse a los ojos mientras los criados preparaban la mesa para comer. Wilson se dio cuenta de que todos los criados ya estaban al corriente, y cuando vio al criado personal de Macomber mirando a su amo lleno de curiosidad mientras ponía los platos en la mesa le espetó unas palabras en swahili. El chico apartó la mirada. Estaba pálido.
—¿Qué le estaba diciendo? —preguntó Macomber.
—Nada. Le he dicho que se espabilara o me encargaría de que le dieran quince de los buenos.
—Es ilegal —dijo Wilson—. Se supone que debemos multarlos.
—Oh, sí. Si decidieran quejarse armarían un follón de mil demonios. Pero no se quejan. Lo prefieran a las multas.
—¡Qué raro! —dijo Macomber.
—No, la verdad es que no es raro —dijo Wilson—. Usted, ¿qué preferiría, perder el sueldo o que le dieran unos buenos azotes?
Pero enseguida se avergonzó de haberle hecho aquella pregunta, y antes de que Macomber pudiera contestar añadió:
—A todos nos dan una paliza todos los días, sabe, de uno u otro modo.
Eso tampoco lo arregló. Dios mío, se dijo. Qué diplomático
—Sí, a todos nos dan una paliza —dijo Macomber, todavía sin mirarle—. Siento muchísimo lo del león. No tiene por qué salir de aquí, ¿verdad? Quiero decir que nadie tiene por qué enterarse, ¿no cree?
—¿Quiere decir si lo contaré en el Mathaiga Club? —Ahora Wilson lo miraba fríamente. No se esperaba eso. Así que además de un maldito cobarde es un maldito cabrón, se dijo. Me caía bastante bien hasta hoy. Pero con los americanos nunca se sabe.
—No —dijo Wilson—. Soy un cazador profesional. Nunca hablamos de nuestros clientes. Puede estar tranquilo por lo que a eso respecta. Además, se supone que es de mal tono pedirnos que no hablemos.
Acababa de decidir que lo mip fácil sería romper cualquier asomo de amistad. Comería solo, y durante las comidas podría leer. Todos comerían solos. Durante el safari mantendría con ellos esa relación más formal —¿cómo lo llamaban los franceses?, distinguida consideración— y sería muchísimo más fácil que tener que pasar por toda esa basura emocional. Le insultaría y romperían limpiamente su amistad. Luego podría leer algún libro a la hora de comer y seguiría bebiéndose el whisky de los Macomber. Esa era la frase adecuada para cuando un safari iba mal. Te topabas con otro cazador y le preguntabas: «¿Cómo va todo?», y él te contestaba: «Oh, todavía sigo bebiéndome su whisky», y sabías que todo se había ido al garete.
—Lo siento —dijo Macomber, y lo miró con esa cara de americano que seguiría siendo adolescente hasta que alcanzara la mediana edad, y Wilson observó su pelo cortado a cepillo, su mirada apenas furtiva, la hermosa nariz, sus finos labios y la apuesta barbilla—. Siento mucho no haberme dado cuenta. Hay muchas cosas que ignoro.
Qué podía hacer, pues, se dijo Wilson. Estaba a punto de acabar con aquella relación de una manera rápida y limpia, y el miserable se ponía a disculparse después de haberlo insultado.
—No se preocupe por lo que yo pueda decir —replicó Wil
son—. Tengo que ganarme la vida. Ya sabe que en África ninguna mujer falla cuando dispara a su león y ningún hombre blanco sale nunca por piernas.
—Pues yo salí corriendo como un conejo —dijo Macomber. Bueno, qué demonios había que hacer con un hombre que hablaba así, se preguntó Wilson.
Wilson miró a Macomber con sus ojos azules y apagados de quien sabe manejar una ametralladora y el otro le devolvió la sonrisa. Tenía una agradable sonrisa si no te fijabas en cómo lo delataban los ojos cuando estaba ofendido.
—A lo mejor puedo arreglarlo cuando cacemos búfalos —dijo Macomber—. Cazaremos búfalos, ¿verdad?
—Por la mañana, si quiere —le dijo Wilson. Tal vez se había equivocado. Desde luego, así era como había que tomárselo. Desde luego, no se sabía nunca con estos americanos. Ahora ya volvía a estar del lado de Macomber. Si conseguía olvidarse de esa mañana. Pero claro, no podía. Aquella había sido una mala mañana con ganas.
—Aquí viene la memsahib —dijo. Volvía de su tienda, parecía haberse refrescado y se la veía alegre y encantadora. Su cara era un óvalo perfecto, tan perfecto que esperabas que fuera estúpida. Pero no lo era, se dijo Wilson, no, no era estúpida.
—¿Cómo está el guapo señor Wilson de cara roja? ¿Te encuentras mejor, Francis, tesoro?
—Oh, mucho mejor —dijo Francis.
—Ya no quiero pensar más en eso —dijo Margaret, sentándose a la mesa—. ¿Qué más da que Francis sea bueno o no matando leones? No es su oficio. Es el oficio del señor Wilson. El señor Wilson impresiona bastante matando cualquier cosa. Usted mata cualquier cosa, ¿verdad?
—Oh, lo que sea —dijo Wilson—. Sencillamente, lo que sea. —Son las más duras del mundo; las más duras, las más crueles, las más depredadoras y las más atractivas, y sus hombres se han ablandado o se han quedado con los nervios destrozados mientras ellas se endurecían. ¿O es que solo escogen a los hombres que pueden manejar? Aunque a la edad en que se casan eso no pueden saberlo, se dijo Wilson. Dio gracias por haber aprobado ya la asignatura de las mujeres americanas, porque aquella era muy atractiva.
—Iremos a cazar búfalos por la mañana —le dijo a Margaret.
—Oh, sí, iré. ¿Puedo, Francis?
—¿Por qué no te quedas en el campamento?
—Por nada del mundo —dijo ella—. No me perdería algo como lo de hoy por nada del mundo.
Cuando Margaret se fue a llorar, estaba pensando Wilson, parecía una mujer estupenda de verdad. Parecía comprender, darse cuenta de las cosas, que se apenaba por él y por ella y que sabía cuál era realmente la situación. Está fuera veinte minutos y ahora vuelve recubierta de esa crueldad femenina americana. No hay quien pueda con ellas. Desde luego, no hay quien pueda con ellas
—Mañana montaremos otro numerito para ti —dijo Francis Macomber.
—Usted no viene —dijo Wilson.
—Está usted muy equivocado —le contestó ella—. Y tengo muchísimas ganas de verle actuar de nuevo. Esta mañana ha estado fabuloso, si es que es fabuloso volarle la cabeza a un animal.
—Aquí está la comida —dijo Wilson—. Está contenta, ¿verdad?
—¿Por qué no? No he venido aquí a bostezar.
—Bueno, no ha sido aburrido —dijo Wilson. Desde donde estaba podía ver las rocas del río y la orilla elevada del otro lado, con los árboles, y se acordó de lo ocurrido por la mañana.
—Oh, no —dijo ella—. Ha sido encantador. Y mañana. No sabe lo impaciente que estoy por salir mañana.
—Lo que le ofrece es alce africano —dijo Wilson.
—Son aquellos animales que parecen vacas y saltan como liebres, ¿verdad?
—Supongo que es una manera de describirlos —dijo Wilson. —La carne es muy buena —dijo Macomber.
—¿Lo has matado tú? —preguntó Margaret.
—No son peligrosos, ¿verdad?
—Solo si te caen encima —dijo Wilson.
—¿Por qué no dejas de joder, Margot? —dijo Macomber, cortando el bistec de alce africano y colocando un poco de puré de patata, salsa y zanahoria en el tenedor vuelto del revés que atravesaba el trozo de carne.
—Supongo que podré —dijo ella—, ya que lo has expresado tan finamente.
—Esta noche brindaremos con champán por el león —dijo Wilson—. A mediodía hace demasiado calor.
—Oh, el león —dijo Margot—. ¡Se me había olvidado el león!
Así que, se dijo Robert Wilson, lo que pasa es que ella le está tomando el pelo, ¿no? ¿O quizá es la manera que tiene de montar el numerito? ¿Cómo ha de comportarse una mujer cuando descubre que su marido es un maldito cobarde? Es condenadamente cruel, pero todas son crueles. Son las que mandan, desde luego, y para mandar a veces hay que ser cruel. Sin embargo, ya estoy hasta las narices de su maldito terrorismo.
—Tome un poco más de alce —le dijo a Margaret cortésmente.
Al caer la tarde Wilson y Macomber salieron en el vehículo con el conductor nativo y dos porteadores de armas. La señora Macomber se quedó en el campamento. Hacía demasiado calor para salir, dijo, ya los acompañaría por la mañana temprano. Cuando se alejaban, Wilson la vio de pie debajo del gran árbol, y le pareció más guapa que hermosa, con su cansa caqui levemente rosada, el pelo negro echado para atrás y recogido en una trenza en la nuca, su cutis tan lozano, se dijo, como si estuviera en Inglaterra. Los saludó con la mano cuando el coche se alejó a través de la llanura pantanosa de altas hierbas y giró para cruzar entre los árboles y adentrarse en las pequeñas colinas cubiertas de sabana.
En la sabana encontraron un rebaño de impalas, y salieron del coche y acecharon un viejo macho de cuernos largos y de gran envergadura, y Macomber lo mató con un meritorio disparo que derribó al animal a unos doscientos metros de distancia y puso al rebaño en desenfrenada huida, los animales saltando y encaramándose en las grupas de los que iban delante, con unos saltos en los que estiraban las largas piernas de una manera tan increíble que parecía que flotaran, como en los saltos que a veces se dan en sueños.
—Ha sido un buen disparo —dijo Wilson—. Son un objetivo pequeño.
—¿La cabeza vale la pena? —preguntó Macomber.
—Es excelente —le dijo Wilson—. Si dispara así no tendrá ningún problema.
—¿Cree que mañana encontraremos algún búfalo?
—Es muy posible. Salen a pacer a primera hora de la mañana, y con suerte podemos pillarlos en campo abierto.
—Me gustaría poder borrar lo del león —dijo Macomber—. No es muy agradable que tu esposa te vea hacer algo así.
Yo hubiera dicho que era aún más desagradable hacerlo, se dijo Wilson, con esposa o sin esposa, o hablar de ello tras haberlo hecho. Pero lo que dijo fue:
—Yo no pensaría más en eso. Cualquiera puede asustarse al ver un león por primera vez. Asunto concluido.
Pero aquella noche, después de la cena y un whisky con soda junto al fuego antes de irse a la cama, mientras Francis Macomber estaba echado en la cama y escuchaba los ruidos de la noche, no todo había concluido. Ni había concluido ni estaba empezando. Estaba ahí exactamente como había ocurrido, con algunas partes indeleblemente subrayadas, y él se sentía triste y avergonzado. Pero más que vergüenza sentía un miedo frío y hueco en su interior. El miedo seguía allí como un hueco frío y viscoso, y en el lugar que antes ocupaba su seguridad en sí mismo se abría un vacío, y eso le provocaba náuseas. Y ahora seguía con él.
Había comenzado la noche antes, cuando se despertó y oyó el león rugiendo en algún lugar inconcreto, río arriba. Era un sonido grave, rematado por una especie de gruñido mezclado con tos que parecía proceder de delante de su tienda, y cuando Francis Macomber se despertó en plena noche para oírlo tuvo miedo. Oía a su esposa respirando plácidamente, dormida. No había nadie a quien poder decirle que tenía miedo, con quien compartir el miedo, y echado, solo, ignoraba ese proverbio somalí que dice que un hombre valiente siempre le tiene miedo a un león tres veces; la primera vez que ve su rastro, la primera vez que lo oye rugir y la primera vez que se enfrenta a él. Por la mañana, mientras desayunaba a la luz de un farol en la tienda comedor, antes de que el sol saliera, el león volvió a rugir y Francis pensó que estaba en los limites del campamento.
—Parece un viejo —dijo Robert Wilson, levantando la mirada de sus arenques ahumados y su café—. Escuche cómo tose.
—Más o menos a un kilómetro y medio río arriba.
—¿Llega tan lejos su rugido? Se oye como si estuviera en el campamento.
—Se le puede oír desde muy lejías —dijo Robert Wilson—. Es curioso lo lejos que puede llegar. Esperemos que sea un gato que valga la pena cazar. Los criados dijeron que había uno muy grande por aquí.
—Si le disparo, ¿dónde debo apuntar para detenerle? —preguntó Macomber.
—Entre los hombros —dijo Wilson—. En el cuello si cree que podrá darle. Busque el hueso. Derríbelo.
—Espero darle en el lugar adecuado —dijo Macomber.
—Usted dispara muy bien —le dijo Wilson—. Tómese su tiempo. Asegure el tiro. El primero es el que cuenta.
—¿A qué distancia estará?
—No se sabe. En eso el león también dice la suya. No dispare hasta que esté lo bastante cerca para asegurar el tiro.
—¿A menos de cien metros? —preguntó Macomber. Wilson lo miró rápidamente.
—Cien metros está bien. Puede que tenga que ser un poco menos. No se arriesgue a disparar a más distancia. Cien metros es una distancia razonable. A esa distancia le dará siempre que quiera. Ahí viene la memsahib.
—Buenos días —dijo Margaret—. ¿Vamos a ir a por el león? —En cuanto acabe de desayunar —dijo Wilson—. ¿Cómo se siente? —De maravilla —dijo ella—. Estoy muy emocionada.
—Iré a supervisar que todo esté a punto. —Wilson se marchó. Cuando se iba, el león volvió a rugir.
—Viejo gruñón —dijo Wilson—. Te haremos callar.
—¿Qué pasa, Francis? —le preguntó su mujer.
—Sí, algo te pasa —dijo ella—. ¿Por qué estás tan alterado? —No me pasa nada —dijo él.
—Dímelo —dijo ella mirándolo—. ¿No te encuentras bien? —Son esos condenados rugidos —dijo—. Lleva así toda la noche, ¿sabes?
—¿Por qué no me has despertado? —dijo ella—. Me habría encantado oírlo.
—Tengo que matar a ese maldito animal —dijo Macomber, abatido.
—Bueno, para eso estás aquí, ¿no?
—Sí. Pero estoy nervioso. Oír esos rugidos me pone los nervios de punta.
—Bueno, pues como dijo Wilson, mátalo y acaba con esos rugidos.
—Sí, cariño —dijo Francis Macomber—. Es fácil de decir, ¿verdad?
—No tendrás miedo, ¿verdad?
—Claro que no. Pero estoy nervioso después de oírlo rugir toda la noche.
—Dispararás de maravilla y lo matarás —dijo ella—. Sé que lo harás. Estoy terriblemente ansiosa por verlo.
—Acaba tu desayuno y nos pondremos en marcha.
—Aún no es de día —dijo ella—. Es una hora ridícula. Justo en ese momento el león rugió con un gemido cavernoso, repentinamente gutural, una vibración ascendente que pareció sacudir el aire y acabó en un suspiro y en un gruñido intenso y cavernoso.
—Suena casi como si estuviera aquí —dijo la mujer de Macom
—Dios mío —dijo Macomber—. Odio ese condenado ruido. —Es de lo más impresionante.
—Impresionante. Es aterrador.
Robert Wilson apareció sonriegte con su Gibbs de calibre 505, feo, chato y de boca sorprendentemente grande.
—Vamos —dijo—. Su porteador de armas ya tiene el Springfield y el rifle de gran calibre. Todo está en el coche. ¿Lleva la munición?
—Estoy lista —dijo la mujer de Macomber.
—Hay que hacer que deje de armar tanto jaleo —dijo Wilson—. Siéntese delante. La memsahib puede ir detrás conmigo.
Subieron al coche, y en el gris de la primera luz del día remontaron el río entre los árboles. Macomber abrió la recámara de su rifle y vio las balas con sus casquillos metálicos, echó el cerrojo y puso el seguro. Vio que le temblaba la mano. Se metió la mano en el bolsillo y tocó los cartuchos que llevaba, y pasó los dedos por los cartuchos que llevaba en las presillas de la pechera de la chaqueta. Se volvió hacia Wilson, sentado en la parte de atrás del vehículo, sin puerta y cuadrado, junto a su mujer, los dos sonriendo de la emoción, y Wilson se inclinó hacia delante y le susurró:
—Fíjese en cómo bajan los pajarracos. Eso significa que el abuelete ha abandonado su presa.
En la otra ribera del río Macomber vio, por encima de los árboles, buitres dando vueltas y bajando en picado.
—Es probable que se acerque a beber por aquí —le susurró Wilson—. Antes de echarse un rato. Mantenga los ojos abiertos.
Conducían lentamente por la elevada ribera del río, que en aquel lugar caía en picado hasta el lecho lleno de rocas, y avanzaron serpenteando entre los árboles. Macomber estaba atento a la otra orilla cuando notó que Wilson lo agarraba del brazo. El coche se detuvo.
—Ahí está —oyó decir en un susurro—. Vaya hacia delante y a la derecha. Baje y mátelo. Es un león maravilloso.
Entonces Macomber vio el león. Estaba de pie, casi de lado, con la gran cabeza levantada y vuelta hacia ellos. La brisa de primera hora de la mañana que soplaba hacia ellos le revolvía la oscura melena, y el león parecía enorme, perfilado sobre la orilla del río a la luz gris de la mañana, los hombros pesados, su cuerpo, en forma de tonel, formando una curva suave.
—¿A qué distancia está? —preguntó Macomber, levantando el rifle.
—A unos setenta y cinco metros. Baje y mátelo.
—¿Por qué no le disparo desde donde estoy?
—No se dispara desde el coche —oyó que Wilson le decía al oído—. Baje. No va a quedarse ahí todo el día.
Macomber salió por la abertura curva que había al lado del asiento delantero, primero puso el pie en el estribo y luego en el suelo. El león permanecía allí, mirando majestuosa y fríamente hacia ese objeto que sus ojos solo le mostraban en silueta, y que abultaba como un superrinoceronte. No le llegaba olor de hombre, y contemplaba el objeto moviendo su gran cabeza de un lado a otro. A continuación, mientras seguía contemplando el objeto, sin temor, pero vacilando antes de bajar a beber a la orilla con un cosa así delante de él, vio la figura de un hombre separarse del objeto; volvió su pesada cabeza para alejarse hacia el resguardo de los árboles cuando oyó un estampido, casi un chasquido, y sintió el impacto de una sólida bala del 30-06 que le perforó el flanco y le desgarró el estómago causándole una náusea repentina y caliente. Echó a trotar, pesado, con sus grandes patas, balanceando el vientre herido, a través de los árboles en dirección a las hierbas altas, donde podría protegerse, y el estampido se repitió y lo oyó pasar desgarrando el aire. Hubo otro estampido y sintió el golpe en las costillas inferiores y cómo la bala lo penetraba, laiangre caliente y espumosa en la boca, y galopó hacia las hierbas altas, donde podría acurrucarse y no ser visto y atraer esa cosa que provocaba esos estampidos lo bastante cerca para dar un salto y coger al hombre que la esgrimía.
Cuando Macomber salió del coche no pensaba en lo que el león sentiría. Solo sabía que las manos le temblaban, y mientras se alejaba del coche le parecía casi imposible conseguir mover las piernas. Tenía los muslos agarrotados, pero sentía el pálpito de los músculos. Levantó el rifle, apuntó a la inserción de la cabeza del león entre los hombros y apretó el gatillo. No pasó nada, y eso que apretó hasta que pensó que se le iba a romper el dedo. Entonces se dio cuenta de que no había quitado el seguro, y cuando bajó el rifle para quitarlo avanzó otro paso helado, y el león, al ver cómo su silueta se separaba de la silueta del coche, se volvió e inició un trotecillo, y, cuando Macomber disparó, oyó un golpe sordo que significaba que la bala había dado en el blanco; pero el león seguía moviéndose. Macomber volvió a disparar y todos vieron que la bala levantó una salpicadura de tierra, y el león siguió trotando. Volvió a disparar, acordándose de que debía apuntar más abajo, y todos oyeron el impacto de la bala en el blanco, y el león pasó a galopar y ya estaba en medio de las hierbas altas antes de que Macomber hubiera tenido tiempo de cargar el rifle.
Macomber comenzó a sentir náuseas, le temblaban las manos que sostenían el Springfield, aún en posición de disparo, y su esposa y Robert Wilson estaban a su lado. Y también los dos porteadores de armas, hablando entre ellos en wakamba.
—Le he dado —dijo Macomber—. Le he dado dos veces.
—Le dio en las tripas y luego un poco más adelante —dijo Wilson sin entusiasmo. Los porteadores de armas parecían muy serios. Ahora callaban.
—Puede que lo haya matado —prosiguió Wilson—. Tendremos que esperar un poco antes de ir a averiguarlo.
—Esperaremos a que se desangre un poco antes de ir a buscarlo.
—Es un león de primera —dijo Wilson con alegría—. Aunque se ha metido en un mal sitio.
—¿Por qué es un mal sitio?
—Porque no podrá verlo hasta que lo tenga encima.
—Vamos —dijo Wilson—. La memsahib puede quedarse en el coche. Le echaremos un vistazo al rastro de sangre.
—Quédate aquí, Margot —le dijo Macomber a su mujer. Tenía la boca muy seca y le costaba mucho hablar.
—¿Por qué? —preguntó ella.
—Vamos a echar un vistazo —dijo Wilson—. Quédese aquí. Incluso lo verá mejor desde aquí.
Wilson le habló en swahili al conductor. Este asintió y dijo:
A continuación bajaron la empinada orilla y cruzaron el río, trepando por encima de las rocas y sorteándolas y subieron a la otra ribera, ayudándose de algunas raíces que sobresalían, y siguieron la ribera hasta llegar al lugar por donde había trotado el león cuando Macomber le disparó por primera vez. Había sangre oscura en la hierba corta que los porteadores de armas señalaron con unos tallos, y el reguero se escurría hasta los árboles de la ribera.
—¿Qué hacemos? —preguntó Macomber.
—No tenemos muchas opcic, nes —dijo Wilson—. No podemos traer el coche. La orilla es demasiado empinada. Dejaremos que se agarrote un poco y luego usted y yo iremos a buscarlo.
—¿No podríamos prender fuego a la hierba? —preguntó Macomber.
—¿No podemos enviar batidores?
Wilson lo miró de arriba abajo.
—Claro que podemos —dijo—. Pero es casi un asesinato. Verá, sabemos que el león está herido. A un león que no está herido se le puede empujar. Irá avanzando, huyendo del ruido. Pero un león herido está dispuesto a atacar. No lo ve hasta que lo tiene encima. Se quedará totalmente pegado al suelo en un escondrijo en el que se diría que no cabe ni una liebre. No parece muy acertado enviar a los criados a este tipo de espectáculo. Alguien podría resultar malherido.
—¿Y los porteadores de armas?
—Oh, ellos vendrán con nosotros. Es su shauri. Han firmado un contrato para eso, ¿sabe? Aunque tampoco se les ve muy contentos, ¿no cree?
—No quiero meterme ahí —dijo Macomber. Le salió antes de saber lo que decía.
—Ni yo —dijo Wilson alegremente—. Aunque la verdad es que no tengo elección. —Entonces, como si no se le hubiera ocurrido hasta ese momento, miró a Macomber y de repente se dio cuenta de que temblaba y de su patética expresión.
—Naturalmente, no tiene por qué hacerlo —dijo—. Para eso me ha contratado, sabe. Por eso soy tan caro.
—¿Quiere decir que irá solo? ¿Por qué no lo dejamos allí?
Robert Wilson, que hasta ese momento solo se había preocupado del león y del problema que presentaba, y que no había pensado en Macomber excepto para darse cuenta de que estaba hablando demasiado, súbitamente se sintió como el que abre la puerta equivocada de una habitación de hotel y ve algo vergonzoso.
—¿Por qué no lo dejamos allí?
—¿Quiere decir que finjamos que no le hemos dado?
—No. Simplemente dejarlo ahí.
—Para empezar, seguro que está sufriendo. Además, otros podrían tropezarse con él.
—Pero usted se puede quedar al margen.
—Me gustaría ir —dijo Macomber—. Es solo que estoy asustado.
—Yo iré delante —dijo Wilson— y Kongoni irá el último. Manténgase detrás de mí y ligeramente a un lado. Muy probablemente le oiremos gruñir. Si le vemos, dispararemos los dos. No se preocupe por nada. Le cubriré. De hecho, sería mejor que no viniera. Sería mucho mejor. ¿Por qué no se va con la memsahib mientras yo me encargo de todo?
—Muy bien —dijo Wilson—. Pero no venga si no quiere. Este es mi shauri, ¿sabe?
—Quiero ir —dijo Macomber.
Se sentaron bajo un árbol y fumaron.
—¿Quiere volver y hablar con la memsahib mientras esperamos? —preguntó Wilson.
—Iré yo y le diré que tenga p7ciencia.
—Bueno —dijo Macomber. Se quedó allí sentado, con las axilas sudadas, la boca seca, sintiendo un vacío en el estómago, queriendo reunir el valor para decirle a Wilson que liquidara el león sin él. No podía saber que Wilson estaba furioso por no haberse dado cuenta antes del estado en que se encontraba y no haberle mandado con su mujer. Mientras estaba allí sentado apareció Wilson.
—He traído el rifle de gran calibre —dijo—. Cójalo. Creo que ya le hemos dado tiempo. Vamos.
Macomber cogió el rifle de gran calibre y Wilson dijo: —Manténgase unos cinco metros detrás de mí y a la derecha y haga exactamente lo que le diga.
A continuación habló en swahili con los dos porteadores de armas, que ponían cara de funeral.
—¿Podría beber un sorbo de agua? —preguntó Macomber. Wilson le dijo algo al porteador de más edad, que llevaba una cantimplora en el cinturón, y el hombre se la quitó, desenroscó el tapón y se la entregó a Macomber, que la cogió pensando que parecía muy pesada y notando la envoltura de fieltro peluda y barata. La levantó para beber y miró delante de él, las hierbas altas y los árboles de copas aplanadas que había detrás. Soplaba brisa en dirección a ellos, y la hierba se ondulaba suavemente al viento. Miró al porteador y se dio cuenta de que también él sentía miedo.
A unos treinta metros de donde comenzaban las hierbas altas yacía el león, aplastado contra el suelo. Tenía las orejas gachas y el único movimiento que se permitía era sacudir arriba y abajo su larga cola de pelo negro. Se había puesto en guardia nada más llegar a ese escondite; sentía náuseas a causa de la herida en el vientre, y la herida de los pulmones lo había debilitado, haciendo aflorar una fina espuma roja en la boca cada vez que respiraba. Tenía los flancos mojados y calientes, y las moscas se arremolinaban en torno a los pequeños orificios que las balas habían abierto en su pellejo pardo; sus grandes ojos amarillos, entrecerrados con odio, miraban en línea recta, y solo parpadeaban cuando le llegaba el dolor, al respirar, y sus garras se clavaban en la tierra blanda y recocida. Todo él, dolor, náusea, odio y todas las fuerzas que le restaban, se tensaban en una concentración absoluta para cuando hubiera que atacar. Oía hablar a los hombres y esperaba, haciendo acopio de todas sus fuerzas para acometer en cuanto los hombres se adentraran en la hierba. Cuando oía las voces la cola se le tensaba y la sacudía arriba y abajo, y, cuando se acercaron al límite de las hierbas, emitió su medio gruñido mezclado con tos y atacó.
Kongoni, el porteador de más edad, en cabeza siguiendo el rastro de sangre; Wilson, que vigilaba las hierbas atento a cualquier movimiento, el rifle de gran calibre a punto; el segundo porteador, mirando delante y escuchando; Macomber, cerca de Wilson con el rifle montado; acababan de adentrarse en la hierba cuando Macomber oyó el medio gruñido mezclado con tos ahogado de sangre y vio el movimiento que silbaba entre las hierbas. Cuando se dio cuenta estaba corriendo; corriendo desaforadamente, presa del pánico en campo abierto, corriendo hacia el río.
Oyó el ¡patapum! del rifle de gran calibre de Wilson, seguido de un segundo ¡patapum!, y al volverse vio el león, que ahora tenía un aspecto horrible y al que parecía faltarle la mitad de la cabeza, arrastrándose hacia Wilson en el límite de las altas hierbas, mientras el hombre de cara roja manipulaba el cerrojo de su rifle feo y chato y apuntaba cuidadosamente, y otro ¡patapum! salía de la boca, y la mole reptante, pesada y amarilla del león se quedaba rígida, la enorme cabeza mutilada se deslizaba hacia delante, y Macomber, solo en el claro al que había llegada corriendo, empuñando un rifle cargado mientras dos negros y un blanco lo miraban con desprecio, supo que el león estaba muerto. Se acercó a Wilson, cuya estatura parecía toda ella un puro reproche, y Wilson lo miró y le dijo:
No dijeron nada más hasta llegar al coche. Entonces Wilson dijo:
—Un león de primera. Los criados lo despellejarán. Nosotros nos podemos quedar a la sombra.
La esposa de Macomber no le había dirigido la mirada, ni él a ella, y Macomber se había sentado junto a ella en el asiento de atrás, mientras Wilson iba delante. En una ocasión le cogió la mano sin dirigirle la vista, y ella la apartó. Al mirar hacia al otro lado del río, donde los porteadores de armas desollaban el león, se dio cuenta de que ella lo había visto todo. Mientras estaban allí sentados, su mujer extendió el brazo y puso la mano en el hombro de Wilson. Este se volvió y ella se inclinó hacia delante por encima del asiento y le besó en la boca.
—Oh, vaya —dijo Wilson, poniéndose más rojo aún de lo que era su color natural.
—El señor Robert Wilson —dijo ella—. El guapo señor Wilson de cara roja.
A continuación volvió a sentarse al lado de Macomber y miró hacia el otro lado del río, donde yacía el león, con las patas delanteras desnudas y levantadas, a la vista los blancos músculos y los tendones, y la barriga blanca e hinchada, mientras los negros le iban arrancando la piel. Al final los porteadores cargaron la piel, húmeda y pesada, y se subieron a la parte de atrás del coche, enrollándola antes de subir, y partieron. Nadie dijo nada más hasta que estuvieron de regreso en el campamento.
Esa era la historia del león. Macomber no sabía lo que el león había sentido antes de echar a correr, ni cuando atacó, cuando la increíble descarga de un 505 con una velocidad de salida de dos toneladas le dio en el morro, ni lo que lo impulsó a seguir avanzando, cuando el segundo estampido le destrozó las patas traseras y continuó arrastrándose hacia ese objeto que retumbaba y explotaba y le había destruido. Wilson sí sabía algo de lo que sentía el león, y lo había expresado diciendo: «Un león de primera», pero Macomber tampoco sabía cuáles eran los sentimientos de Wilson acerca de todo eso. Tampoco sabía lo que sentía su esposa, más allá de que no quería saber nada de él.
Su mujer ya se había enfadado con él otras veces, pero nunca duraba. Él era muy rico, y seria mucho más rico, y sabía que ella no le abandonaría nunca. Era una de las pocas cosas que sabía de verdad. Sabía eso, de motos —eso fue antes—, de coches, de cazar patos, de pesca, salmón, trucha y en alta mar, de sexo en los libros, muchos libros, demasiados libros, de todos los deportes de pista, de perros, no mucho de caballos, de no perder el dinero que tenía, de casi todas las demás cosas que tenían que ver con su mundo, y que su mujer no le dejaría. Su mujer había sido una gran belleza, y seguía siendo una gran belleza en África, pero en su país ya no era una belleza tan llamativa como para dejarlo y encontrar algo mejor, y ella lo sabía y él lo sabía. A ella se le había pasado la oportunidad de dejarlo y él lo sabía. Si él hubiese sido mejor con las mujeres probablemente a ella habría comenzado a preocuparle que él pudiera encontrar una nueva y bella esposa; pero ella le conocía demasiado bien y sabía que no tenía que preocuparse. Además, él siempre había sido muy tolerante, cosa que parecería la mejor de sus virtudes de no ser la más siniestra.
Con todo, se les consideraba una pareja relativamente feliz, una de esas parejas de las que siipre se rumorea que se van a separar pero nunca ocurre, y, tal como lo expresó un columnista de sociedad, añadían más que una pizca de aventura a su tan envidiado e imperecedero romance mediante un safari en lo que se conocía como el «Africa más oscura» hasta que Martin Johnson la iluminó en tantas pantallas cinematográficas, donde perseguían al viejo Simba, el león, al búfalo, a Tembo el elefante y coleccionaban especímenes para el Museo de Historia Natural. El mismo columnista había informado que habían estado a punto tres veces en el pasado, y era cierto. Pero siempre se reconciliaban. Su unión poseía una base sólida. Margot era demasiado hermosa para que Macomber se divorciara, y él tenía demasiado dinero para que ella le dejara.
Eran ya las tres de la mañana, y Francis Macomber, que había dormido un rato después de dejar de pensar en el león, se despertó y volvió a dormirse, y de repente volvió a despertarse, asustado por un sueño en el que tenía encima la cabeza ensangrentada del león, y mientras escuchaba el fuerte latido de su corazón se dio cuenta de que su mujer no estaba en el otro catre de la tienda. Con esa idea se quedó despierto dos horas.
Transcurrido ese tiempo su mujer entró en la tienda, levantó la mosquitera y se instaló confortablemente en su catre.
—¿Dónde has estado? —preguntó Macomber en la oscuridad. —Hola —dijo ella—. ¿Estás despierto?
—Salí a tomar un poco el aire.
—¿Qué quieres que diga, cariño?
—Salí a tomar un poco el aire.
—No sabía que ahora tenía ese nombre. Eres una zorra. —Bueno, y tú un cobarde.
—Muy bien —dijo él—. ¿Y qué?
—Por mí, nada. Pero por favor, no hablemos, cariño, porque tengo mucho sueño.
—Crees que voy a tragar con todo.
—Sé que lo harás, cariño.
—Por favor, cariño, no hablemos. Tengo mucho sueño. —Esto no se iba a repetir. Me prometiste que se había acabado. —Bueno, pues resulta que no se ha acabado —dijo ella dulce
—Me dijiste que si hacíamos este viaje eso no se repetiría. Me lo prometiste.
—Sí, cariño. Esa era mi intención. Pero ayer el viaje se fue al garete. No tenemos por qué hablar de eso, ¿verdad?
—En cuanto has tenido la oportunidad la has aprovechado, ¿verdad?
—Por favor, no hablemos. Tengo tanto sueño, cariño. —Pues pienso hablar.
—Pues no te preocupes por mí, porque yo tengo intención de dormir. —Y eso hizo.
Antes de que amaneciera estaban los tres a la mesa, desayunando, y Francis Macomber descubrió que, de todos los hombres a los que había odiado, Robert Wilson era el que más odiaba.
—¿Ha dormido bien? —preguntó Wilson con su voz ronca, llenando una pipa.
—De primera —le dijo el cazador profesional.
Cabrón, se dijo Macomber, cabrón insolente.
Así que ella lo despertó al enttar, se dijo Wilson, mirándolos a los dos con sus ojos azules e inexpresivos. Bueno, ¿por qué no la pone en su sitio? ¿Qué cree que soy, un maldito santo de yeso? Que la ponga en su sitio. Es culpa de él.
—¿Cree que encontraremos algún búfalo? —preguntó Margot, apartando un plato de albaricoques.
—Es posible —dijo Wilson, y le sonrió—. ¿Por qué no se queda en el campamento?
—Por nada del mundo —le dijo ella.
—¿Por qué no le ordena que se quede en el campamento? —le dijo Wilson a Macomber.
—Ordéneselo usted —le dijo fríamente Macomber. —Dejémonos de dar órdenes —dijo Margot, y volviéndose ha
cia Macomber— y de tonterías, Francis. —Lo dijo en una voz bas
—¿Está preparado? —preguntó Macomber.
—Cuando quiera —le dijo Wilson—. ¿Quiere que la memsahib venga?
—¿Importa algo lo que yo quiera?
Al diablo, se dijo Robert Wilson. Al diablo una y mil veces. Así que esas tenemos. Bueno, pues como quieran.
—¿Está seguro de que no le gustaría quedarse solo en el campamento con ella y dejar que vaya yo solo a cazar el búfalo? —preguntó Macomber.
—Eso no lo puede hacer —dijo Wilson—. Si yo fuera usted no diría tonterías.
—No digo tonterías. Estoy disgustado.
—Una mala palabra, disgustado.
—Francis, ¿quieres hacer el favor de hablar con sensatez? —dijo su esposa.
—Hablo con toda la maldita sensatez del mundo —dijo Macomber—. ¿Ha probado alguna vez una comida tan inmunda como esta?
—¿Estaba mala la comida? —preguntó Wilson sin inmutarse. —No tan mal como todo lo demás.
—Me gustaría que se calmara un poco, hombre —dijo Wilson sin alterarse—. Uno de los criados que sirve la mesa entiende un poco de inglés.
—Que se vaya al infierno.
Wilson se puso en pie y se alejó dando bocanadas a su pipa. Le dijo unas palabras en swahili a uno de los porteadores de armas que estaba esperándole. Macomber y su mujer se quedaron sentados a la mesa. Él miraba fijamente la taza de café.
—Si armas una escena te dejo, cariño —dijo Margot sin alterarse.
—No —dijo ella—. No te dejaré si te comportas. —¿Comportarme? Hay que ver. Comportarme.
—¿Por qué no pruebas a comportarte tú?
—Llevo mucho tiempo intentándolo. Muchísimo.
—Odio a ese cerdo de cara roja —dijo Macomber—. Odio su sola presencia.
—Oh, cállate —casi gritó Macomber. Justo en ese momento apareció el coche. Se paró delante de la tienda comedor y salieron el conductor y los dos porteadores de armas. Wilson se acercó y se quedó mirando a marido y mujerrentados a la mesa.
—¿Vamos a cazar? —preguntó.
—Sí —dijo Macomber poniéndose en pie—. Sí.
—Más vale que cojan un jersey. Hará frío en el coche —dijo Wilson.
—Cogeré mi chaqueta de piel —dijo Margot.
—La tiene el criado —dijo Wilson. Se subió delante con el conductor, y Francis Macomber y su mujer se sentaron detrás sin hablar.
Espero que a este idiota no se le ocurra pegarme un tiro en la nuca, se dijo Wilson. En un safari las mujeres son un fastidio.
El coche rechinaba al cruzar el río por un vado lleno de rocas a la luz gris de la mañana, y subió la otra empinada orilla en ángulo. Allí Wilson había ordenado abrir un paso a golpe de pala el día antes para que pudieran alcanzar aquella zona ondulada y boscosa que parecía un parque.
Era una buena mañana, se dijo Wilson. Había un denso rocío, y cuando las ruedas aplastaban las hierbas y las matas bajas le llegaba el olor de las frondas aplastadas. Era un olor como a verbena, y le gustaba el olor tempranero del rocío, los helechos aplastados y el aspecto de los troncos de los árboles, negros entre la neblina matinal, a medida que el coche se abría paso por esa ve- getación sin caminos, parecida ala de un parque. Había apartado de su mente a los dos que iban detrás y estaba pensando en los búfalos. Los búfalos que él perseguía se pasaban las horas de sol en un pantano de densa vegetación donde era imposible disparar, pero por la noche pacían en una zona de campo abierto, y si podían interponerse entre ellos y el pantano con el coche, Macomber tendría muchas posibilidades de disparar en un terreno abierto. No quería cazar búfalos ni ninguna otra cosa con Macomber en una zona de vegetación densa. La verdad es que no quería cazar ni búfalos ni ninguna otra cosa con Macomber en ninguna parte, pero era un cazador profesional, y en su vida había cazado con gente rara de verdad. Si hoy conseguían un búfalo ya solo les quedaría el rinoceronte, y el pobre hombre ya habría pasado por esa peligrosa prueba y todo volvería a estar en orden. Podría romper con la mujer y Macomber también lo superaría. Al parecer había pasado por aquello muchas veces. Pobre desgraciado. Debía de tener algún método para superarlo. Bueno, al fin y al cabo la culpa era de ese pobre idiota.
El, Robert Wilson, llevaba un catre de dos plazas para acomodar cualquier fruta madura que le cayera del cielo. Había cazado para cierta clientela, internacional, libertina, deportista, en la que las mujeres parecían no quedar del todo satisfechas con el safari hasta que compartían ese catre con el cazador profesional. Él las despreciaba cuando las tenía lejos, aunque algunas le habían gustado bastante en el momento, y se ganaba la vida con ellas; y sus normas eran también las de él desde el momento en que lo contrataban.
Obedecía las normas de quienes le contrataban excepto en lo que se refería a la caza. En la caza él tenía sus propias normas, y los demás o se atenían a ellas o se buscaban a otro. También sabía que todos le respetaban por eso. Aunque ese Macomber era un tipo raro. Que me aspen si no lo es. Y la mujer. Bueno, la mujer. Sí, la mujer. Mmm, la mujer. Bueno, eso lo dejaría correr. Se volvió. Macomber estaba apesadumbrado y furioso. Margot le sonrió. Hoy parecía más joven, más inocente y lozana, con una belleza no tan profesional. Dios sabe qué hay en su corazón, se dijo Wilson. La noche anterior no había hablado mucho. Además, era un placer contemplarla.
El coche ascendió una ligera pendiente y prosiguió entre los árboles. A continuación se adentro en un claro que era como una pradera cubierta de hierba, manteniéndose al abrigo de los árboles de la linde. El conductor iba despacio y Wilson observaba atentamente la extensión de la pradera hasta donde se perdía, en el horizonte. Hizo parar el coche y estudió la planicie con sus binoculares. Luego le hizo seña al conductor de que siguiera y el coche avanzó con lentitud, evitando los socavones dejados por los jabalíes y esquivando montículos de barro construidos por las hormigas. A continuación, observando el campo abierto, Wilson se volvió de repente y dijo:
Y Macomber, mirando hacia donde le señalaban mientras el coche avanzaba a saltos y Wilson le hablaba rápidamente en swahili al conductor, vio tres enormes animales negros que parecían casi cilíndricos de tan largos y gruesos, como grandes tanques negros, que galopaban por el otro extremo de la pradera abierta. Galopaban con el cuello y el cuerpo rígidos, y pudo ver los cuernos negros, abiertos y curvados hacia arriba mientras avanzaban con la cabeza adelantada; no movían la cabeza.
—Son tres búfalos viejos —dijo Wilson—. Les cortaremos el paso antes de que lleguen al pantano.
El coche iba a más de setenta kilómetros por hora a campo
abierto, y mientras Macomber miraba los búfalos estos se hacían más y más grandes, hasta que llegó a distinguir el aspecto gris, costroso y sin vello de un toro enorme, el cuello que formaba parte de sus hombros, y el negro brillante de sus cuernos. Galopaba un poco rezagado del resto, que iban en hilera con su paso firme y veloz; y luego el coche dio un bandazo como si se hubiera subido a una carretera, los animales se aproximaron y vio la veloz enormidad del toro, y el polvo sobre su piel de escaso pelo, la amplia protuberancia del cuerno y el hocico de fosas nasales anchas y dilatadas, y ya levantaba el rifle cuando Wilson le gritó: «¡Desde el coche no, idiota!», y no tuvo miedo, solo odió a Wilson, y hubo un frenazo y el coche derrapó, clavándose de lado en el suelo hasta quedar casi parado, y Wilson salió por un lado y él por el otro, trastabillando al tocar con los pies el suelo porque el coche aún estaba en marcha, y enseguida disparó al toro mientras este seguía galopando, oyó cómo las balas le impactaban, vació el rifle mientras el animal se alejaba a paso firme, y al final recordó que debía dirigir sus disparos entre los hombros, y cuando intentaba recargar torpemente vio que el toro estaba en el suelo. Había caído de rodillas y sacudía la cabeza. Al ver que los otros dos seguían galopando le disparó al líder y le dio. Volvió a disparar y falló, y oyó el carauang del rifle de Wilson y vio cómo el líder se desplomaba de narices.
—Dele al otro —dijo Wilson—. ¡Ahora dispare usted!
Pero el otro toro seguía galopando al mismo ritmo y Macomber falló, levantando una salpicadura de polvo, y Wilson falló y el polvo formó una nube y Wilson gritó: «¡Vamos, está demasiado lejos!», y le cogió del brazo y ya volvían a estar en el coche, Macomber y Wilson agarrados a los laterales y avanzando a toda mecha, dando bandazos por encima del terreno irregular, acercándose al toro, que seguía con su galope constante, veloz, de cuello grueso y línea recta.
Estaban detrás de él y Macomber estaba cargando el rifle, tirando los casquillos al suelo, se le encasquilló el arma, la desencasquilló, y ya estaban casi encima del toro cuando Wilson gritó: «¡Para!» y el coche derrapó y casi vuelcan y Macomber cayó hacia delante sobre los pies, cargó el rifle y disparó lo más adelante que pudo apuntar a la espalda negra, redondeada y al galope, apuntó y volvió a disparar, y otra vez, y otra, y no falló ni una vez, pero las balas no parecían afectar al animal. Entonces disparó Wilson, el estampido le dejó sordo, y vio que el toro sQ tambaleaba. Macomber volvió a disparar, apuntando cuidadosamente, y el animal cayó de rodillas.
—Muy bien —dijo Wilson—. Buen trabajo. Este es el tercero.
Macomber se sintió ebrio de euforia.
—¿Cuántas veces ha disparado? —preguntó.
—Solo tres —dijo Wilson—. Usted mató al primer toro. El más grande. Yo le he ayudado a acabar con los otros dos. Temía que se metieran en la espesura. Usted los mató. Yo solo le he echado una mano. Ha disparado condenadamente bien.
—Subamos al coche —dijo Macomber—. Tengo sed.
—Primero vamos a rematar a ese búfalo —le dijo Wilson. El búfalo estaba de rodillas y sacudía furiosamente la cabeza, bramando furioso desde sus ojos hundidos a medida que se le acercaban.
—Ojo que no se levante —dijo Wilson. Y añadió—: Póngase un poco de lado y dele en el cuello, justo detrás de la oreja.
Macomber apuntó cuidadosamente al centro de ese cuello enorme y zarandeado por la rabia y disparó. La cabeza se desplomó hacia delante.
—Ya está —dijo Wilson—. Le ha dado en el espinazo. Son unos animales impresionantes, ¿verdad?
—Vamos a echar un trago —dijo Macomber. En su vida se había sentido tan bien.
En el coche, la mujer de Macomber estaba pálida.
—Eres maravilloso, cariño —le dijo a Macomber—. Menuda persecución.
—Ha sido espantoso. Nunca había estado tan asustada. —Echemos un trago —dijo Macomber.
—Desde luego —dijo Wilson—. Déselo a la memsahib. —Margot bebió del whisky que había en la petaca y se estremeció un poco al tragar. Le entregó la petaca a Macomber, que se la pasó a Wilson.
—Ha sido de lo más emocionante —dijo Margot—. Me ha dado un terrible dolor de cabeza. No sabía que se permitía disparar desde el coche.
—Nadie ha disparado desde el coche —dijo Wilson fríamente. —Me refería a perseguirlos con un coche.
—Normalmente no se hace —dijo Wilson—. Aunque tal como lo hemos hecho me ha parecido bastante deportivo. Nos hemos arriesgado más conduciendo por esta planicie llena de baches que si hubiéramos cazado a pie. Los búfalos podrían habernos atacado cada vez que disparábamos de haber querido. Les hemos dado todas las oportunidades. De todos modos no se lo mencione a nadie. Es ilegal, si a eso se refería.
—A mí me ha parecido muy injusto —dijo Margot— perseguir a esos grandes animales indefensos en coche.
—¿Qué pasaría si se enteraran en Nairobi?
—Que para empezar perdería mi licencia. Y otras cosas desagradables —dijo Wilson, echando un trago de la petaca—. Me quedaría sin trabajo.
—Bueno —dijo Macomber, y sonrió por primera vez en todo el día—. Ahora ella le tiene pifiado.
—Siempre sabes decir las cosas con tanta delicadeza, Francis —dijo Margot Macomber. Wilson los miró a los dos. Si un cabrón se casa con una zorra, pensaba, ¿qué clase de animales serán los hijos? Lo que dijo fue—: Hemos perdido a uno de los porteadores. ¿Se han dado cuenta?
—Dios mío, no —dijo Macomber.
—Ahí viene —dijo Wilson-,, Se encuentra bien. Debe de haberse caído cuando dejamos atrás el primer búfalo.
Vieron acercarse al porteador de mediana edad, tocado con su gorro de punto, su túnica caqui, sus pantalones cortos y sus sandalias de goma. Cojeaba, y se le veía sombrío y disgustado. Cuando llegó se dirigió a Wilson, y todos vieron el cambio que sufrió la cara del cazador.
—¿Qué ha dicho? —preguntó Margot.
—Dice que el primer toro se ha levantado y se ha metido en la espesura. —Wilson habló con una voz totalmente inexpresiva.
—Oh —dijo Macomber, pálido.
—Entonces va a ser como lo del león —dijo Margot, llena de impaciencia.
—Ni de casualidad va a ser como lo del león —le dijo Wilson—. ¿Quiere otro trago, Macomber?
—Sí, gracias —dijo Macomber. Pensó que volvería a experimentar la misma sensación que con el león, pero no fue así. Por primera vez en su vida sintió que no tenía miedo. En lugar de miedo le invadía una auténtica euforia.
—Vamos a echarle un vistazo a ese segundo búfalo —dijo Wilson—. Le diré al conductor que ponga el coche en la sombra.
—¿Qué van a hacer? —preguntó Margaret Macomber. —Echarle un vistazo al búfalo —dijo Wilson.
Los tres se acercaron a la negra mole del segundo búfalo, la cabeza echada hacia delante, sobre la hierba, los cuernos enormes y separados.
—Es una cabeza magnífica —dijo Wilson—. Debe de tener más de un metro de envergadura.
Macomber lo miraba encantado.
—A mí me parece algo repugnante —dijo Margot—. ¿Podemos ir a la sombra?
—Claro —dijo Wilson—. Mire —le dijo a Macomber, y seña- 16—: ¿Ve aquella espesura?
—Ahí es donde se ha metido el primer toro. El porteador dice que cuando él se cayó del coche el toro estaba en el suelo. Se quedó mirando cómo perseguíamos a toda velocidad a los otros dos búfalos. Cuando se volvió se encontró con el búfalo en pie y mirándole. El porteador corrió como un demonio y el toro se fue lentamente hacia esos matorrales.
—¿Podemos ir a por él ahora? —dijo Macomber, impaciente. Wilson lo estudió lentamente. Que me aspen si esto no es raro, se dijo. Ayer estaba hecho un flan y hoy se comería el mundo.
—Por favor, vamos a la sombra —dijo Margot. Tenía la cara blanca y parecía enferma.
Se dirigieron al coche, que estaba bajo un solitario árbol de copa ancha, y se metieron en él.
—Lo más probable es que esté muerto ahí dentro —observó Wilson—. Dentro de un rato iremos a echar un vistazo.
Macomber sintió una felicidad desmedida e irracional que nunca había experimentado.
—Dios mío, menuda persecución —dijo—. Nunca había sentido nada igual. ¿No ha sido maravilloso, Margot?
—A mí me ha parecido horroroso.
—Me ha parecido horroroso —dijo con amargura—. Detestable.
—¿Sabe?, no creo que nunca vuelva a tener miedo de nada —le dijo Macomber a Wilson—. Algltpasó dentro de mí después de ver el búfalo y comenzar a perseguirlo. Como cuando revienta un dique. Ha sido pura emoción.
—Te depura el hígado —dijo Wilson—. Ala gente le pasan cosas muy raras.
La cara de Macomber resplandecía.
—Algo me ha pasado —dijo—. Me siento completamente distinto.
Su esposa no dijo nada y le miró con extrañeza. Estaba sentada en el extremo del asiento y Macomber se inclinaba hacia delante mientras hablaba con Wilson, que estaba de lado, hablando por encima del respaldo del asiento delantero.
—¿Sabe?, me gustaría probar con otro león —dijo Macomber—. Ahora ya no me dan miedo. Después de todo, ¿qué pueden hacerte?
—Exactamente —dijo Wilson—. Lo peor que pueden hacerte es matarte. ¿Cómo es ese fragmento? Shakespeare. Es buenísimo. A ver si me acuerdo. Oh, es buenísimo. Durante una época solía repetírmelo. Vamos a ver. «A fe mía que no me importa; un hombre solo puede morir una vez; le debemos a Dios una muerte y tanto da cómo se la paguemos; el que muere este año, el que viene ya se ha librado.» Buenísimo, ¿eh?
Se avergonzó de haber revelado aquellas palabras que habían guiado su vida, pero había visto alcanzarla mayoría de edad a algunos hombres, y era algo que siempre le conmovía. Era totalmente distinto de cumplir los veintiún años.
Había hecho falta un momento singular en la cacería, una acción precipitada que no había dado opción a pensárselo de antemano, para provocar aquello en Macomber, pero tanto daba cómo había sucedido, lo cierto era que había sucedido. Míralo ahora, se dijo Wilson. Lo que pasa es que algunos siguen siendo unos críos durante mucho tiempo, se dijo Wilson. Algunos toda la vida. Siguen pareciendo unos chavales cuando cumplen los cincuenta. El gran niño-hombre americano. Qué gente tan extraña. Pero ahora ese Macomber le caía bien. Un tipo bien raro. Probablemente eso también significaría que dejaría de ser un cornudo. Bueno, eso sí que estaría bien. Eso estaría de primera. El tipo probablemente ha estado toda la vida asustado. No sabe cómo empezó. Pero ya lo ha superado. Con el búfalo no ha tenido tiempo de estar asustado. Eso y que también estaba furioso. Y el coche. Los coches te hacen sentirte más como en casa. Ahora está que se come el mundo. En la guerra había visto a gente a la que le pasaba algo parecido. Te cambiaba más eso que perder la virginidad. Se te iba el miedo como si te lo hubieran extirpado. Y en su lugar surgía otra cosa. Lo más importante de un hombre. Lo que le hacía hombre. Las mujeres también lo sabían. Adiós al maldito miedo.
Desde la otra punta del asiento Margaret Macomber los miró a los dos. En Wilson no había ningún cambio. Vio a Wilson tal como lo había visto el día antes, cuando comprendió por primera vez cuál era su gran talento. Pero ahora veía el cambio ocurrido en Francis Macomber.
—¿Siente también usted toda esta felicidad por lo que va a ocurrir? —preguntó Macomber, explorando aún su nueva abundancia.
—No debe mencionarlo —le dijo Wilson, observando la cara del otro—. Se lleva más decir que está asustado. Y mire lo que le digo, también tendrá miedo muchas veces.
—Pero ¿no siente felicidad por lo que vamos a hacer?
—Sí —dijo Wilson—. Eso ocurre. Pero no hay que hablar demasiado de esto. Déjelo. Si habla demasiado de una cosa pierde la gracia.
—No decís más que tonterías, los dos —dijo Margot—. Solo porque habéis cazado unos anisales inocentes desde un coche habláis como si fuerais héroes.
—Lo siento —dijo Wilson—. Me he disparado. —Empieza a estar preocupada por lo ocurrido, se dijo.
—Si no sabes de qué hablas, ¿por qué te metes? —le preguntó Macomber a su mujer.
—De repente te has vuelto muy valiente, así, sin más —dijo su
mujer, zahereña. Pero su desprecio era vacilante. Tenía miedo de algo.
Macomber se rió, una carcajada muy natural y campechana.
—Y que lo digas —dijo—. Ya lo puedes decir, ya.
—¿Y no es un poco tarde? —dijo Margot con amargura. Porque durante muchos años había hecho todo lo que había podido, y nadie tenía la culpa de que su matrimonio hubiera llegado a esa situación.
—No para mí —dijo Macomber.
Margot no dijo nada, pero se reclinó en la esquina del asiento. —¿Cree que le hemos dado tiempo suficiente? —le preguntó alegremente Macomber a Wilson.
—Podemos ir a echar un vistazo —dijo Wilson—. ¿Le queda munición?
Wilson dijo unas palabras en swahili, y el porteador, que estaba desollando una de las cabezas, se enderezó, sacó una caja de balas del bolsillo y se las llevó a Macomber, que llenó el cargador y se metió el resto en el bolsillo.
—También podría utilizar el Springfield —dijo Wilson—. Está acostumbrado a él. Dejaremos el Mannlicher en el coche con la memsahib. Su porteador puede llevar el arma pesada. Yo tengo este maldito cañón. Y ahora deje que le explique una cosa. —Se había guardado esto para el final porque no quería preocupar a Macomber—. Cuando un búfalo ataca lo hace con la cabeza alta y echada hacia delante. No se le puede disparar al cerebro porque la protuberancia de los cuernos lo protege. Solo se le puede disparar a la nariz. Solo hay otro disparo bueno, y es al pecho, o, si está de lado, al cuello o a los hombros. Una vez han recibido un disparo se ponen hechos una furia.No intente ninguna filigrana. Elija la opción más sencilla. Ya han acabado de desollar la cabeza. ¿Nos ponemos en marcha?
Llamó a los porteadores, que llegaron sacudiéndose las manos, yel de más edad se subió atrás.
—Solo me llevaré a Kongoni —dijo Wilson—. El otro puede quedarse a vigilar que no vengan los pajarracos.
Mientras el coche avanzaba lentamente por el claro, hacia la isla de árboles tupidos que formaban una lengua de follaje siguiendo un cauce seco que cortaba el terreno pantanoso abierto, Macomber sintió que de nuevo el corazón le latía con fuerza y volvía a tener la boca seca, pero era excitación, no miedo.
—Por aquí es por donde ha entrado —dijo Wilson. A continuación le dijo al porteador en swahili—: Sigue el rastro de sangre.
El coche estaba en paralelo a los matorrales. Macomber, Wilson y el porteador se bajaron. Macomber volvió la mirada y vio a su mujer con el rifle a su lado, mirándolo. La saludó con la mano, pero ella no le devolvió el saludo.
La vegetación era muy espesa, y el terreno estaba seco. El porteador de mediana edad sudaba profusamente, y Wilson se inclinó el sombrero delante de los ojos y su nuca roja apareció justo delante de Macomber. De repente el porteador le dijo algo en swahili a Wilson y echó a correr hacia delante.
—Está muerto ahí delante —dijo Wilson—. Buen trabajo. —Se volvió para coger la mano de Macomber, y mientras se la estrechaban, sonriéndose mutuamente, el porteador se puso a gritar como un loco y le vieron salir de la espesura corriendo de lado, veloz como un cangrejo, y el toro también salió, el morro levantado, la boca apretada, goteando sangre, el gran cabezón hacia delante, a la carga, los ojillos hundidos inyectados en sangre mientras los miraba. Wilson, que estaba delante, se había arrodillado y disparaba, y Macomber, mientras disparaba, no oyendo sus disparos a causa del estruendo del arma de Wilson, vio fragmentos como de pizarra que saltaban de la enorme protuberancia de los cuernos, y la cabeza sufrió una sacudida, y volvió a disparar a las anchas fosas nasales y vio cómo los cuernos sufrían otra sacudida y salían volando algunos fragmentos, y ahora no veía a Wilson, y, apuntando con cuidado, volvió a disparar, y tenía la enorme mole del búfalo casi encima, y el rifle estaba casi alineado con la cabeza que acometía, el morro levantado, y podía ver aquellos ojillos malignos, y la cabeza empezó a descender y sintió un repentino destello cegador, candente que estallaba dentro de su cabeza, y ya nunca volvió a sentir nada más.
Wilson se había hecho a un lado para poder disparar a los hombros. Macomber había permanecido impertérrito apuntando a la nariz, disparando cada vez un pelín alto y dándole en la pesada cornamenta, sacándole esquirlas y astillas como si le disparara a un tejado de pizarra, y la señora Macomber, en el coche, le había dispa rado al búfalo con el Mannlicher del 6,5 porque pensó que iba a cornear a Macomber, pero le había dado a su marido, unos cinco centímetros por arriba y un poco a un lado de la base del cráneo.
Ahora Francis Macomber estaba tendido en el suelo, a dos metros de donde yacía el búfalo, y su mujer se arrodillaba a su lado, Wilson junto a ella.
—Yo no le daría la vuelta —dijo Wilson.
La mujer lloraba histérica.
—Yo de ti volvería al coche —dijo Wilson—. ¿Dónde está el rifle?
Ella regresó con la cabeza, la cara deformada. El porteador recogió el rifle.
—Déjalo como está —dijo Wilson. Y luego—: Ve a buscar a Abdulá para que dé fe de cómo se ha producido el accidente.
Wilson se arrodilló, sacó un pañuelo del bolsillo y lo extendió sobre la cabeza a cepillo de Francis Macomber. La sangre empapó la tierra seca y suelta.
Wilson se incorporó y vio el búfalo tendido de lado, las patas extendidas, su vientre de pelo ralo poblado de garrapatas. Menudo toro, registró automáticamente su cerebro. Aquí hay un metro de cornamenta. O más. Mucho más. Llamó al conductor y le dijo que extendiera una manta sobre el búfalo y se quedara junto a él. A continuación se acercó al coche, donde la mujer lloraba en un rincón.
—Menuda la has hecho —dijo en una voz sin inflexiones—. Pero si de todos modos él te habría dejado.
—Por supuesto, ha sido un accidente —dijo—. Lo sé.
—No te preocupes —dijo él—. Habrá que pasar por algunos momentos desagradables, pero haré que saquen algunas fotos muy útiles para la investigación. También está el testimonio de los porteadores y del conductor. Estás completamente a salvo.
—Hay muchísimas cosas que hacer —dijo él—. Y tendré que mandar un camión al lago para que telegrafíen pidiendo un avión que nos lleve a los tres a Nairobi. ¿Por qué no le envenenaste? Es lo que hacen en Inglaterra.
—Cállate. Cállate. Cállate —gritó la mujer.
Wilson la miró con sus ojos azules e inexpresivos.
—Ya he terminado —dijo él—. Me había enfadado un poco. Tu marido había empezado a caerme bien.
—Oh, por favor, cállate —dijo ella—. Por favor, cállate.
—Eso está mejor —dijo Wilson—. Pedirlo por favor es mucho mejor. Ahora me callo.
* * * * * * * * *
La Prosa del Observatorio
Julio Cortázar
(Argentina)
Esa hora que puede llegar alguna vez fuera de toda hora, agujero en la red del tiempo, esa manera de estar entre, no por encima o detrás sino entre, esa hora orificio a la que se accede al socaire de las otras horas, de la incontable vida con sus horas de frente y de lado, su tiempo para cada cosa, sus cosas en el preciso tiempo, estar en una pieza de hotel o de un andén, estar mirando una vitrina, un perro, acaso teniéndote en los brazos, amor de siesta o duermevela, entreviendo en esa mancha clara la puerta que se abre a la terraza, en una ráfaga verde la blusa que te quitaste para darme la leve sal que tiembla en tus senos, y sin aviso, sin innecesarias advertencias de pasaje, en un café del barrio latino o en la última secuencia de una película de Pabst, un arrimo a lo que ya no se ordena como dios manda, acceso entre dos ocupaciones instaladas en el nicho de sus horas, en la colmena día, así o de otra manera (en la ducha, en plena calle, en una sonata, en un telegrama) tocar con algo que no se apoya en los sentidos esa brecha en la sucesión, y tan así, tan resbalando, las anguilas, por ejemplo, la región de los sargazos, las anguilas y también las máquinas de mármol, la noche de Jai Singh bebiendo un flujo de estrellas, los observatorios bajo la luna de Jaipur y de Delhi, la negra cinta de las migraciones, las anguilas en plena calle o en la platea de un teatro, dándose para el que las sigue desde las máquinas de mármol, ese que ya no mira el reloj en la noche de París; tan simplemente anillo de Moebius y de anguila y de máquinas de mármol, esto que fluye ya en una palabra desatinada, desarrimada, que busca por sí misma, que también se pone en marcha desde sargazos de tiempo y semánticas aleatorias, la migración de un verbo: discurso, decurso, las anguilas atlánticas y las palabras anguilas, los relámpagos de mármol de las máquinas de Jai Singh, el que mira los astros y las anguilas, el anillo de Moebius circulando en sí mismo, en el océano, en Jaipur, cumpliéndose otra vez sin otras veces, siendo como lo es el mármol, como lo es la anguila: comprenderás que nada de eso puede decirse desde aceras o sillas o tablados de la ciudad; comprenderás que sólo así, cediéndose anguila o mármol, dejándose anillo, entonces ya no se está entre los sargazos, ...hay decurso, eso pasa: intentarlo, como ellas en la noche atlántica, como el que busca las mensuras estelares, no para saber, no para nada; algo como un golpe de ala, un descorrerse, un quejido de amor y entonces ya, entonces tal vez, entonces por eso sí.
Desde luego inevitable metáfora, anguila o estrella, desde luego perchas de la imagen, desde luego ficción, ergo tranquilidad en bibliotecas y butacas; como quieras, no hay otra manera aquí de ser un sultán de Jaipur, un banco de anguilas, un hombre que levanta la cara hacia lo abierto en la noche pelirroja. Ah, pero no ceder al reclamo de esa inteligencia habituada a otros envites: entrarle a palabras, a saco de vómito de estrellas o de anguilas; que lo dicho sea, la lenta curva de las máquinas de mármol o la cinta negra hirviente nocturna al asalto de los estuarios, y que no sea por solamente dicho, que eso que fluye o converge o busca sea lo que es -y no lo que se dice: perra aristotélica, que lo binario que te afila los colmillos sepa de alguna manera su innecesidad cuando otra esclusa empieza a abrirse en mármol y en peces, cuando Jai Singh con un cristal entre los dedos es ese pescador que extrae de la red, estremecida de dientes y de rabia, una anguila que es una estrella que es una anguila que es una estrella que es una anguila.
Así la galaxia negra corre en la noche como la otra dorada allá arriba en la noche corre inmóvilmente: para que buscar más nombres, más ciclos cuando hay estrellas, hay anguilas que nacen en las profundidades atlánticas y empiezan, porque de alguna manera hay que empezar a seguirlas, a crecer, larvas translúcidas notando entre dos aguas, anfiteatro hialino de medusas y plancton, bocas que resbalan en una succión interminable, los cuerpos ligados en la ya serpiente multiforme que alguna noche cuya hora nadie puede saber ascenderá leviatán, surgirá kraken inofensivo y pavoroso para iniciar la migración a ras de océano mientras la otra galaxia desnuda su bisutería para el marino de guardia que a través del gollete de una botella de ron o de cerveza entreve su indiferente monotonía y maldice a cada trago un destino de singladuras, un salario de hambre, una mujer que estará haciendo el amor con algún otro en los puertos de la vida.
Es así: Johannes Schmidt, danés, supo que en las terrazas de un Elsinor moviente, entre los 22 y los 30 grados de latitud norte y entre los 48 y los 65 de longitud oeste, el recurrente súcubo del mar de los sargazos era más que él fantasma de un rey envenenado y que allí, inseminada al término de un ciclo de lentas mutaciones, las anguilas que tantos años vivieron al borde de los filos del agua vuelven a sumergirse en la tiniebla de cuatrocientos metros de profundidad, ocultas por medio kilómetro de lenta espesura silenciosa ponen sus huevos y se disuelven en una muerte por millones de millones, moléculas del plancton que ya las primeras larvas sorben en la palpitación de la vida incorruptible. Nadie puede ver esa última danza de muerte y de renacimiento de la galaxia negra, instrumentos guiados desde lejos habrán dado a Schmidt un acceso precario a esa matriz del océano, pero Pitón ya ha nacido, las larvas diminutas y aceitadas, «Anguilla anguilla», perforan lentamente el muro verde, un caleidoscopio gigantesco las combina entre cristales y medusas y bruscas sombras de escualos o cetáceos. Y también ellas entrarán en una lengua muerta, se llamarán leptocéfalos, ya es primavera en las espaldas del océano y la pulsión estacional ha despertado en lo más hondo el enderezarse de las miriadas microscópicas, su ascenso hacia aguas más tibias y más azules, el arribo al fabuloso nivel desde donde la serpiente va a lanzarse hacia nosotros, va a venir con billones de ojos dientes lomos colas bocas, inconcebible por demasiado, absurda por cómo, por por qué, pobre Schmidt.
Todo se responde, pensaron con un siglo de intervalo Jai Singh y Baudelaire, desde el mirador de la más alta torre del observatorio el sultán debió buscar el sistema, la red cifrada que le diera las claves del contacto. Cómo hubiera podido ignorar que el animal Tierra se asfixiaría en una lenta inmovilidad si no estuviera desde siempre en el pulmón de acero astral, la tracción sigilosa de la luna y del sol atrayendo y rechazando el pecho verde de las aguas. Inspirado, expirado por una potencia ajena, por la gracia de un vaivén que desde resortes fuera de toda imaginación se vuelve mensurable y como al alcance de una torre de mármol y unos ojos de insomnio, el océano alienta y dilata sus alvéolos, pone en marcha su sangre renovada que rompe rabiosa en los farallones, dibuja sus espirales de materia fusiforme, concentra y dispersa los oleajes, las anguilas, ríos en el mar, venas en el pulmón índigo, las corrientes profundas batallan por el frío o por el calor, a cincuenta metros de la superficie los leptocéfalos son embarcados por el vehículo hialino, durante más de tres años surcarán la tubería de precisos calibres térmicos, treinta y seis meses la serpiente de incontables ojos resbalará bajo las quillas y las espumas hasta las costas europeas. Cada signo de mensura en las rampas de mármol de Jaipur recibió (recibe siempre, ya para nadie, para monos y turistas) los signos morse, el alfabeto sideral que en otra dimensión de lo sensible se vuelve plancton, viento alisio, naufragio del petrolero californiano «Norman» (8 de mayo de 1957), eclosión de los cerezos de Naga o de Sivergues, lavas del Osomo, anguilas llegando a puerto, leptocéfalos que después de alcanzar ocho centímetros en tres años no sabrán que su ingreso en aguas más dulces acciona algún mecanismo de la tiroides, ignorarán que ya empiezan a llamarse angulas, que nuevas palabras tranquilizadoras acompañan el asalto de la serpiente a los arrecifes, el avance a los estuarios, la incontenible invasión de los ríos; todo eso que no tiene nombre se llama ya de tantas maneras, como Jai Singh permutaba destellos por fórmulas, órbitas insondables por concebibles tiempos.
«Marzo e pazzo», dice el proverbio italiano; «en abril, aguas mil», agrega la sentencia española. De locura y de aguas mil está hecho el asalto a los ríos y a los torrentes, en marzo y en abril millones de angulas ritmadas por el doble instinto de la oscuridad y la lejanía aguardan la noche para encauzar el pitón de agua dulce, la columna flexible que se desliza en la tiniebla de los estuarios, tendiendo a lo largo de kilómetros una lenta cintura desceñida; imposible prever dónde, a qué alta hora la informe cabeza toda ojos y bocas y cabellos abrirá el deslizamiento río arriba, pero los últimos corales han sido salvados, el agua dulce lucha contra una desfloración implacable que la toma entre légamos y espumas, las angulas vibrantes contra la corriente se sueldan en su fuerza común, en su ciega voluntad de subir, ya nada las detendrá, ni ríos ni hombres ni esclusas ni cascadas, las múltiples serpientes al asalto de los ríos europeos dejarán miriadas de cadáveres en cada obstáculo, se segmentarán y retorcerán en las redes y los meandros, yacerán de día en un sopor profundo, invisibles para otros ojos, y cada noche reharán el hirviente tenso cable negro y como guiadas por una fórmula de estrellas, que Jai Singh pudo medir con cintas de mármol y compases de bronce, se desplazarán hacia las fuentes fluviales, buscando en incontables etapas un arribo del que nada saben, del que nada pueden esperar; su fuerza no nace de ellas, su razón palpita en otras madejas de energía que el sultán consultó a su manera, desde presagios y esperanzas y el pavor primordial de la bóveda llena de ojos y de pulsos.
El profesor Maurice Fontaine, de la Academia de Ciencias de Francia, piensa que el imán del agua dulce que desesperadamente atrae a las angulas obligándolas a suicidarse por millones en las esclusas y las redes para que el resto pase y llegue, nace de una reacción de su sistema neurendocrino frente al adelgazamiento y a la deshidratación que acompaña la metamorfósis de los leptocéfalos en angulas. Bella es la ciencia, dulces las palabras que siguen el decurso de las angulas y nos explican su saga, bellas y dulces e hipnóticas como las terrazas plateadas de Jaipur donde un astrónomo manejó en su día un vocabulario igualmente bello y dulce para conjurar lo innominable y verterlo en pergaminos tranquilizadores, herencia para la especie, lección de escuela, barbitúrico de insomnios esenciales, y llega el día en que las angulas se han adentrado en lo más hondo de su cópula hidrográfica, espermatozoides planetarios ya en el huevo de las altas lagunas, de los estanques donde sueñan y se reposan los ríos y los tortuosos falos de la noche vital se acalman, se acaman, las columnas negras pierden su flexible erección de avance y búsqueda, los individuos nacen a sí mismos, se separan de la serpiente común, tantean por su cuenta y riesgo los peligrosos bordes de las pozas, de la vida; empieza, sin que nadie pueda conocer la hora, el tiempo de la anguila amarilla, la juventud de la raza en su territorio conquistado, el agua al fin amiga ciñendo sin combate los cuerpos que reposan.
Y crecen. Durante dieciocho años, plácidas en sus huecos, en sus nichos, aletargadas en el limo, rozándose en una lenta ceremonia para nadie, salpicando el aire con un aletazo y un cabrilleo, devorando incesantes los jugos de la profundidad, repitiendo durante dieciocho años el deslizamiento solapado que las lleva en una fracción de segundo, durante dieciocho años, al fragmento comestible, a la materia orgánica en suspensión, solitarias soñolientas o violentamente concertadas para despedazar una presa y rechazarse en un frenético desbande, las anguilas crecen y cambian de color, la pubertad las asalta como un latigazo y las transforma cromáticamente, el mimético amarillo de los légamos cede poco a poco al mercurio, en algún momento la anguila plateada prismará el primer sol del día con un rápido giro de su espalda, el agua turbia de los fondos deja entrever los espejos fusiformes que se replican y desdoblan en una lenta danza: ha llegado la hora en que cesarán de comer, prontas para el ciclo final, la anguila plateada espera inmóvil la llamada de algo que la señorita Callamand considera, al igual que el profesor Fontaine, un fenómeno de interacción neuroendocrina: de pronto, de noche, al mismo tiempo, todo río es río abajo, de toda fuente hay que huir, tensas aletas rasgan furiosamente el filo del agua: Nietzsche, Nietzsche.
Primero hay una fase de excitación, una como noticia o santo y seña que alborota: dejar los juncos, las pozas, dejar dieciocho años de hueco entre roca, volver. Alguna remota ecuación química guarda la memoria velada de los orígenes, una constelación ondulante de sargazos, la sal en las fauces, el calor atlántico, los monstruos al acecho, las medusas teléfono o paracaídas, el guante atontado del octopus. Retomar al fragor silencioso de las corrientes submarinas, sus venas sin escape; también el cielo es así en las noches despejadas cuando las estrellas se amalgaman en una misma presión, conjuradas y hostiles, negándose al recuento, a las nomenclaturas, oponiendo una aterciopelada inalcanzabilidad a la lente que las circunda y abstrae, metiéndose de a diez, de a cien en un mismo campo visual, obligando a Jai Singh a bañarse los párpados con el bálsamo que su médico extrae de hierbas enrraizadas en los mitos del cielo, en los crueles, alegres juegos de las deidades hartas de inmortalidad.
Después, según estima la señorita Callamand, sigue una fase de desmineralización, las anguilas se vuelven amorfas, se abandonan a las corrientes, el verano se acaba, las hojas secas flotan con ellas río abajo, a veces una metralla de lluvia las alcanza y despierta, las anguilas resbaIan con el río, se protegen de la lluvia y el perfil amenazante de las nubes, desmineralizadas y amorfas ceden a la imperceptible pendiente que las acerca a los estuarios y a la avidez de quienes esperan en las curvas del río, el hombre está ahí, codicioso de la anguila plateada, la mejor de las anguilas, atrapando sin lucha las anguilas desmineralizadas y amorfas abandonadas a la corriente, sin reflejos, basadas en el número, en que nada importa si el pescador las atrapa y las devora innúmeras pues muchas más pasarán lejos de redes y anzuelos, llegarán a las desembocaduras, despertarán a la sal, a los golpes de un oleaje que también golpea en una oscura memoria recurrente; es el otoño, las pescas milagrosas, las cestas repletas de anguilas que tardan en morir porque sus estrechas branquias guardan una reserva de agua, de vida, y duran, horas y horas se retuercen en las cestas, todos los peces están muertos y ellas siguen una salvaje batalla con la asfixia, hay que despedazarlas, hundirlas en el aceite hirviendo, y las viejas en los puertos mueven la cabeza y las miran y rememoran una oscura sapiencia, los bestiarios remotos donde anguilas astutas salen del agua e invaden los huertos y los vergeles (son las palabras que se emplean en los bestiarios) para cazar caracoles y gusanos, para comerse los guisantes de los huertos como dice la enciclopedia Espasa que sabe tanto sobre las anguilas. Y es verdad que si un río se agosta, si aguas arriba una represa o una cascada les veda la carrera hacia las fuentes, las jóvenes anguilas saltan fuera del cauce y franquean el obstáculo sin morir, resistiendo el ahogo, resbalando obstinadas por el musgo y los helechos; pero ahora las que bajan están desmineralizadas y amorfas, se dejan pescar y sólo tienen fuerzas para luchar contra una muerte que no han evitado, que las tortura delicadamente durante horas como si se vengara de las otras, de las que siguen río abajo en multitudes incontables, buscando los corales y la sal del regreso.
De Jai Singh se presume que hizo construir los observatorios con el elegante desencanto de una decadencia que nada podía esperar ya de las conquistas militares, ni siquiera tal vez de los serrallos donde sus mayores habían preferido un cielo de estrellas tibias en un tiempo de aromas y de músicas; serrallo del alto aire, un espacio inconquistable tendía el deseo del sultán en el límite de las rampas de mármol; sus noches de pavorreales blancos y de lejanas llamaradas en las aldeas, su mirada y sus máquinas organizando el frío caos violeta y verde y tigre: medir, computar, entender, ser parte, entrar, morir menos pobre, oponerse pecho a pecho a esa incomprensibilidad tachonada, arrancarle un jirón de clave, hundirle en el peor de los casos la flecha de la hipótesis, la anticipación del eclipse, reunir en un puño mental las riendas de esa multitud de caballos centelleantes y hostiles. También la señorita Callamand y el profesor Fontaine ahincan las teorías de nombres y de fases, embalsaman las anguilas en una nomenclatura, una genética, un proceso neurendocrino, del amarillo al plateado, de los estanques a los estuarios, y las estrellas huyen de los ojos de Jai Singh como las anguilas de las palabras de la ciencia, hay ese momento prodigioso en que desaparecen para siempre, en que más allá de la desembocadura de los ríos nada ni nadie, red o parámetro o bioquímica pueden alcanzar eso que vuelve a su origen sin que se sepa cómo, eso que es otra vez la serpiente atlántica, inmensa cinta plateada con bocas de agudos dientes y ojos vigilantes, deslizándose en lo hondo, no ya movida pasivamente por una corriente, hija de una voluntad para la que no se conocen palabras de este lado del delirio, retornando al útero inicial, a los sargazos donde las hembras inseminadas buscarán otra vez la profundidad para desovar, para incorporarse a la tiniebla y morir en lo más hondo del vientre de leyendas y pavores. ¿Por qué, se pregunta la señorita Callamand, un retomo que condenará a las larvas a reiniciar el interminable remonte hacia los ríos europeos? Pero qué sentido puede tener ese por qué cuando lo que se busca en la respuesta no es más que cegar un agujero, poner la tapa a una olla escandalosa que hierve y hierve para nadie? Anguilas, sultán, estrellas, profesor de la Academia de Ciencias: de otra manera, desde otro punto de partida, hacia otra cosa hay que emplumar y lanzar la flecha de la pregunta.
Las máquinas de mármol, un helado erotismo en la noche de Jaipur, coagulación de luz en el recinto que guardan los hombres de Jai Singh, mercurio de rampas y hélices, grumos de luna entre tensores y placas de bronce; pero el hombre ahí, el inversor, el que da vuelta las suertes, el volatinero de la realidad: contra lo petrificado de una matemática ancestral, contra los husos de la altura destilando sus hebras para una inteligencia cómplice, telaraña de telarañas, un sultán herido de diferencia yergue su voluntad enamorada, desafía un cielo que una vez más propone las cartas transmisibles, entabla una lenta, interminable cópula con un cielo que exige obediencia y orden y que él violará noche tras noche en cada lecho de piedra, el frío vuelto brasa, la postura canónica desdeñada por caricias que desnudan de otra manera los ritmos de la luz en el mármol, que ciñen esas formas donde se deposita el tiempo de los astros y las alzan a sexo, a pezón y a murmullo. Erotismo de Jai Singh al término de una raza y una historia, rampas de los observatorios donde las vastas curvas de senos y de muslos ceden sus derroteros de delicia a una mirada que posee por transgresión y reto y que salta a lo innominable desde sus catapultas de tembloroso silencio mineral. Como en las pinturas de Remedios Varo, como en las noches más altas de Novalis, los engranajes inmóviles de la piedra agazapada esperan la materia astral para molerla en una operación de caliente halconeria. Jaulas de luz, gineceo de estrellas poseídas una a una, desnudadas por un álgebra de aceitadas falanges, por una alquimia de húmedas rodillas, desquite maniático y cadencioso de un Endirnión que vuelve las suertes y lanza contra Selene una red de espasmos de mármol, un enjambre de parámetros que la desceñirán hasta entregarla a ese amante que la espera en lo más alto del laberinto matemático, hombre de piel de cielo, sultán de estremecidas favoritas que se rinden desde una interminable lluvia de abejas de medianoche.
De la misma manera, señorita Callamand, algo que el diccionario llama anguila está esperando acaso la serpiente simétrica de un deseo diferente, el asalto desmesurado de otra cosa que la neuroendocrinología para alzarse de las aguas primordiales, desnudar su cintura de milenios de sargazos y darse a un encuentro que jamás sospecharía Johannes Schmidt. Sabemos de sobra que el profesor Fontaine preguntará por la finalidad de semejante búsqueda, a la hora en que uno de sus ayudantes cumple la delicada tarea de fijar un minúsculo emisor de radiaciones en el cuerpo de una anguila plateada, devolverla al océano y seguir así la pista de un itinerario mal cartografiado. Pero no hablamos de buscar, señorita Callamand, no se trata de satisfacciones mentales ni de someter a otra vuelta de tuerca una naturaleza todavía mal colonizada. Aquí se pregunta por el hombre aunque se hable de anguilas y de estrellas; algo que viene de la música, del combate amoroso y de los ritmos estacionales, algo que la analogía tantea en la esponja, en el pulmón y el sístole, balbucea sin vocabulario tabulable una dirección hacia otro entendimiento. Por lo demás, ¿cómo no respetar las valiosas actividades de la señora M. L. Bauchot, por ejemplo, que brega por la más correcta identificación de las larvas de los diferentes peces ápodos (anguilas, congrios, etc.)? Solamente que antes y después está lo abierto, lo que el águila estúpidamente alcanza a ver, lo que el negro río de las anguilas dibuja en la masa elemental atlántica, abierto a otro sentido que a su vez nos abre, águilas y anguilas de la gran metáfora quemante. (Y como por casualidad descubrir que sólo una consonante diferencia esos dos nombres; y decirse una vez más que la casualidad, esa palabra tranquilizadora, ese otro umbral de la apertura...).
Así yo -una vez más el Occidente odioso, la obstinada partícula que subtiende todos sus discursos- quisiera asomar a un campo de contacto que el sistema que ha hecho de mí esto que soy niega entre vociferaciones y teoremas. Digamos entonces ese yo que es siempre alguno de nosotros, desde la inevitable plaza fuerte saltemos muralla abajo: no es tan difícil perder la razón, los celadores de la torre no se darán demasiada cuenta, qué saben de anguilas o de esas interminables teorías de peldaños que Jai Singh escalaba en una lenta caída hacia el cielo; porque el no estaba de parte de los astros como algún poeta de nuestras tierras sureñas, no se aliaba a la señora M. L. Bauchot para la más correcta identificación de los congrios o de las magnitudes estelares. Sin otra prueba que las máquinas de mármol sé que Jai Singh estaba con nosotros, del lado de la anguila trazando su ideograma planetario en la tiniebla que desconsuela a la ciencia de mesados cabellos, a la señorita Callamand que cuenta y cuenta el paso de los leptocéfalos y marca cada unidad con una meritoria lágrima cibernética. Así en el centro de la tortuga índica, vano y olvidable déspota, Jai Singh asciende los peldaños de mármol y hace frente al huracán de los astros; algo más fuerte que sus lanceros y más sutil que sus eunucos lo urge en lo hondo de la noche a interrogar el cielo como quien sume la cara en un hormiguero de metódica rabia: maldito si le importa la respuesta, Jai Singh quiere ser eso que pregunta, Jai Singh sabe que la sed que se sacia con el agua volverá a atormentarlo, Jai Singh sabe que solamente siendo el agua dejará de tener sed.
Así, profesor Fontaine, no es de difuso panteismo que hablamos, ni de disolución en el misterio: los astros son mensurables, las rampas de Jaipur guardan todavía la huella de los buriles matemáticos, jaulas de abstracción y entendimiento. Lo que rechazo mientras usted me llena de informaciones sobre el decurso de los leptocéfalos es la sórdida paradoja de un empobrecimiento correlativo con la multiplicación de bibliotecas, microfilms y ediciones de bolsillo, una culturización a lo jíbaro, señorita Callamand. Que Dama Ciencia en su jardín pasee, cante y borde, bella es su figura y necesaria su rueca teleguiada y su laúd electrónico, no somos los beocios del siglo, un brontosaurio bien muerto está. Pero entonces se sale a vagar de noche, como sin duda también tantos servidores de Dama Ciencia, y si se vive de veras, si la noche y la respiración y el pensar enlazan esas mallas que tanta definición separa, puede ocurrir que entremos en los parques de Jaipur o de Delhi, o que en el corazón de Saint Germain des Prés alcancemos a rozar otro posible perfil del hombre; pueden pasarnos cosas irrisorias o terribles, acceder a ciclos que comienzan en la puerta de un café y desembocan en una horca sobre la plaza mayor de Bagdad, o pisar una anguila en la rue du Dragon, o ver de lejos como en un tango a esa mujer que nos llenó la vida de espejos rotos y de nostalgias estructuralistas (ella no terminó de peinarse, ni nosotros nuestra tesis de doctorado); porque no se trata de ahuecar la voz, esas cosas ocurren como los gatos de golpe o el desbordarse de la bañadera mientras atendemos el teléfono, pero solamente les ocurren a los que llevan el gato en el bolsillo, la noche es pelirroja y húmeda, alguien silba bajo un portal, la zona franca empieza; cómo decirlo de otra manera más inteligible, profesor Fontaine, escribirle a la señora M. L. Bauchot, estimada señora Bauchot, esta noche he visto el río de las anguilas he estado en Jaipur y en Delhi he visto las anguilas en la rue du Dragon en Paris, y mientras cosas así me ocurran (hablo de mi por fuerza, pero estoy hablando de todos los que salen a lo abierto) o mientras me habite la certeza de que pueden ocurrirme, no todo está perdido porque señora Bauchot, estimada señora Bauchot, le estoy escribiendo sobre una raza que puebla el planeta y que la ciencia quiere servir, pero mire usted, señora Bauchot, su abuela fajaba a su bebé, lo volvía una pequeña momia sollozante porque el bebé quería moverse, jugar, tocarse el sexo, ser feliz con su piel y sus olores y la cosquilla del aire, y mire hoy, señora Bauchot, ya usted creció más libre, y acaso su bebé desnudo juega ahora mismo sobre el cobertor y el pediatra lo aprueba satisfecho, todo va bien, señora Bauchot, sólo que el bebé sigue siendo el padre de ese adulto que usted y la señorita Callamand definen homo sapiens, y lo que la ciencia le quitó al bebé la misma ciencia lo anuda en ese hombre que lee el diario y compra libros y quiere saber, entonces la enumeración la clasificación de las anguilas y el fichero de estrellas nebulosas galaxias, vendaje de la ciencia: quieto ahí, veinticuatro, sudoeste, proteína, isótopos marcados. Libre el bebé y fajado el hombre, la pediatra de adultos, Dama Ciencia abre su consultorio, hay que evitar que el hombre se deforme por exceso de sueños, fajarle la visión, manearle el sexo, enseñarle a contar para que todo tenga un número. A la par la moral y la ciencia (no se asombre, señora, es tan frecuente) y por supuesto la sociedad que sólo sobrevive si sus células cumplen el programa. Atentamente la saludo. Esta carta infundirá en la señora Bauchot la horrenda sospecha de que los brontosaurios saben escribir, por eso una postdata gentil, no me entienda mal, querida señora, qué haríamos sin usted, sin Dama Ciencia, hablo en serio, muy en serio, pero además está lo abierto, la noche pelirroja, las unidades de la desmedida, la calidad de payaso y de volatinero y de sonámbulo del ciudadano medio, el hecho de que nadie lo convencerá de que sus limites precisos son el ritmo de la ciudad más feliz o del campo más amable; la escuela hará lo suyo, y el ejército y los curas, pero eso que yo llamo anguila o Vía láctea pernocta en una memoria racial, en un programa genético que no sospecha el profesor Fontaine, y por eso la revolución en su momento, el arremeter contra lo objetivamente enemigo o abyecto, el manotazo delirante para echar abajo una ciudad podrida, por eso las primeras etapas del reencuentro con el hombre entero. Y sin embargo ahí se emboscan otra vez Dama Ciencia y su séquito, la moral, la ciudad, la sociedad: se ha ganado apenas la piel, la hermosa superficie de la cara y los pechos y los muslos, la revolución es un mar de trigo en el viento, un salto a la garrocha sobre la historia comprada y vendida, pero el hombre que sale a lo abierto empieza a sospechar lo viejo en lo nuevo, se tropieza con los que siguen viendo los fines en los medios, se da cuenta de que en ese punto ciego del ojo del toro humano se agazapa una falsa definición de la especie, que los ídolos perviven bajo otras identidades, trabajo y disciplina, fervor y obediencia, amor legislado, educación para A, B y C, gratuita y obligatoria; debajo, adentro, en la matriz de la noche pelirroja, otra revolución deberá esperar su tiempo como las anguilas bajo los sargazos. Llegar a ella es también serpiente negra de ida; lentos peldaños hacia la plataforma que reta el musgo astral, serpiente plateada de regreso, fecundación, desove y muerte para otra vez serpiente negra, marcha hacia las cabeceras y las fuentes, retorno dialéctico donde se cumple el ritmo cósmico; empleo a sabiendas las palabras más mancilladas por la retórica, de muchas maneras me he ganado el derecho a que brillen aquí como brilla el mercurio de las anguilas y el girasol vertiginoso en las máquinas de Jai Singh. Todavía es tiempo de sargazos, de guerrillas parciales que despejan el monte sin que el combatiente alcance a ver una totalidad de cielo y mar y tierra. En cada árbol de sangre circulan sigilosas las claves de la alianza con lo abierto, pero el hombre da y toma la sangre, bebe y vierte la sangre entre gritos de presente y recidivas de pasado, y pocos sentirán pasar por sus pulsos la llamada de la noche pelirroja; los pocos que se asomen a ella perecerán en tanta picota, con sus pieles se harán lámparas y de sus lenguas se arrancarán confesiones; uno que otro podrá dar testimonio de anguilas y de estrellas, de encuentros fuera de la ley de la ciudad, de arrimo a las encrucijadas donde nacen las sendas tiempo arriba. Pero si el hombre es Acteón acosado por los perros del pasado y los simétricos perros del futuro, pelele deshecho a mordiscones que lucha contra la doble jauría, lacerado y chorreando vida, solo contra un diluvio de colmillos, Acteón sobrevivirá y volverá a la caza hasta el día en que encuentre a Diana y la posea bajo las frondas, le arrebate una virginidad que ya ningún clamor defiende, Diana la historia del hombre relegado y derogado, Diana la historia enemiga con sus perros de tradición y mandamiento, con su espejo de ideas recibidas que proyecta en el futuro los mismos colmillos y las mismas babas, y que el cazador trizará como triza su doncellez despótica para alzarse desnudo y libre y asomarse a lo abierto, al lugar del hombre a la hora de su verdadera revolución de dentro afuera y de fuera adentro. Todavía no hemos aprendido a hacer el amor, a respirar el polen de la vida, a despojar a la muerte de su traje de culpas y de deudas; todavía hay muchas guerras por delante, Acteón, los colmillos volverán a clavarse en tus muslos, en tu sexo, en tu garganta; todavía no hemos hallado el ritmo de la serpiente negra, estamos en la mera piel del mundo y del hombre. Ahí, no lejos, las anguilas laten su inmenso pulso, su planetario giro, todo espera el ingreso en una danza que ninguna Isadora danzó nunca de este lado del mundo, tercer mundo global del hombre sin orillas, chapoteador de historia, víspera de sí mismo. Que la noche pelirroja nos vea andar de cara al aire, favorecer la aparición de las figuras del sueño y del insomnio, que una mano baje lentamente por espaldas desnudas hasta arrancar ese quejido de amor que viene del fuego y la caverna, primera dulce tregua del miedo de la especie, que por la rue du Dragon, por la Vuelta de Rocha, por King's Road, por la Rampa, por la Schulerstrasse marche ese hombre que no se acepta cotidiano, clasificado obrero o pensador, que no se acepta ni parcela ni víspera ni ingrediente geopolitico, que no quiere el presente revisado que algún partido y alguna bibliografía le prometen como futuro; ese hombre que acaso se hará matar en un frente justo, en una emboscada necesaria, que chacales y babosas torturarán y envilecerán, que jefes alzarán al puesto de confianza, que en tanto rincón del mundo tendrá razón o culpa en el molino de las vísperas; para ése, para tantos como ése, un dibujo de la realidad trepa por las escaleras de Jaipur, ondula sobre sí mismo en el anillo de Moebius de las anguilas, anverso y reverso conciliados, cinta de la concordia en la noche pelirroja de hombres y astros y peces. Imagen de imágenes, salto que deje atrás una ciencia y una política a nivel de caspa, de bandera, de lenguaje, de sexo encadenado, desde lo abierto acabaremos con la prisión del hombre y la injusticia y el enajenamiento y la colonización y los dividendos y Reuter y lo que sigue; no es delirio lo que aquí llamo anguila o estrella, nada más material y dialéctico y tangible que la pura imagen que no se ata a la víspera, que busca más allá para entender mejor, para batirse contra la materia rampante de lo cerrado, de naciones contra naciones y bloques contra bloques. Señora Bauchot, alguna vez Thomas Mann dijo que las cosas andarían mejor si Marx hubiera leído a Holderlin; pero vea usted, señora, yo creo con Lukacs que también hubiera sido necesario que Holderlin leyera a Marx; note usted qué frío es mi delirio aunque le parezca anacrónicamente romántico porque Jai Singh, porque la serpiente de mercurio, porque la noche pelirroja. Salga a la calle, respire aire de hombres que viven y no el de la teoría de los hombres en una sociedad mejor; dígase alguna vez que en la felicidad hay tanto más que una cuota de proteínas o de tiempo libre o de soberanía (pero Holderlin debe leer a Marx, en ningún momento ha de olvidar a Marx, las proteínas son una de tantas facetas de la imagen, vaya si lo son, señora Bauchot, pero entonces la imagen toda, el hombre en su jardín de veras, no un esquema del hombre salvado de la desnutrición o la injusticia). Vea usted, en el parque de Jaipur se alzan las máquinas de un sultán del siglo dieciocho, y cualquier manual científico o guía de turismo las describe como aparatos destinados a la observación de los astros, cosa cierta y evidente y de mármol, pero también hay la imagen del mundo como pudo sentirla Jai Singh, como la siente el que respira lentamente la noche pelirroja donde se desplazan las anguilas; esas máquinas no sólo fueron erigidas para medir derroteros astrales, domesticar tanta distancia insolente; otra cosa debió soñar Jai Singh alzado como un guerrillero de absoluto contra la fatalidad astrológica que guiaba su estirpe, que decidía los nacimientos y las desfloraciones y las guerras; sus máquinas hicieron frente a un destino impuesto desde fuera, al Pentágono de galaxias y constelaciones colonizando al hombre libre, sus artificios de piedra y bronce fueron las ametralladoras de la verdadera ciencia, la gran respuesta de una imagen total frente a la tiranía de planetas y conjunciones y ascendentes; el hombre Jai Singh, pequeño sultán de un vago reino declinante, hizo frente al dragón de tantos ojos, contestó a la fatalidad inhumana con la provocación del mortal al toro cósmico, decidió encauzar la luz astral, atraparla en retortas y hélices y rampas, cortarle las uñas que sangraban a su raza; y todo lo que midió y clasificó y nombró, toda su astronomía en pergaminos iluminados era una astronomía de la imagen, una ciencia de la imagen total, salto de la víspera al presente, del esclavo astrológico al hombre que de pie dialoga con los astros. Tal vez los gobernantes de la avanzada por la que damos todo lo que somos y tenemos, tal vez la señorita Callamand o el profesor Fontaine, tal vez los jefes y los hombres de ciencia acabarán por salir a lo abierto, acceder a la imagen donde todo está esperando; en este mismo instante las jóvenes anguilas llegan a las bocas de los ríos europeos, van a comenzar su asalto fluvial; acaso ya es de noche en Delhi y en Jaipur y las estrellas picotean las rampas del sueño de Jai Singh; los ciclos se fusionan, se responden vertiginosamente; basta entrar en la noche pelirroja aspirar profundamente un aire que es puente y caricia de la vida; habrá que seguir luchando por lo inmediato, compañero, porque Holderlin ha leído a Marx y no lo olvida; pero lo abierto sigue ahí, pulso de astros y anguilas, anillo de Moebius de una figura del mundo donde la conciliación es posible, donde anverso y reverso cesarán de desgarrarse, donde el hombre podrá ocupar su puesto en esa jubilosa danza que alguna vez llamaremos realidad.
* * * * * * * * *
La casa del sotabanco
Antón Chejov
(Rusia)
I
Ello sucedió hace unos seis o siete años, cuando yo vivía en uno de los distritos de la gobernación T. en la propiedad del terrateniente Belokúrov, hombre joven que se levantaba muy temprano, andaba vestido con una podiovka (1) por las noches tomaba cerveza y quejábase siempre de que en nadie ni en ninguna parte encontraba comprensión. Vivía en una casita en el jardín, mientras que yo me alojaba en la vieja casona señorial, en una enorme sala con columnas, en la cual no había ningún mueble, excepto un amplio diván, en el que yo dormía, y una mesa, en la cual yo hacía solitarios. Algo aullaba siempre allí en las viejas estufas, aun con tiempo apacible, mientras que durante las tormentas toda la casa se estremecía y hasta parecía que se resquebrajaba en pedazos, de modo que uno sentía un poco de miedo, especialmente de noche, cuando las diez ventanas se iluminaban de repente con los relámpagos.
(1) Abrigo largo y ajustado.
Condenado por el destino a un ocio constante, yo no hacía absolutamente nada. Durante horas enteras miraba por las ventanas al cielo, los pájaros, las alamedas, leía todo lo que me traían del correo, dormía. De vez en cuando, salía de la casa y vagaba hasta el anochecer.
Una vez, cuando regresaba a la casa, penetré sin querer en una finca desconocida. El sol ya se estaba escondiendo y sobre el centeno en flor se extendían las sombras crepusculares. Dos filas de abetos, muy altos, viejos, densamente plantados, formaban una alameda sombría y bella. Sin mucho esfuerzo traspase el cerco y avancé por esta avenida, deslizándome sobre las agujas de abeto que cubrían la tierra con una capa de una pulgada de espesor. Había silencio y oscuridad, y sólo en las cimas de los árboles temblaba, aquí y allá, la resplandeciente y dorada luz que reverberaba con los colores del arco iris en las telas de araña. El aroma de los abetos era muy fuerte, hasta sofocante. Luego doblé por una larga avenida de tilos. También allí notábase el abandono y la vetustez; el follaje del año anterior rumoreaba tristemente bajo los pies, y entre los oscurecidos árboles se escondían las sombras. A la derecha, entre los añejos fratales, con voz débil y con poca gana, cantaba una oropéndola, que también debía ser viejecita. Pero ya terminaron los tilos; pasé frente a una blanca casa con terraza y con sotabanco, y de repente, extendiéronse ante mí un gran patio exterior y un amplio estanque con baños, una multitud de verdes sauces, una aldea en la otra orilla del lago, con un campanario alto y estrecho en el cual ardía la cruz, reflejando los últimos rayos del sol. Por un instante sentí el hechizo de algo familiar, muy conocido, como si ya hubiese visto este mismo panorama hace tiempo, en mi infancia.
Y junto al blanco portón de piedra, por el cual se pasaba del patio al campo, junto al antiguo y recio portón con leones, estaban de pie dos jóvenes. Una de ellas —la mayor—, delgada, pálida, muy bella, con un haz de espesos cabellos castaños y una boca pequeña y voluntariosa, denotaba una expresión severa y apenas reparó en mí; la otra, muy jovencita aún —no tendría más de diecisiete o dieciocho años— también delgada y pálida con una boca grande y con grandes ojos, me miró sorprendida, al pasar yo delante de ellas, dijo algo en inglés y se mostró confundida. Y me pareció que también estos dos agradables rostros me resultaban conocidos desde hacía tiempo. Y volví a la casa con la sensación de haber soñado con algo bueno.
Poco tiempo después, en un mediodía, paseábamos Belokúrov y yo cerca de la casa cuando inesperadamente, con un suave murmullo sobre la hierba, se acercó un coche con resortes en el cual venía una de aquellas jóvenes. Era la mayor. Realizaba una colecta en favor de los campesinos víctimas de un incendio. Sin dirigirnos la mirada, muy seria y detalladamente nos contó cuántas casas se habían quemado en la aldea Sianovo, cuántos hombres, mujeres y niños se habían quedado sin techo y cuáles serían las primeras medidas que se proponía tomar el comité de ayuda del cual ella formaba parte. Después de hacernos firmar la lista de suscripción, se la guardó y se dispuso a regresar.
—Usted se olvidó de nosotros, Piotr Petróvich —dijo a Belokúrov tendiéndole la mano—. Venga a vernos, y si monsieur N... —Ella dijo —mi apellido—, tiene deseos de ver cómo viven los admiradores de su talento y se digna llegar hasta nuestra casa, mamá y yo estaremos muy contentas.
Hice una reverencia.
Cuando ella hubo partido, Piotr Petróvich se puso a explicar. Esta joven, de acuerdo con sus palabras, pertenecía a una buena familia y se llamaba Lidia Volchanínova mientras la propiedad en la que vivía con su madre y su hermana, tenía el nombre de Shelkovka, lo mismo que la aldea del otro lado del lago. En otros tiempos su padre ocupaba un cargo prominente en Moscú, y al morir ostentaba la jerarquía de consejero, secreto. No obstante el buen pasar, las Volchanínov vivían en el campo continuamente, en verano y en invierno; Lidia era maestra de la escuela rural en su aldea y recibía un sueldo mensual de veinticinco rublos. Para sus gastos empleaba sólo este dinero y se enorgullecía de vivir por su propia cuenta.
—Es una familia interesante —dijo Belokúrov—. Habría que hacerles una visita. Ellas estarían encantadas de recibirlo a usted.
En uno de los días feriados, por la tarde, nos acordamos de las Volchanínov y fuimos a verlas. Todas, la madre y sus dos hijas, se encontraban en casa. La madre, Ekaterina Pávlovna —otrora bella, por lo visto, pero ahora prematuramente pesada y lenta, enferma de asma, triste y distraída— trató de entretenerme con una conversación sobre la pintura. Enterada por su hija de la posibilidad de mi visita, recordó, a prisa, dos 0 tres paisajes míos que había visto en las exposiciones en Moscú, y ahora me preguntaba qué era lo que yo deseaba expresar en ellos. Lidia —o Lida como la llamaban en casa— hablaba más con Belokúrov que conmigo. Seria, sin sonreír, le preguntaba por qué no prestaba ningún servicio en el zemstvo y por qué no asistía a sus asambleas.
—Eso no está bien, Piotr Petróvich —le decía en tono de reproche—. No esta bien. Debiera de darle vergüenza.
—Es verdad, Lida, es verdad
—asentía la madre—. Eso no está bien.
—Todo nuestro distrito se encuentra en manos de Balaguin—prosiguió Lida, dirigiéndose a mí—. Es presidente de la Dirección General, repartió todos los cargos en el distrito entre sus sobrinos y yernos y hace lo que le da la gana. Hay que luchar. La juventud debe formar con sus elementos un partido fuerte, pero ya ven ustedes qué clase de juventud tenemos. ¡Debería usted de avergonzarse, Piotr Petróvich!
La hermana menor, Yenia, mientras se hablaba del zemstvo permanecía callada. Ella no tomaba parte en las conversaciones serias, en la familia no la consideraban adulta, aún, y la llamaban Missus, como a una pequeñuela, porque de niña ella solía llamar así a la Miss, su institutriz. Me miraba con curiosidad y, cuando abrí un álbum de fotografías, me daba explicaciones: "Este es mi tío... Este es mi padrino", señalaba los retratos con el dedito, rozándome infantilmente con el hombro, y yo veía de cerca su pecho, poco desarrollado, sus finos hombros, su trenza y su cuerpo delgado, muy estrechado por el cinturón.
Jugamos al crocquet y al lawn-tennis, paseamos por el jardín, tomamos té, luego cenamos largamente. Después de la enorme y vacía sala con columnas, me sentía a gusto en esta pequeña y acogedora casa, en cuyas paredes no había oleografías y donde a los criados los trataban de "usted"; todo allí me parecía joven y puro por la presencia de Lida y Missus, y todo respiraba corrección. Durante ]a cena Lida volvió a conversar con Belokúrov sobre el zemstvo, sobre Balaguin, sobre las bibliotecas escolares. Era una joven despierta, sincera y convencida, y resultaba interesante escucharla, aunque hablaba mucho y. con voz fuerte, quizás porque se había acostumbrado a hablar así en la escuela. En cambio, Piotr Petróvich, quien desde los tiempos de estudiante tenía la costumbre de transformar cualquier diálogo en una discusión, hablaba aburrida, perezosa y largamente, con evidente deseo de parecer un hombre inteligente y avanzado. Gesticulando, volcó la salsera con la manga y se formó un gran charco sobre el mantel, pero, al parecer, nadie, excepto yo, se dio cuenta de ello.
Todo era silencioso y oscuro alrededor de nosotros cuando caminábamos de regreso a nuestra casa.
—La buena educación no consiste en no volcar la salsera sobre el mantel, sino en no darse cuenta cuando alguien lo hace —dijo Belokúrov con un suspiro—. Sí, es una familia excelente y culta. Me quedé algo aislado de la buena gente, ando atrasado, ¡muy atrasado! Y todo porque estoy colmado de tareas, tareas y tareas.
Y me habló de cuánto tiene uno que trabajar si quiere ser un agricultor ejemplar, mientras yo pensé: ¡qué hombre tan pesado y perezoso! Al hablar seriamente sobre cualquier asunto solía prolongar con esfuerzo una "e-e-e-e" y trabajaba de la misma manera que hablaba: lentamente, atrasado, perdiendo' plazos. Ya por el solo hecho de que las cartas que yo le encargaba despachar en &} correo, él las llevaba en su bolsillo durante semanas enteras, no podía creer mucho en su celo.
—Lo peor es —barbotaba caminando a mi lado—, lo peor es que uno trabaja sin encontrar comprensión. ¡Ninguna comprensión!
II
Comencé a frecuentar la casa de las Volchanínov. :Solía sentarme en el primer escalón inferior de la terraza; me oprimía el descontento conmigo mismo; me daba lástima mi vida que transcurría en forma tan rápida y tan poco interesante, y pensaba en que no estaría mal arrancar de mi pecho este corazón que llegó a ser tan pesado. Y mientras tanto, en la terraza se oían voces, el rumorcillo de los vestidos, alguien daba vueltas a las páginas de un libro. Pronto me habitué a ver a Lida, durante el día, atender a los enfermos, repartir limosnas, ausentarse a menudo a la aldea, con una sombrilla sobre su cabeza descubierta, y por la noche explayarse en voz alta sobre el zemstvo y las escuelas.
Cada vez que se entablaba una conversación seria, esta delgada y bella joven, invariablemente severa, de boca finamente delineada, me decía con sequedad:
—Esto no le interesa.
Yo no le caí simpático. No me quería porque era paisajista, porque en mis cuadros no mostraba las necesidades del pueblo y porque era indiferente—según le parecía— a todo aquello en lo que ella creía tan firmemente. Recuerdo que una vez, al viajar por la costa del lago Bailtal me encontré con un joven buriata 1 que montaba un caballo y vestía con una camisa y un pantalón de tela azul china; le pregunté si quería venderme su pipa, y mientras hablábamos, miraba con desprecio mi cara europea y sin sombrero; en un instante se hartó de charlar conmigo, azuzó el caballo y se fue galopando. De la misma manera Lida despreciaba en mí a un extraño Exteriormente no manifestaba en absoluto su desafecto, pero yo lo sentía y, sentado en el primer escalón de la terraza, experimentaba cierta irritación y decía que curar a los campesinos sin ser médico significaba engañarlos, y que no era difícil ser benefactor poseyendo dos mil deciatinas de tierra.
1 Buriatos: uno de los pueblos mongolicos de Siberia.
Su hermana Missus no tenía preocupación alguna y pasaba el tiempo en el mismo ocio total que yo. Al levantarse por la mañana, en seguida tomaba un libro y se ponía a leer en la terraza, sentada en un hondo sillón de tal modo que sus pequeños pies apenas tocaban el suelo, 0 bien escondíase con el libro en una alameda, o se iba al campo. Pasaba todo el día leyendo, los ojos clavados con avidez en el libro, y sólo porque su mirada a veces se tornaba fatigada y anonada, y porque su rostro palidecía mucho, se podía adivinar cómo esta lectura cansaba su cerebro. Cuando yo llegaba a la casa, ella se ruborizaba levemente, dejaba el libro y con animación fijando en mi cara sus grandes ojos me contaba los acontecimientos del día en el cuarto de los criados había comenzado a arder el hollín de las estufas, o un peón había sacado del estanque un pez grande. En los días hábiles vestía, por lo común, una blusa de colores claros y una falda azul oscura. Paseábamos juntos, arrancábamos guindas para el dulce, andábamos en bote, y cuando ella saltaba para alcanzar una guinda 0 manejaba los remos, sus delgados y débiles brazos traslucían a través de las amplias mangas. O si no, yo pintaba un boceto y ella se quedaba de pie a mi lado y me miraba trabajar con admiración.
Un domingo, a fines de julio, llegué a la finca de las Volchanínov por la mañana, a eso de las nueve. Di vueltas por el parque, manteniéndome lejos de la casa, busqué hongos blancos, muy abundantes en aquel verano, dejando marcas cerca de ellos para recogerlos más tarde junto con Yenia. Soplaba un viento tibio. Vi pasar a Yenia y a su madre que volvían de la iglesia. Ambas llevaban claros vestidos domingueros y Yenia sostenía el sombrero a causa del viento. Luego las oí tomar el té en la terraza.
Para mí, hombre despreocupado y que buscaba justificación a su ocio constante, estas mañanas dominicales de verano en nuestras fincas resultaban siempre singularmente atrayentes. Cuando el verde jardín, todavía húmedo por el rocío, brilla al sol y parece feliz; cuando cerca de la casa se siente el aroma de la reseda y del almendro, cuando los jóvenes acaban de regresar de la iglesia y están tomando el té en el jardín, cuando todos están alegres y llevan puestas ropas agradables y cuando uno sabe que todas estas hermosas, sanas y satisfechas personas durante todo el largo día no van a hacer nada, siente deseo entonces de que toda la vida fuese así. Y ahora yo estaba pensando lo mismo y paseaba por el jardín, dispuesto a caminar así, sin hacer nada y sin propósito, durante todo el día, todo el verano.
Vino Yenia con una canasta; tenía la expresión como si supiera o presintiera que me encontraría en el jardín, recogíamos los hongos y conversábamos, y cuando me preguntaba algo, se me adelantaba unos pasos para ver mi cara.
—Ayer en nuestra aldea se produjo un milagro —me dijo—. La renga Pelagia había estado enferma todo el año. Ningún médico y ningún remedio podían ayudarla, pero ayer una vieja curandera le susurró unas palabras y ya está bien.
—No tiene importancia—dije—. No se debe buscar milagros solamente junto a los enfermos y los curanderos. ¿Acaso la salud no es un milagro? ¿Y la vida misma? Lo que es incomprensible ya es un milagro.
—¿Y usted no le tiene miedo a lo incomprensible?
—No. Encaro jovialmente los fenómenos que no comprendo y nunca me supedito a ellos. Soy superior a ellos. El hombre debe considerarse por encima de los leones, de los tigres, de las estrellas, por encima de todo lo que existe en la naturaleza, hasta por encima de lo que no se comprende y lo que parece milagroso, si no no sería un hombre sino un ratón que teme a todo el mundo.
Yenia creía que yo, como pintor, sabía muchas cosas y que podía acertar en aquello que no sabía. Quería que la introdujera en la esfera de lo eterno y de lo bello, en aquel mundo sublime que, según su opinión, me era familiar, y por eso hablaba conmigo sobre Dios, sobre la vida eterna, sobre lo milagroso. Y yo, que no podía admitir en mi ser y mi imaginación, después de la muerte, dejarían de existir por siempre jamás, le contestaba: "Sí, los hombres son inmortales", "Sí, nos espera la vida eterna". Ella me escuchaba, me creía, y no me pedía comprobaciones.
Cuando nos dirigíamos hacia la casa, se detuvo de repente y dijo:
—Nuestra Lida es una persona notable. ¿No es cierto? La quiero entrañablemente y en cualquier momento podría sacrificar mi vado por ella. Pero dígame —Yenia tocó mi manga con el dedo—, dígame: ¿por qué siempre discute con ella? ¿Por qué se muestra irritado?
—Porque ella no tiene razón.
Yenia meneó la cabeza negativamente y las lágrimas asomaron a sus ojos.
—¡Qué difícil es comprenderlo! —expresó.
En ese instante Lida acababa de regresar de alguna parte y, de pie junto a la puerta, con un látigo en las manos, esbelta y hermosa, iluminada por el sol, impartía algunas órdenes al peón. De prisa y hablando en voz alta atendió a dos o tres enfermos; luego, con aire preocupado, anduvo de una habitación a otra; abriendo un armario tras otro, se dirigió al sotabanco; durante un rato estuvieron buscándola y llamándola par almorzar y llegó cuando ya habíamos tomado la sopa. No sé por qué recuerdo y amo estos detalles, como también recuerdo vivamente todo aquel día, aunque no había ocurrido nada especial. Después de comer Yenia estuvo leyendo recostada en su hondo sillón, mientras que yo me senté en el escalón inferior de la terraza. Permanecimos callados. El cielo fue cubriéndose de nubes y comenzó a caer una fina llovizna. Pero hacía calor, el viento había cesado y parecía que el día nunca iba a tener fin. En la terraza apareció Ekaterina Pávlovna, soñolienta, con un abanico.
—Oh, mamá—dijo Yenia, besándole la mano—, el dormir de día te hace mal.
Se adoraban la una a la otra. Cuando una de ellas se iba al jardín, la otra ya estaba en la terraza y, mirando los árboles llamaba: ¡E-e-a, Yenia! o: Mamila, ¿dónde estás? Rezaban siempre juntas, las dos creían de la misma manera y se entendían bien hasta cuando callaban. También dispensaban el mismo trato a la gente. Ekaterina Pávlovna no tardó en acostumbrarse a mí y hasta se encariñó conmigo, y cuando yo no aparecía por dos o tres días mandaba averiguar si yo estaba bien de salud. También ella contemplaba mis bocetos con admiración, y con la misma locuacidad y franqueza con que lo hacía Missus me contaba cuanto ocurría, con frecuencia confiándome sus secretos domésticos.
Veneraba a su hija mayor. Lida no era cariñosa y sólo hablaba de cosas serias; vivía una vida particular y para su madre y su hermana era el mismo personaje sagrado que para los marineros lo es el almirante que pasa todo el tiempo en su camarote.
—Nuestra Lida es una persona notable—decía la madre con frecuencia—. ¿No es cierto?—Y ahora mientras lloviznaba, estábamos conversando sobre Lida:
—Es una persona notable —insistió la madre y añadió en voz baja y mirando con miedo en su derredor como si estuviera complotando—: A personas como ella hay que buscarlas de día con un farol, aunque, sabe, empiezo a sentirme algo inquieta. La escuela, los botiquines, los libros, todo esto está bien, pero ¿por qué caer en los extremos? Es que ya tiene veintitrés años cumplidos y ya es hora de pensar con seriedad en sí misma. Porque sino, con los libros y con los botiquines pasará la vida misma y una ni se dará cuenta. .. Debe casarse.
Yenia, pálida de tanto leer, con el peinado algo desordenado, levantó la cabeza y, mirando a su madre dijo como para sí misma:
—Mamila, todo depende de la voluntad divina.
Y volvió a sumirse en la lectura.
Llegó Belokúrov, vestido con podiovka y con camisa bordada. Jugamos al crocquet y al lawn-tennis, luego al anochecer cenamos largamente y Lida de nuevo habló de las escuelas y de Balaguin, el que tenía todo el distrito en sus manos. Al irme aquella noche de la casa de las Volchanínov, me llevé la impresión de un día ocioso y largo, muy largo, con la triste sensación de que todo termina en este mundo, por más largo que sea. Yenia nos acompañó hasta el portón y, quizás a causa de que ella había pasado conmigo todo el día, desde la mañana hasta la noche, sentí que sin ella estaría aburrido y que toda esta simpática familia no me era extraña; y por primera vez en todo el verano tuve deseos de pintar.
—Dígame, ¿por qué lleva usted una vida tan aburrida, tan incolora?—le pregunté a Belokúrov por el camino—. Mi vida sí es aburrida, pesada y monótona porque soy pintor, soy un hombre raro; estoy, desde mis años juveniles, maltratado por la envidia, por el descontento conmigo mismo, por la falta de fe en mi actividad; soy siempre pobre, soy un vagabundo; pero usted, usted es un hombre normal, sano; es un terrateniente, un señor; ¿por qué vive usted en forma tan poco interesante?, ¿por qué toma usted tan poco de la vida? ¿Por qué, por ejemplo, no se ha enamorado usted ano de Lida o de Yenia?
—Usted olvida que yo amo a otra mujer—respondió Belokúrov.
Referíase a su amiga Liubov Ivánovna que vivía con él en la casita del jardín. Era una gruesa dama, con aire de importancia, parecida a una gansa bien alimentada; todos los días la veía pasear por el jardín con ropas rusas adornadas con abalorios, llevando una sombrilla, y a cada rato la criada la llamaba, ora para comer, ora para tomar el té. Unos tres años antes había alquilado la casita para veranear y se quedó allí, por lo visto, para siempre. Era unos diez años mayor que él y lo manejaba con severidad, de tal modo que para ausentarse de la casa él debía pedirle permiso. A menudo sollozaba con voz de hombre y entonces yo mandaba decirle que si no dejaba de sollozar me iría de la casa; y los sollozos cesaban. Al llegar a casa, Belokúrov sentóse sobre el diván y frunció el ceño meditabundo, mientras que yo me puse a caminar por la sala sintiendo una leve emoción, como un enamorado. Tenía -.ganas de hablar de las Volchanínov.
—Lida sólo puede amar a un funcionario del zemstvo, entusiasmado, igual que ella, con los hospitales y
las escuelas —dije—. Oh, por una joven así no sólo se puede ingresar en el zemstvo, sino también gastar un par de zapatos de hierro, como en el cuento de hadas. ¿Y Missus? ¡Qué delicia es esta Missus!
Belokúrov se puso a hablar largamente, estirando las “e-e-e-e", acerca de la enfermedad del siglo, el pesimismo. Hablaba con seguridad y en un tono desafiante como si yo discutiera con él. Centenares de verstas de la desierta' monótona y quemada estepa no pueden causar tanto tedio como un hombre que está sentado, habla y no se sabe cuando se ira.
—No se trata de pesimismo ni de optimismo —observé con irritación . Lo que ocurre es que el noventa y nueve por ciento de los hombres carece de inteligencia.
Belokúrov lo tomó muy a pecho, se mostró enojado y se fue.
—El príncipe está de visita en Malozemovo, te manda saludos —decía Lida a su madre al regresar de un viaje y quitándose los guantes—. Contó muchas cosas interesantes... Prometió volver a plantar la cuestión del puesto médico de Malozemovo, en la asamblea provisional, pero dice que hay pocas esperanzas. —Y dirigiéndose a mí añadió. Disculpe, siempre olvido que esto no le puede interesar.
Sentí irritación.
¿Y por qué no me puede interesar? —le pregunté, encogiéndome de hombros—. No le place conocer mi opinión, pero le aseguro que esta cuestión me interesa vivamente.
—¿Sí?
—Sí. A mi juicio, un puesto de médico en Malozemovo no es necesario en absoluto.
Mi irritación se transmitió a ella me miró, entrecerrando los ojos, y preguntó:
—¿Qué se necesita entonces? ¿Paisajes?
—Tampoco los paisajes. Allí no se necesita nada.
Ella terminó de quitarse los guantes y abrió el diario que acababa de traer del correo; al cabo de un minuto observó en voz baja, conteniéndose, por lo visito: La semana pasada Ana murió al dar a luz; de haber existido cerca un puesto médico ella hubiera salvado la vida. Y los señores paisajistas, me parece, debieron de tener algunas convicciones al respecto.
—Tengo una convicción bien definida al respecto—respondí, mientras ella se escondía detrás del diario como si no quisiera escucharme—. A mi juicio, los puestos médicos, las escuelas, las bibliotecas, los botiquines, dadas las condiciones existentes, no sirven sino para la opresión. El pueblo está atado con una gran cadena, y ustedes, lejos de cortarla, le agregan nuevos eslabones. He aquí mi convicción.
Ella levantó la mirada hacia mí y sonrió burlonamente, pero yo proseguí tratando de resumir mi idea principal:
—Lo importante no es que Ana haya muerto del parto, sino el hecho de que todas estas Anas, Mavras Pelagias, encorvan sus espaldas desde el amanecer hasta la noche; se enferman a causa del trabajo excesivo durante toda la vida tiemblan por sus hijos, hambrientos y dolientes; durante toda la vida temen a las enfermedades y a la muerte, durante toda la vida tratan de curarse, pero se marchitan temprano, envejecen temprano y mueren en el hedor y en la suciedad; sus hijos, al crecer, recomienzan la misma historia y así transcurren centenares de años y miles de millones de personas viven peor que las bestias (sólo por un mendrugo de pan) sintiendo un miedo continuo. Lo terrible de su situación está en que no tienen tiempo de pensar en su alma; no tienen tiempo de recordar la imagen humana el hambre, el frío el miedo bestial, la enormidad del trabajo, cual aludes de nieve, les obstruyeron todos los caminos hacia la actividad espiritual, es decir, a lo que distingue al hombre del animal y que constituye lo único por lo cual vale la pena vivir. Ustedes acuden en su ayuda con hospitales y escuelas, pero, lejos de liberarlos de sus ataduras, por el contrario, los esclavizan más aún, ya que, al introducir en su vida nuevos prejuicios, ustedes aumentan el número de sus necesidades, sin hablar de que por los emplastos y por los libros, ellos deben pagar al zemstvo, o sea, doblar aún más la espalda.
—No voy a discutir con usted —dijo Lida bajando el diario—. Todo esto lo he oído ya. Sólo le diré una cosa: no debe uno quedarse sin hacer nada. Es verdad nosotros no estamos salvando a la humanidad entera y puede ser que estemos equivocados en muchas cosas, pero hacemos lo que podemos y tenemos razón. El más alto y sagrado propósito de una persona culta es servir al prójimo y tratando de servirlo como podemos. A usted no le agrada? pero uno no puede satisfacer a todo el mundo.
—Es verdad, Lida, es verdad -dijo la madre. En presencia de Lida, ella se mostraba siempre tímida y al hablar la miraba con inquietud, temiendo decir algo superfluo o inapropiado nunca le contradecía sino que siempre estaba de acuerdo: "Es verdad, Lida, es verdad".
—La alfabetización de los mujiks, los libros con míseras instrucciones y máximas y los puestos médicos no pueden disminuir la ignorancia ni la mortalidad, de la misma manera que la luz. de las ventanas no puede iluminar este enorme jardín proseguí—. Ustedes no aportan nada; con su intromisión en la vida de esta gente ustedes no hacen sin crear nuevas necesidades, nuevos motivos para el trabajo.
—¡Dios mío, pero hay que hacer algo! —dijo Lida con fastidio, y por su tono se podía deducir que ella consideraba insignificantes mis razonamientos y los despreciaba.
—Hay que liberar a la gente del pesado trabajo físico —sostuve—. Hay que aliviar el yugo, darles un respiro, para que no pasen toda su vida junto a los hornos, las artesas y en el campo. sino que tengan también tiempo de pensar en su alma, en Dios, y que puedan manifestar en forma más amplia sus condiciones espirituales. La vocación de todo hombre está en la actividad espirtual, en la constante búsqueda de la verdad y del sentido de la vida. Hagan, pues, que les sea innecesario el brutal trabajo de bestias; permítanles sentirse en libertad y verán entonces que estos libritos y botiquines son, en realidad, una burla. Una vez que el hombre sea consciente de su auténtica vocación, sólo podrán satisfacerle la religión, las ciencias, las artes y no estas menudencias.
—¡Liberarlos del trabajo! —sonrió Lida—. ¿Acaso ello es posible?
—Sí Encárguense de una parte del trabajo de ellos. Si todos los habitantes de la ciudad y del campo, todos sin excepción, consintiéramos dividir entre nosotros el trabajo que en general realiza la humanidad para la satisfacción de sus necesidades físicas, a cada uno no le correspondería quizá más de dos o tres horas por día. Imagínese que todos, los ricos y los pobres, trabajamos solamente tres horas por día y el tiempo restante nos queda libre. Imagínese también que (para depender menos ano de nuestro cuerpo y trabajar menos) inventamos máquinas que nos reemplazan en ciertas labores y tratamos de reducir la cantidad de nuestras necesidades hasta el mínimo. Nos templarnos a nosotros y a nuestros hijos para no temer al hambre y al frío y no tener que temblar constantemente por la salud de ellos, como tiemblan Ana, Mavra y Pelagia. Imagínese que no nos curamos, no mantenemos farmacias, ni fábricas de tabaco y de bebidas alcohólicas, ¡ cuánto tiempo libre nos queda! Todos, en común, dedicamos este ocio a las ciencias y a las artes. De la misma manera como a veces todos los mujiks de una aldea se unen para arreglar el camino, nosotros, mancomunados todos, buscaríamos la verdad y el sentido de la vida, y (estoy seguro de ello) la verdad sería descubierta muy pronto; el hombre se liberaría de este constante, penoso y deprimente miedo a la muerte y aun de la misma muerte.
—Usted, sin embargo, se contradice —observó Lida—. Habla de las ciencias, pero antes negaba la alfabetización.
—La alfabetización que sólo sirve al hombre para leer los letreros de las tabernas y a voces libros que no entiende. Esta alfabetización se mantiene en nuestras aldeas desde los tiempos de Rúrik 1, Petrushka 2 gogoliano hace ya tiempo que sabe leer, mientras que el campo quedó igual que en la época de Rúrik. No es la alfabetización lo que necesitamos sino la libertad para una amplia manifestación de capacidades espirituales. No son escuelas lo que necesitamos sino universidades.
1 Fundador de la nación rara, principe de origen escandinavo.
2 Criado de Chichicov en AImas muertas de Gogol.
—Pero usted niega también la medicina.
—Sí. Ella sólo sería necesaria para el estudio de las enfermedades como fenómenos de la naturaleza y no para su tratamiento. Hay que curar no las enfermedades sino sus causas. Anulen la causa principal (el trabajo físico) y no habrá enfermedades. No reconozco la ciencia que cura—continué exaltado—. Las ciencias y las artes, cuando son auténticas, no aspiran a lograr propósitos temporales o particulares, sino que tienden hacia lo eterno y lo universal: buscan la verdad y el sentido de la vida, buscan a Dios y el alma, pero cuando se las ata a las necesidades y los problemas del día, a los botiquines y a las bibliotecas, ellas no hacen sino complicar y entorpecer la vida. Tenemos muchos médicos, farmacéuticos, juristas, mucha gente sabe ahora leer y escribir, pero carecemos totalmente de biólogos, matemáticos, filósofos, poetas. Toda la inteligencia, toda la energía espiritual se fueron gastando para la satisfacción de las necesidades temporales, pasajeras. .. Los sabios, los escritores y los pintores están abarrotados de trabajo; merced a ellos las comodidades de la vida crecen cada día, las necesidades del cuerpo se multiplican, mientras que la verdad queda lejos todavía y el hambre sigue siendo el animal más feroz y menos pulcro, y todo contribuye para que la humanidad, en su mayoría, se degenere y pierda para siempre su vitalidad. En estas condiciones, la vida de un pintor no tiene sentido, y cuanto más talento tiene, tanto más extraño e incomprensible es su papel, ya que resulta que él trabaja para la diversión de un animal feroz y sucio, sosteniendo el orden existente. Y yo no quiero trabajar y no trabajaré;.. No precisamos nada, ¡qué se hunda la tierra en el infierno!
—Missus, vete a tu cuarto —dijo Lida a su hermana, considerando, por lo visto, mis palabras como dañinas para una señorita tan joven.
Yenia miró con tristeza a la hermana y a la madre y salió.
—Estas lindas cosas se dicen comúnmente cuando quieren justificar su indiferencia—dijo Lida—. Negar hospitales y escuelas es más fácil que curar y enseñar.
—Es verdad, Lida, es verdad —asintió la madre.
—Usted amenaza, con dejar de trabajar —continuó Lida—. Por lo visto, aprecia usted altamente sus obras. No discutamos más: nunca llegaremos a un acuerdo, ya que la más imperfecta de las bibliotecas o farmacias, a las cuales se refirió usted con tanto desprecio, para mí es más importante que todos los paisajes del mundo. —Y en seguida, dirigiéndose a la madre, habló en un tono muy distinto—: El príncipe está muy delgado y ha cambiado mucho desde que estuvo en nuestra casa. Lo mandan a Vichy
Ella contaba a su madre las cosas acerca del príncipe para no hablar conmigo. Su cara ardía y para ocultar su agitación se inclinó hacia la mesa, como miope, y aparentó leer el diario. Mi presencia era desagradable. Me despedí y me retiré.
III
Afuera todo era paz; la aldea del otro lado del lago dormía ya, no se veía ninguna lucecita y sólo en el agua brillaban apenas los pálidos reflejos de las estrellas. Junto al portón de los leones, inmóvil, Yenia me esperaba, de pie, para acompañarme un trecho.-
—Todos están durmiendo en la aldea —le dije, tratando de distinguir su rostro en la oscuridad, y vi sus oscuros y tristes ojos fijarse en mí—. El tabernero y el cuatrero duermen tranquilos, mientras que nosotros, gente de bien nos irritamos el uno al otro discutiendo.
Era una triste noche de agosto, triste porque ya olía a otoño; cubierta por una nube purpurina, salía la luna y apenas iluminaba el camino y los oscuros campos. Con frecuencia caían estrellas fugaces. Yenia iba por el camino a mi lado y trataba de no mirar al cielo, ya que el verlas caer la asustaba no se sabe por qué.
—Me; parece que usted tiene razón —dijo ella, temblando a causa de la humedad nocturna—. Si todos los hombres, en común, pudieran dedicarse a la actividad espiritual pronto llegarían a saberlo todo.
—Naturalmente. Somos seres superiores y si, efectivamente, tuviésemos conciencia dé toda la fuerza del genio humano y viviésemos sólo para propósitos supremos, al final seríamos como dioses. Pero ello no ocurrirá nunca, la humanidad se va a degenerar y del genio no queda ni rastro.
Cuando el portón desapareció de la vista, Yenia se detuvo y me dio tan presuroso apretón de manos.
—Buenas noches —dijo, temblando; sólo una blusa liviana cabria sus hombros y ella se encogió de frío—. Venga mañana.
Sentí angustia al pensar que me quedaría solo, irritado, descontento con la gente y conmigo mismo; también yo traté de no mirar a las estrellas fugaces.
—Quédese conmigo un minuto más —le dije—. Le ruego.
Yo amaba a Yenia. La amaba, quizá, porque solía recibirme y me acompañaba para despedirme; porque me miraba con ternura y admiración. ¡Cuán bellos y conmovedores eran su rostro pálido, su cuello fino, sus delgados brazos, su fragilidad, su ocio, sus libros! ¿Y su inteligencia? Yo sospechaba en ella una inteligencia notable, admiraba la amplitud de sus ideas, quizá porque ella pensaba de otra manera que la hermosa y severa Lida, que no me quería. Yo le agradaba a Yenia como pintor, conquisté su corazón con mi talento, y sentía un; apasionado deseo de pintar sólo para ella, soñando con ella como mi pequeña reina, que junto conmigo poseería estos árboles, campos, la niebla, el alba, esta naturaleza maravillosa y encantadora, pero entre la cual me sentí hasta entonces desesperadamente solo e inútil.
—Quédese un minuto más —supliqué—. Le imploro.
Me quité el abrigo y cubrí sus hombros helados, temiendo mostrarse fea y ridícula con el gabán masculino, ella se lo quitó, riendo y entonces la abracé y comencé a besar su cara, sus hombros, sus brazos.
—¡Hasta mañana! —susurró ella y con cuidado, como si temiera alterar el silencio de la noche, me abrazó—. Tengo que contarlo todo en seguida a mamá y a mi hermana, pues no tenemos secretos entre nosotras... ¡Me da mucho miedo! No por mamá ella lo quiere, ¡pero Lida...! —Y se dirigió corriendo hacia el portón.
—¡Adiós! —gritó.
Luego, durante unos dos minutos la oí correr. No tenía ganas de volver a casa y además no había para qué volver allá. Me quedé parado un rato, meditando, y desanduve lentamente el camino para dirigir una mirada más a la casa en que vivía ella: simpática, ingenua y vieja casa me parecía mirarme con las ventanas de su sotabanco y comprenderlo todo. Pasé por delante de la terraza, me senté en un banco junto a la plazoleta de lawn-tennis, bajo un añoso olmo y desde la oscuridad contemplé la casa. Las ventanas del sotabanco, donde vivía Missus, ilumináronse con una luz brillante, luego con otra atenuada y verde: la lámpara fue cubierta con una pantalla. Moviéronse algunas sombras... Me sentí embargado de ternura, silencio y satisfacción conmigo mismo, satisfacción por haberme apasionado y enamorado, pero al mismo tiempo me molestaba la idea de que allí mismo, a pocos pasos de mí-, en una de las habitaciones de la casa, vivía Lida, que no me quería y, quizá, me odiaba. Estuve esperando que saliera Yenia, y al aguzar el oído me parecía oír hablar a alguien en el sotabanco.
Transcurrió cerca de una hora. La verde luz se había apagado y las sombras dejaron de verse. La luna ya se encontraba alta, encima de la casa, e iluminaba el jardín durmiente y los caminitos; las dalias y las rosas en el parterre, frente a la casa, veíanse con nitidez y parecían todas del mismo color. El aire se hacía muy frío. Salí del jardín, levanté del suelo mi sobretodo y me encaminé lentamente a mi casa.
Al día siguiente, cuando llegué por la tarde a la casa de las Volchamnov, la puerta de vidrio que daba al jardín estaba abierta de par en par. Me senté en la terraza, esperando que detrás del parterre en la plazoleta o en una de las alamedas no tardara en aparecer Yenia, o bien desde alguna de las habitaciones llegara a oírse su voz; luego pasé a la sala, al comedor. No había un alma.
Del comedor, a través de un largo pasillo, fui al vestíbulo, luego me dirigí nuevamente al comedor. En el pasillo había varias puertas y detrás de una de ellas resonaba la voz de Lida.
—En la rama... de un árbol... —pronunciaba ella en voz alta y arrastrando las sílabas, probablemente dictando—. Bien ufa-a-ano y con-te-ente, con un queso en el pi-i-ico... esta-aba... ¿Quién está allí? —llamó de repente al oír mis pasos.
—Soy yo.
—¡Ah! Disculpe, no puedo salir ahora, estoy dando clase a Dasha.
—¿Ekaterina Pávlovna está en el jardín?
—No. Ella y mi hermana partieron esta mañana de visita a nuestra tía, en la gobernación de Penza. Y en invierno, probablemente, Irán al extranjero... —añadió después de una pausa—. En la rama... de un árbol... bien ufa-a-no y contento... ¿Escribiste?
Salí al vestíbulo y sin pensar en nada me quedé de pie mirando el lago y la aldea, mientras llegaba a mis oídos:
—Con un queso en el pico, estaba el señor Cuervo.
Y me fui de la finca por el mismo camino por el que habla venido por primera vez, sólo que en sentido contrario: primero del patio al jardín, por delante de la casa, luego por la avenida de los tilos... Allí me alcanzó corriendo un chicuelo y me entrego una esquela. "Le conté todo a mi hermana y ella exige que me separe de usted —leí—. Estaría por encima de mis fuerzas apenarla con mi desobediencia. Que Dios le dé a usted mucha felicidad, perdónome... ¡Si supiera usted con cuánta amargura lloramos, mamá y yo!"
Luego la oscura avenida de abetos, el cerco caído... Por el campo donde aquella vez florecía el centeno y vociferaban las codornices, ahora vagaban las vacas y los caballos trabados. Allá y acá, sobre las colinas, verdeaba intensamente la sementera de otoño. Invadióme un humor sobrio y prosaico, y sentí vergüenza por todo lo que había hablado en casa de las Volchanínov y volví a sentir el tedio de la vida. Al regresar a casa, hice las maletas y por la noche partí para Petersburgo.
No he vuelto a ver a las Volchanínov. No hace mucho, en el viaje a Crimea, encontréme en el tren con Belokúrov. Igual que antes, vestía una podiorka y una camisa bordada, y al preguntarle yo sobre su salud me respondió: "La debo a sus oraciones". Nos pusimos a conversar. Había vendido su finca y comprado otra, más pequeña, a nombre de Lubov Ivánovna. Acerca de las Volchamnov contó poca cosa. Lida, según sus palabras, vivía siempre en Shelkovka y enseñaba a los chicos en la escuela; poco a poco ella logró reunir un círculo de personas que le eran simpáticas y que, llegando a constituir un partido fuerte, en las últimas elecciones del zemstvo desplazaron a Balaguin, hasta entonces tenía en sus manos a todo el distrito. En lo que atañe a Yenia. Belokúrov sólo podo comunicar que ella no vivía en su casa y que no sabía dónde se encontraba.
Comienzo a olvidar ya la casa del sotabanco, y sólo alguna vez, cuando escribo o leo, de repente, sin causa ninguna, me acuerdo ora de la luz verde en la ventana, ora del ruido de mis pasos que resonaban de noche en el campo, cuando enamorado volvía a mi casa, frotando las manos por el frío. Y con menos frecuencia aun, en momentos cuando me oprime la soledad y estoy triste, empiezo a recordar vagamente y me parece entonces que a mí también alguien me recuerda, me espera y que nos encontraremos...
Missus, ¿dónde estás?
* * * * * * * * *
Las Bellas
Antón Chejov
(Rusia)
1
Recuerdo cómo, siendo colegial del quinto o sexto año, viajaba yo desde el pueblo de Bolshoi Krepkoi, de la región de Don, a Kostov, acompañando a mi abuelo. Era un día de agosto, caluroso y penosamente aburrido. A causa del calor y del viento, seco y cálido, que nos llenaba la cara de nubes de polvo, los ojos se nos pegaban y la boca se volvía reseca, uno no tenía ganas de mirar ni hablar, ni pensar, y cuando el semidormido cochero, el ucranio Karpo, amenazando al caballo me rozaba la gorra con su látigo, yo no emitía ningún sonido en señal de protesta y sólo, despertándome de la modorra, escudriñaba la lejanía: ¿no se veía alguna aldea a través de la polvadera? Para dar de comer a los caballos nos detuvimos en Bjchi-Salaj, un gran poblado armenio, en casa de un rico aldeano, conocido de mi abuelo. En mi vida había visto nada más caricaturesco que aquel armenio. Imagínese una cabecita rapada, de cejas espesas y sobresalientes, nariz de ave, largos y canosos bigotes y ancha boca desde la cual apunta una larga pipa de cerezo; esa cabecita está pegada torpemente a un torso flaco y encorvado, vestido con un traje fantástico: una corta chaqueta roja y amplios bombachos de color celeste claro; esta figura caminaba separando mucho los pies y arrastrando los zapatos, hablaba sin sacar la pipa de la boca y se comportaba con dignidad puramente armenia: no sonreía, abría desmesuradamente los ojos y trataba de prestar la menor atención posible a sus huéspedes.
En las habitaciones del armenio no había ni viento ni polvo, pero la atmósfera de la casa era tan desagradable, sofocante y tediosa como en la estepa y en el camino. Me recuerdo polvoriento y exhausto por el calor, sentado en el rincón sobre un baúl verde. Las paredes de madera sin pintar, los muebles y los pisos recubiertos de ocre expandían un olor a madera seca, quemada por el sol. En todas partes, por donde uno mirara, había moscas, moscas, moscas... El abuelo y el armenio conversaban a media voz acerca de las pasturas, el estiércol, las ovejas... Yo sabía que durante una hora entera iban a preparar el samovar, que mi abuelo emplearía no menos de una hora para tomar el té, que luego se echaría una siesta de dos o tres horas y que yo pasaría la cuarta parte del día esperando, después de lo cual volverían el calor, la polvareda y las sacudidas de la carreta. Al escuchar el murmullo de dos voces, se me figuraba que hacía ya mucho tiempo que yo estaba viendo al armenio, el armenio con la vajilla, las moscas, las ventanas, en las que pegaba el cálido sol, y que no las dejaría de ver sino en un futuro muy lejano y me dominaba entonces un odio a la estepa, al sol, a las moscas. . .
Una mujer ucrania, con un pañuelo en la cabeza, trajo la bandeja con vajilla y luego el samovar.
El armenio, sin prisa, salió al zaguán y gritó:
—¡Mashia! ¡Ven a servir el té! ¿Dónde estás? ¡Mashia!
Se oyeron unos pasos presurosos y entró una joven de unos dieciséis años, llevando un sencillo vestido de percal y un pañuelito blanco. Lavando la vajilla y sirviendo té, me daba la espalda y pude notar solamente que tenía un talle muy fino, que estaba descalza y que sus pequeños talones desnudos se escondían bajo unos pantalones que llegaban hasta el suelo.
El dueño me invitó a tomar el té. Al sentarme en la mesa, miré la cara de la joven, que me ofrecía el vaso, y de pronto sentí como si una ráfaga de viento sacudiera mi alma, borrando todas las impresiones del día, con su tedio y su polvo. Porque vi los encantadores rasgos del más hermoso de los rostros que jamás haya encontrado o sonado. Ante mí estaba una beldad, y lo comprendí a primera vista, como comprendo el relámpago.
Estoy dispuesto a jurar que Masha o, como la llamaba su padre, Mashia, era una verdadera belleza, mas no puedo demostrarlo. Ocurre a veces que las nubes se acumulan desordenadamente en el horizonte, y el sol, escondiéndose tras ellas, las pinta con todos los colores posibles: purpúreo anaranjado, dorado lila, rosado sucio; una nubecilla se parece a un monje, otra a un pez, otra más a un turco tocado con un turbante. El resplandor abarca la tercera parte del cielo; hace brillar la cruz de la iglesia y las ventanas de la mansión señorial; se refleja en el río y en las charcas; tiembla en los árboles; lejos, recortándose sobre el fondo iluminado, una bandada de patos silvestres vuela en busca de un lugar para pernoctar... El zagal, que va arreando vacas, el agrimensor, que atraviesa en carretela el dique: Ios señores que están de paseo: todos contemplan la puesta del sol y todos, sin excepción, encuentran que es terriblemente bella, pero nadie sabe ni podrá decir en qué consiste esta belleza.
No era yo solo quien encontraba bella a la joven armenia. Mi abuelo, un anciano de ochenta años, hombre duro e indiferente para las mujeres y las bellezas de la naturaleza, miró a Masha con cariño durante un minuto entero y preguntó:
.—¿Es tu hija, Avet Nazárich?
—La hija, sí. Es mi hija —contesó el dueño.
—Linda señorita —alabó el abuelo.
Un pintor llamaría clásica y severa a la belleza de, aquella armenia. Era, precisamente, esa clase de belleza, cuya contemplación, Dios sabe cómo, origina en uno la seguridad de ver facciones regulares, de que los cabellos, los ojos, la nariz, la boca, el cuello, el pecho y todos los movimientos del joven cuerpo se han fundido en un solo acorde íntegro y armónico, en el cual la naturaleza no se había equivocado ni en un ápice; no se sabe por qué, nosotros creemos que una mujer idealmente bella debe tener una nariz exactamente igual a la de Masha, recta y levemente encorvada, los mismos ojos, grandes y oscuros, las mismas pestañas largas, la misma mirada lánguida; que sus ondulados cabellos negros y sus cejas hacen el mismo juego con el blanco y delicado color de la frente y las mejillas, como el verde cañaveral con el apacible río. El blanco cuello de Masha y su pecho juvenil no están bien desarrollados aún, pero a uno le parece que para esculpirlos es necesario tener un enorme talento creador. Se la está mirando y poco a poco, invade el deseo de decirle a hasta algo muy agradable, sincero, bello tan bello como lo es ella misma.
Al principio me sentía ofendido y avergonzado por el hecho de que Masha no me prestaba ninguna atención y siempre miraba al suelo; parecíame que un aire especial, feliz y orgulloso, la separaba de mí y la ocultaba celosamente de mis miradas.
"Debe ser —pensé— porque estoy cubierto de polvo, quemado por el sol y porque no soy más que un mozalbete".
Pero luego, poco a poco, me olvidé de mí mismo y me abandoné por entero a sentir solamente su belleza. Ya no recordaba el tedio de la estepa ni la polvoreada; no oía el zumbido de las moscas, no percibía el sabor del té, sólo sentía que al otro lado de la mesa se hallaba una hermosa muchacha.
Percibía aquella belleza de una manera extraña. No eran deseos, ni entusiasmo, ni tampoco placer lo que Masha suscitaba en mí, sino una honda, aunque agradable, tristeza. Era una tristeza indefinida, vaga como un sueño. Sin saber por qué, sentía lástima por mí mismo, por mi abuelo, por el armenio y por la misma pequeña armenia, y experimentaba una sensación como si los cuatro hubiéramos perdido algo importante y necesario para la vida, algo que jamás volveríamos a encontrar. También mi abuelo se puso triste. Ya no hablaba de rastrojos ni de ovejas, sino callaba, pensativo, mirando a Masha de tiempo en tiempo.
Después del té el abuelo se acostó a dormir y yo salí de la casa y me senté en un escalón del pórtico. La casa como todas las casas en Bajch-Salaj, estaba expuesta directamente al sol; no había árboles, ni toldos, ni sombra. El gran patio exterior del armenio, cubierto de armuelle y otras hierbas, a pesar del fuerte calor, se hallaba animado y hasta alegre. Detrás de una de las cercas que allá y acá cruzaban el patio, se realizaba la trilla. Al rededor de un poste, clavado en medio de la era, uncidos en fila y formando un solo radio, corrían doce caballos. Cerca de ellos caminaba un mozo ucranio vestido con un chaleco largo y amplios bombachos, quien hacía restallar el látigo y profería gritos, como si quisiera burlarse de los caballos y jactarse de su poder sobre ellos:
—¡A-a-a, malditos! A-a-a... ¡ya os voy a dar! ¿Tenéis miedo?
Los caballos, bayos, blancos y pintos, sin comprender para qué los obligan a girar en el mismo lugar y aplastar la paja del trigo, corrían de mala gana, como haciendo un gran esfuerzo, y agitaban las colas ofendidos. De bajo de sus cascos el viento levantaba nubes enteras de dorado tamo y las llevaba lejos, por encima de la empalizada. Junto a las altas y frescas hacinas se afanaban las mujeres con rastrillos y se movían los carros, más allá de las hacinas, en otro patio, corría alrededor del poste otra docena de parecidos caballos y otro ucranio, igual que el primero, hacía restallar el látigo y se burlaba de los caballos.
Los escalones en que me hallaba sentado estaban calientes; en algunos -sitios del estrecho pasamanos y en los marcos de las ventanas el calor ablandaba el pegamento; bajo los peldaños y los postigos, en las angostas franjas de la sombra, se apretujaban insectos de color rojo. El sol me quemaba la cabeza, el pecho y la espalda; pero yo no lo notaba y sólo sentía el roce de los pis descalzos por los tablones del piso, en el zaguán, en las habitaciones. Después de retirar la vajilla, Masha, bajó corriendo por los peldaños, alcanzándome con una ráfaga de aire, y dirigióse volando como un pájaro hacia una pequeña y ahumada construcción que debía ser cocina y de donde llegaba un olor a cordero asado y un enojado parloteo armenio.
Ella desapareció por la oscura puerta y en su lugar surgió en el umbral una vieja y encorvada armenia, de cara colorada, que vestía largos bombachos verdes. La vieja estaba enfadada y reñía a alguien. Pronto apareció Masha, enrojecida por el calor de la cocina y con un enorme pan negro sobre el hombro, inclinándose con gracia bajo el peso del pan, corrió a través del patio en dirección a la era, en un santiamén se coló por la cerca y envuelta en la nube del dorado polvillo, desapareció detrás de los carros. El ucranio que fustigaba a los caballos bajó el látigo y durante un minuto se quedó mirando, en silencio, hacia el lado de los carros; luego, cuando la muchacha volvió a aparecer junto a los caballos y saltó la cerca la siguió con la mirada y de repente gritó a los caballos de tal modo como si estuviera muy apenado:
—¡Ea, que os lleve el diablo!
Permanecí escuchando sin cesar los pasos de los pies descalzos y viéndola correr por el gran patio, con la cara seria, preocupada. Ora descendía corriendo los escalones, echándome viento, ora volaba a la cocina ora hacia la era, ora corría fuera del patio, de modo que yo apenas tenía tiempo de mover la cabeza para seguirla con la mirada.
Y cuanto más veces pasaba corriendo, con su belleza, ante mi vista, más fuerte se tornaba mi tristeza. Tenía lástima de mí mismo, de ella y del mozo ucranio que la seguía con su triste mirada cada vez que ella corría hacia los carros, a través de una nube de tamo. No sé si su belleza provocaba en mí la envidia, o lamentaba que la muchacha no fuese mía, ni nunca lo sería y que yo fuese un extraño para ella; o sentía vagamente que su rara belleza era casual, innecesaria, efímera; o, quizás, era mi tristeza aquel sentimiento especial que nace en el hombre al contemplar éste una verdadera belleza. ¿Quién lo sabe?
Las tres horas de espera pasaron inadvertidas. Me pareció que no había tenido suficiente tiempo para ver bien a Masba, cuando Karpo ya había ido al río, bañado el caballo y ya estaba enganchándolo: El mojado caballo resoplaba contento y golpeaba con los cascos. Karpo le gritaba: "¡atra-ás!" El abuelo se despertó. Masha empujó el portón y éste se abrió chirriando, nosotros subimos a la carreta y salimos del patio. Viajábamos en silencio, como si estuviéramos enojados.
Cuando al cabo de dos o tres horas, a lo lejos se avistaron Rostov y Najicheván, Karpo, que durante todo el viaje había permanecido callado, volvióse por un instante hacia nosotros y dijo:
—¡Qué linda moza, la del armenio!
Y fustigó al caballo.
II
En otra oportunidad, siendo ya estudiante, me dirigía por ferrocarril al sur. Era el mes de mayo. En una de las estaciones, parece que fue entre Belgorod y Karkov, bajé del vagón para dar un paseo sobre el andén.
La sombra crepuscular había descendido ya sobre el pequeño jardín de la estación, el andén y el campo, el edificio de la estación ocultaba la puesta del sol, pero por las bocanadas superiores de humo que salía de la locomotora y que estaba teñido de un suave color de rosa, se notaba que el sol aún no se había puesto del todo.
Paseando por el andén, observé que la mayoría de los pasajeros caminaban y se detenían siempre junto a un coche de segunda clase y lo hacían con una expresión que parecía señalar la presencia en el vagón de algún personaje célebre. Entre los curiosos que encontré cerca de este vagón se hallaba también mi compañero de viaje, un oficial de artillería, hombre inteligente, cordial y simpático, como todos aquellos con quienes traba~ mas un casual y pasajero conocimiento en el camino.
—¿Qué están mirando aquí?—le pregunté.
Sin responder, me señaló con los ojos una figura femenina. Era una joven de unos diecisiete o dieciocho años, vestida a la usanza rusa con la cabeza descubierta y con una pequeña mantilla negligentemente echada sobre un hombro; no era una pasajera del tren, sino, al parecer, la hija o la hermana del jefe de estación. De pie, junto a la ventanilla del coche, estaba conversando con una pasajera de cierta edad. Antes de darme cuenta de lo que estaba viendo, me invadió de repente la misma sensación que otrora había experimentado en la aldea armenia.
La joven era una notable belleza y de ello no teníamos duda ni yo ni los que la miraban junto conmigo.
Si tuviera que describir su físico por partes, como suele hacerse, debería de reconocer que lo único realmente bello que tenía la muchacha eran sus nibios, ondulados y espesos cabellos, que caían libremente sobre su espalda y sólo estaban sujetos en la cabeza con una cintita negra; todo lo demás era irregular o muy ordinario. Fuese por una manera especial de coquetear o por la miopía, tenía los ojos entornados; su nariz era tímidamente respingada; la boca, pequeña, su perfil, débilmente delineado; sus hombros eran demasiado estrechos para su edad y, sin embargo' la muchacha daba impresión de ser una verdadera beldad. Mirándola pude convencerme de que un rostro ruso, para parecer bello no necesita una rigurosa regularidad de facciones; más aún, si a la joven le hubieran cambiado su nariz respingona por otra, recta y plásticamente impecable, como la que tenía la pequeña armenia, su rostro, probablemente, hubiera perdido todo su encanto.
Parada junto a la ventanilla, la muchacha, al conversar, encogía los hombros a causa del aire fresco del anochecer, con frecuencia volvía la cabeza hacia nosotros, se ponía en jarras, alzaba sus manos para arreglar los cabellos, hablaba, reía, expresaba en su cara tan pronto sorpresa como terror y no recuerdo un solo instante en que su rostro y su cuerpo estuvieran quietos. Todo el secreto y el hechizo de su belleza consistían precisamente en estos pequeños e infinitamente graciosos movimientos en su sonrisa en el juego de su rostro, en las fugaces miradas que nos dirigía, en la conjunción de la fina elegancia de sus ademanes con la juventud, la frescura, la pureza del alma que se revelaban en su risa y en su voz, y con esa debilidad que tanto amamos en los niños, en los pájaros, en los jóvenes cierzos, en los jóvenes árboles.
Era una belleza de mariposa a la cual tan bien le queda el vals el revoloteo por el jardín, la risa, la alegría, y la que no concuerda con una idea seria, ni con la tristeza, ni con la paz; y bastaría, al parecer, que un fuerte viento corriera por el andén o que cayera una lluvia para que el frágil cuerpo se marchitara de golpe y su caprichosa belleza se aventara como el polvillo de las flores.
—¡Sí-sí . . . ! —murmuró suspirando el militar, cuando, después de la segunda campanada, nos dirigíamos a nuestro vagón.
En cuanto al significado de ese “sí-sí", no estoy en condiciones de definirlo.
Puede ser que estuviera triste y no tuviera ganas de abandonar a la bella joven y el crepúsculo primaveral para encerrarse en el sofocante ambiente del vagón; puede ser también que sintiera, igual que yo, una indefinible piedad por la bella, por sí mismo, por mí y por todos los pasajeros que lentamente, sin ganas, se encaminaban hacia sus coches. Al pasar delante de una ventana de la estación, tras la cual se hallaba sentado junto a su aparato el pálido y pelirrojo telegrafista, de cara descolorida y de pómulos salientes, el oficial suspiró y dijo:
—Apuesto que este telegrafista está enamorado de aquella linda. Vivir en medio del campo, bajo el mismo techo con esa celestial criatura y no enamorarse de ella estaría por encima de las fuerzas humanas. ¡Y qué desgracia, mi amigo, que burla resulta ser encorvado, desgreñado, grisáceo, decente y juicioso y enamorarse de esa muchacha linda y tontita que no le presta a uno ni la menor atención! O peor todavía: imagínese que este telegrafista está enamorado, pero al mismo tiempo es casado y que su mujer es tan encorvada, desgreñada y decente como él mismo... ¡Es una tortura!
Junto a nuestro vagón, apoyándose en el pasamanos de la plataforma, el guarda miraba hacia el lugar en que estaba la bella joven, y sus abotagados ojos y demacrado rostro, fatigado por las noches sin dormir y por el trajín del tren, expresaba ternura y profunda tristeza, como si en aquella muchacha viera su propia juventud, su felicidad, su pureza, su sobriedad, su mujer y sus hijos; miraba como si se estuviera arrepintiendo de algo y sintiendo con todo su ser que la muchacha no le pertenecía y que la común dicha humana, la de los pasajeros, resultaba tan inalcanzable para él —con su vejez prematura su torpeza y su cara demacrada— como el cielo.
Sonó la tercera campanada, silbaron los pitos, y el tren se puso perezosamente en marcha. Ante nuestras ventanillas pasaron primero el guarda, el jefe de estación, luego el jardín y la bella moza con su maravillosa sonrisa infantil y pícara . . .
Asomándome por la ventanilla y mirando hacia atrás, la vi seguir con los ojos el tren, dar unos pasos por el andén ante la ventana del telegrafista, arreglar sus cabellos y correr al jardín. El edificio de la estación ya no obstaculizaba el panorama, y el campo hacia el lado occidental se mostraba abierto, pero el sol se había puesto ya y las negras bocanadas de humo extendíanse por el verde terciopelo de los sembrados. Había tristeza tanto en el aire primaveral y en el oscurecido cielo, como en el vagón.
El conocido guarda entró en el vagón y se puso a encender las bujías.
* * * * * * * * *
Una bromita
Antón Chejov
(Rusia)
Un claro mediodía de invierno... El frío es intenso, el hielo cruje, y a Nádeñka, que me tiene agarrado del brazo, la plateada escarcha le cubre los bucles en las sienes y el vello encima del labio superior. Estamos sobre una alta colina. Desde nuestros pies hasta el llano se extiende una pendiente, en la cual el sol se mira como en un espejo. A nuestro lado está un pequeño trineo, revestido con un llamativo paño rojo.
—Deslicémonos hasta abajo, Nadezhda Petrovna —le suplico—. ¡Siquiera una sola vez! Le aseguro que llegaremos sanos y salvos.
Pero Nádeñka tiene miedo. El espacio desde sus pequeñas galochas hasta el pie de la helada colina le parece un inmenso abismo, profundo y aterrador. Ya sólo al proponerle yo que se siente en el trineo o por mirar hacia abajo se le corta el aliento y está a punto de desmayarse; ¡qué no sucederá entonces cuando ella se arriesgue a lanzarse al abismo! Se morirá, perderá la razón.
—¡Le ruego! —le digo—. ¡No hay que tener miedo! ¡Comprenda, de una vez, que es una falta de valor, una simple cobardía!
Nádeñka cede al fin, y advierto por su cara que lo hace arriesgando su vida. La acomodo en el trineo, pálida y temblorosa; la rodeo con un brazo y nos precipitamos al abismo. El trineo vuela como una bala. El aire hendido nos golpea en la cara, brama, silba en los oídos, nos sacude y pellizca furibundo, quiere arrancar nuestras cabezas. La presión del viento torna difícil la respiración. Parece que el mismo diablo nos estrecha entre sus garras y, afilando, nos arrastra al infierno. Los objetos que nos rodean se funden en una solo franja large que corre vertiginosamente... Un instante más y llegará nuestro fin.
—¡La amo, Nadia!—digo a media voz.
El trineo comienza a correr más despacio, el bramido del viento y el chirriar de los patines ya no son tan terribles, la respiración no se corta más y, por fin, estamos abajo. Nádeñka llegó más muerta que viva. Está pálida y apenas respira... La ayudo a levantarse.
—iPor nada del mundo haría otro viaje! —dice mirándome con ojos muy abiertos y llenos de horror—. ¡Por nada del mundo! ¡Casi me muero!
Al cabo de un rato vuelve en sí y me dirige miradas inquisitivas ¿fui yo quien dijo aquellas tres palabras o simplemente le pareció oírlas en el silbido del remolino? Yo fumo a su lado y examino mi guante con atención.
Me toma del brazo y comenzamos un largo paseo cerca de la colina. El misterio por lo visto no la deja en paz. ¿Fueron dichas aquellas palabras o no? ¿Sí o no? Es una cuestión de amor propio, de honor, de vida, de dicha; una cuestión muy importante, la más importante en el mundo. Nadeñka vuelve a dirigirme su mirada impaciente, triste, penetrante, y contesta fuera de propósito, esperando que yo diga algo. ¡Oh, qué juego de matices hay en este rostro simpático! Veo que está luchando consigo misma, que tiene necesidad de decir algo, de preguntar, pero no encuentra las palabras, se siente cohibida, atemorizada, confundida par la alegria...
—¿Sabes una cosa? -—dice sin mirarme.
—¿Qué?—!e pregunto.
—Hagamos... otro viajecito.
Subimos por la escalera. Vuelvo a acomodar a la temblorosa y pálida Nádeñka en el trineo
y de nuevo nos lanzamos en el terrible abismo; de nuevo brama el viento y zumban los patines; y de nuevo, al alcanzar el trineo su impulso más fuerte y ruidoso, digo a media voz:
—¡La amo, Nadia!
Cuando el trineo se detiene, Nádeñka contempla la colina por la que acabamos de descender; luego clava su mirada en mi cara, escucha mi voz, indiferente y desapasionada, y toda su pequeña figura, junto con su manguito y su capucha, expresa un extremo desconcierto. Y su cara refleja una serie de preguntas: “¿Cómo es eso? ¿Quién ha pronunciado aquellas palabras? ¿Ha sido él o me ha parecido oírlas y nada más?"
La incertidumbre la tornaba inquieta, la pone nerviosa. La pobre muchacha no contesta mis preguntas, frunce el ceño, está a punto de llorar.
¿Será hora de irnos a casa? —le pregunto.
—A mi... a mi me gustan estos viajes en trineo —dice, ruborizándose—. ¿Haremos uno más?
Le "gustan" estos viajes, pero al sentarse en el trineo, palidece igual que antes, tiembla y contiene el aliento.
Descendemos par tercera vez, y noto cómo está observando mi cara y mis labios. Pero yo me cubro la boca con un pañuelo, y toso y al llegar a la mitad de la colina alcanzo a musitar:
—¡La amo, Nadia!
Y el misterio sigue siendo misterio. Nádeñka guarda silencio, piensa en algo... Nos retiramos
de la pista y ella trata de aminorar la marcha, esperando siempre que yo diga aquellas palabras. Veo cómo sufre su corazón y cómo ella se esfuerza para no decir en voz alta: "¡No puede ser que las haya dicho el viento! ¡Y no quiero que haya sido el viento!"
A la mañana siguiente recibo una esquela: "Si usted va hay a la pista de patinaje, venga a buscarme. N." Y a partir de ese dia voy con Nádeñka'a la pista todos los dias y, al precipitarnos hacia abajo en el trineo, coda vez pronuncio a media voz siempre las mismos palabras:
—¡La amo, Nadia!
En poco tiempo, Nádeñka se habitúa a esta frase, como uno se habítúa al vino o a la morfina. Ya no puede vivir sin ella. Es verdad que siempre le da miedo deslizarse par la colina helada,
pero ahora el miedo y el peligro otorgan un encanto especial a las palabras de amor, palabras que constituyen un misterio y oprimen ducemente el corazón. Los sospechosos son siempre dos: el viento y yo... Ella no sabe quién de los dos le declara su amor, pero ello, por lo visto, ya la tiene sin cuidado; poco importa el recipiente del cual uno bebe, lo esencial es sentirse embriagado.
Una vez, al mediodia, fui solo a la pista: mezclado con la multitud, vi a Nádeñka acercarse a la
colina y buscarme con los ojos... Timidamente sube a la escalera... Le da mucho miedo viajar sola, ¡oh, qué miedo! Está blanca como la nieve y tiembla como si se dirigiera a su propia ejecución. Pero va decidida, sin mirar para atrás.
Por lo visto, ha decidido probar, al fin: ¿Se oyen aquellas sorprendentes y dulces palabras cuando yo no estoy? La veo colocarse en el trineo, pálida, con la boca abierta por el miedo, cerrar los ojos y emprender la marcha, después de despedirse para siempre de la tierra. "Zsh-zsh-zsh-zsh"... Zumban lo s patines. Si Nádeñka está oyendo aquellas palabras o no, no lo sé... La veo levantarse del trineo exhausta, débil. Y se ve por su cara que ella misma no sabe si ha oido algo o no. Mientras estuvo deslizándose hacia abajo, el miedo le quitó la capacidad de escuchar, de distinguir sonidos, de entender...
Y he aqui que llega el primaveral mes de marzo... El sol se torna más cariñoso. Nuestra montaña de hielo se oscurece, pierde su brillo y por fin se derrite. Nuestros viajes en trineo se interrumpen. La pobre Nádeñta ya no tiene dónde escuchar aquellas palabras y además no hay quien las pronuncie, puesto que el viento se ha aquietado y yo estoy por irme a Petersburgo, par mucho tiempo, quizá para siempre.
Unos dias antes de mi partida al anochecer, estoy sentado en ei jardín. Este jardin está separado de la casa de Nádeñka por una alta palizada con clavos... Aún hace bastante frio, en los rincones del patio exterior hay nieve todavía, los árboles parecen muertos; pero ya huele a primavera y los grajos, acomodándose para dormir desatan su último vocerío de la jornada. Me acerco a la empalizada y durante largo rato miro por una hendidura. Veo a Nádeñka salir al patio y alzar su triste acongojada mirada al cielo... El viento de primavera sopla directamente en su pálido y sombrio rostro... Le hace recordar aquel otro viento que bramaba en la colina dejando oír aquellas tres palabras, y su cara se pone triste, muy triste, y una lágrima se desliza par su mejilla. La pobre muchacha extiende ambos brazos como suplicando al viento le traiga una vez más aquellas palabras. Y yo, al llegar una ráfaga de viento, digo a media voz:
—¡La amo, Nadia!
¡Por Dios, hay que ver lo que sucede con Nádeñka! Deja escapar un grito y con amplia sonrisa
tiende sus brazos hacia el viento, alegre, feliz, tan bella.
Y yo me voy a hacer las maletas...
Esto sucedió hace tiempo. Ahora Nádeñka está casada con el secretario de una institución tutelar y tiene ya tres hijos. Pero nuestros viajes en trineo y las palabras "La amo, Nadia", que le llevaba el viento, no están olvidadas, para ella son el recuerdo más feliz más conmovedor y más bello de su vida...
Mientras que yo, ahora que tengo más edad, ya no comprendo para qué decía aquellas palabras. Para qué hacía aquella broma...
* * * * * * * * *
Verochka
Antón Chejov
(Rusia)
Iván Alekséich Ognev recuerda cómo en aquella noche de agosto abrió, haciéndola sonar, la puerta de vidrio y salió a la terraza. Llevaba puestos entonces una liviana capa con esclavina y un sombrero de paja de anchas alas, el mismo que está tirado ahora en el polvo, bajo la cama, junto con las botas de montar. En una mano tenía un gran atado de libros y cuadernos, en la otra, un grueso y nudoso bastón. En la habitación, cerca de la puerta, iluminándole el camino con la lámpara, quedaba de pie el dueño de La casa, Kuznetsov, un viejo calvo de larga barba canosa y vestido con una chaqueta de piqué blanca como la nieve. El viejo sonreía afablemente e inclinaba la cabeza.
—¡Adiós, viejecito! —le gritó Ognev.
Kuznetsov dejó la lámpara sobre la mesa y salió a la terraza. Dos sombras, largas y estrechas avanzaron por los escalones hacia los canteros, tambalearon y apoyaron las cabezas en los troncos de los tilos.
—¡Adiós, amigo, y gracias una vez más! —dijo lván Alekséich—. Gracias por su bondad, por sus atenciones, por su cariño... Nunca en mi vida olvidaré vuestra hospitalidad. Tanto usted como su hija son buenas personas y toda la gente es aquí bondadosa, alegre y atenta. .. Una gente tan magnífica que ni siquiera puedo expresarlo en debida forma.
Por causa de la emoción y bajo la influencia del licor casero que acababa de beber, Ognev hablaba con cantarina voz de seminarista y estaba tan conmovido que expresaba sus sentimientos no tanto con palabras cuanto con pestañeo y movimiento de hombros. Kuznetsov, asimismo algo bebido, y conmovido, abrazó al joven y lo besó.
—Me acostumbré a esta casa como un perro—prosiguió Ognev—. Venta casi todos los días, unas diez veces pasé la noche aquí, y he tomado tanto licor que ahora da miedo recordarlo. Pero lo fundamental por lo que yo agradezco, Gavril Petróvich, es su colaboración y su ayuda. Si no fuera por usted, yo hubiera tenido que trabajar en mis estadísticas por lo menos hasta octubre. Y así lo pondré en el prefacio; considero un deber expresar mi gratitud al presidente de la Dirección Rural del distrito N., señor Kuznetsov, por su gentil colaboración. ¡ La estadística tiene un brillante futuro! Trasmítale a Vera Gavrílovna mi profunda reverencia, y en cuanto a los médicos, a los jueces, a los dos jueces de instrucción y a su secretario, dígales que jamás olvidaré la ayuda que me han prestado. ¡Y ahora, amigo mío, venga el último abrazo!
El emocionado Ognev besó una vez más al anciano y comenzó a bajar la escalera. En el último peldaño se volvió y preguntó:
—¿Nos volveremos a ver algún día.
—¡Vaya uno a saberlo! —respondió el viejo—. Probablemente, nunca.
—Es verdad. A usted, ni aun regalándole roscas, se le podrá convencer para que vaya a Petersburgo; y en cuanto a mi, es difícil que yo venga a parar otra vez a este distrito. ¡Bueno, adiós!
—¿Por qué no deja sus libros aquí? —gritó Kusnetsov—. ¡ Qué gana tiene de llevar semejante peso! ¡Mañana se los mando con un ordenanza!
Pero Ognev no escuchaba ya y se alejaba rápidamente de la casa. Su corazón, animado por el vino, estaba alegre, cálido y, al mismo tiempo, triste... Caminando, pensaba en lo frecuentes que eran los encuentros con gente buena y que era de lamentar que esos encuentros no dejaran más que unos recuerdos. Ocurre a veces que en el horizonte aparecen las grullas: una débil brisa trae su grito quejumbroso y exaltado, pero al cabo de un minuto, por más que uno escudriñe la lejanía celeste, no verá un punto ni oirá sonido alguno; asimismo las personas, con sus rostros y con sus palabras, pasan fugaces por nuestra vida y se sumergen en el pasado, sin dejar más que unas leves huellas en la memoria. Residiendo en el distrito de N.. a partir del comienzo mismo dé la primavera y visitando casi todos ]os días la hospitalaria casa de los Kuznetsov, Iván Alekséich se habituó al viejo, a su hija y a la servidumbre; llegó a conocer todos los detalles de la finca, la acogedora terraza, las curvas de las alamedas, los contornos de los árboles encima de los baños y de la cocina, pero ahora mismo atravesará la portezuela del jardín y todo ello se convertirá en un recuerdo y perderá para siempre su importancia real; Pasarán uno o dos años y todas estas queridas imágenes se tornarán opacas en la mente y quedarán igualadas con las invenciones y los frutos de la fantasía.
"¡Nada en la vida es más valioso que la gente! —pensaba Ognev, enternecido, caminando por la alameda hacia la salida—. ¡Nada!"
El jardín estaba quieto y tibio. Olía a reseda, a tabaco y a heliotropo, que florecían ano en los canteros. Los espacios entre los arbustos y entre los troncos de los árboles se hallaban llenos de niebla, transparente y suave, impregnada de luz lunar; y lo que quedó grabado en 'a memoria de Ognev eran los jirones de niebla que sigilosamente, pero de manera visible, como fantasmas, atravesaban las alamedas, uno tras otro. La luna estaba en lo alto, sobre el jardín, mientras por debajo de ella pasaban flotando hacia el este nebulosas manchas. Al parecer, todo el universo se componía de siluetas negras y errantes sombras blancas; y Ognev, que contemplaba la niebla en una noche de luna de agosto poco menos que por primera vez en su vida, pensaba que en lugar de la naturaleza estaba viendo unos decorados y que torpes pirotécnicos, ocultos tras los arbustos, al intentar la iluminación del jardín con blancas luces de bengala, también humo blanco.
Cuando Ognev se acercaba a la portezuela del jardín, una sombra oscura separóse de la baja empalizada y se dirigió a su encuentro.
—¡Vera Gavrilovna! —se alegro él—. ¿Usted por aquí? Yo la estuve buscando por todas partes; quería despedirme... ¡Adiós, me voy!
—¿Tan temprano? No son mas que las once.
—Es hora de que me vaya. Tengo que caminar cinco verstas y luego debo todavía hacer mi equipaje. Además, mañana hay que levantarse temprano ...
Ante Ognev estaba la hija de Kuznetsov, Vera, una joven de 21 años, habitualmente triste, vestida con cierta negligencia e interesante. Las jóvenes que sueñan mucho, que pasan días enteros recostadas perezosamente, leyendo todo lo que cae en sus manos, y que se sienten aburridas y tristes, por lo general, suelen vestirse con negligencia. A las que poseen el don natural del gusto y el instinto de la belleza, esa leve negligencia en el vestir les otorga un encanto especial. Por lo menos, Ognev, recordando más tarde a la bonita Vérochka, no se la podio imaginar sin su amplia chaquetilla que formaba profundos pliegues junto al talle y sin embargo no lo rozaba; sin su rizo, escapado del alto peinado y colgado sobre la frente; sin aquel chal rojo con pompones de lana en los bordes, que por las noches pendía tristemente del hombro de Vérochka, cual bandera en un día apacible, mientras que de día estaba tirado en el vestíbulo, junto con los sombreros masculinos, o bien en el comedor sobre un baúl donde dormía, sin ceremonias, la vieja gata. Este chal y los pliegues de la chaquetilla exhalaban un soplo de desperezada libertad, de buena vecindad y de bien. Quizá porque Vera agradase a Ognev, éste, en cada botón y en cada volante sabía leer algo cálido, confortable algo bueno y poético, es decir todo aquello de lo que carecen las mujeres insinceras, frías y desposeídas del sentido de la belleza.
Vérochka era esbelta; tenía un perfil regular y hermoso cabello ondulado. A Ognev, quien no había visto en su vida muchas mujeres le parecía una beldad.
—¡Me voy! —decía, despidiéndose de ella junto a la portezuela—. ¡No me guarde rencor! ¡Gracias por todo!
Con la misma voz cantarina de seminarista con la cual hablaba con el anciano; parpadeando y moviendo los hombros como lo hacía antes se puso a dar las gracias a Vera por la hospitalidad, el cariño y las atenciones recibidas.
—En cada carta escribía a mi madre acerca de usted —le decía—. Si todos fuesen como usted y su papá, la vida sería una fiesta. ¡Toda esta gente es magnífica! Son personas sencillas, cordiales, sinceras.
—¿Para dónde parte usted ahora? —preguntó Vera.
—Ahora iré a ver a mi madre, en Orel; me quedaré allí un par de semanas y luego volveré a mi trabajo, en Petersburgo.
—¿Y luego?
—¿Luego? Trabajaré todo el invierno, y en primavera viajaré de nuevo a alguna provincia para juntar datos. Bueno, le deseo muchas felicidades y que viva cien años... No me guarde rencor. No nos veremos más...
Ognev se inclinó y besó la mano de Vérochka. Luego, embargado por una silenciosa emoción, acomodó su capa, ajustó el atado de libros, calló durante un rato y dijo:
—¡Cuánta niebla!
—¿No olvidó usted nada en nuestra casa?
—¿Qué cosa podría ser? Parece que nada...
Ognev se quedó callado unos segundos más, luego se volvió torpemente hacia la puerta y salió del jardín.
—Espere, Io acompañaré hasta nuestro bosque —dijo Vera, saliendo tras él.
Marcharon por el camino. Los árboles no ocultaban ya el espacio y se podía ver el cielo y la lejanía. Como cubierta por un velo, toda la naturaleza se escondía tras una bruma transparente, a través de la cual asomaba alegremente su belleza; donde la niebla era más espesa y mas blanca, sus jirones se recostaban en capas irregulares entre las gavillas y los arbustos o bien atravesaban el camino, arrastrándose al ras de la tierra, como si trataran de no esconder el espacio. A través de la bruma veíase todo el camino hasta el bosque, con oscuras zanjas a sus costados y con pequeños arbustos que no dejaban a los jirones de niebla vagar libremente por el camino. A media versta de distancia extendíase la oscura franja del bosque que pertenecía a Kuznetsov.
"¿Por qué habrá venido conmigo? ¡Luego tendré que acompañarla de vuelta!" —pensó Ognev, pero, después de mirar el perfil de Vera sonrió, afable, y dijo:
—Con un tiempo tan hermoso uno no tiene ganas de partir. En verdad, la noche es romántica; hay luna, hay silencio y todo lo demás. ¿Sabe, Vera Gavrílovna? Ya van veintinueve años que yo vivo en este mundo, pero no he tenido un romance hasta ahora. En toda mi vida no hubo una sola historia romántica, de modo que las citas, las alamedas de suspiros y de besos son cosas que yo conozco sólo de nombre. ¡Eso es anormal! En la ciudad, cuando uno está encerrado en su cuarto, esta laguna no se nota tanto, pero aquí al aire libre, se hace sentir con fuerza... ¡Hasta causa cierto fastidio!
—¿Y por qué le fue así?
—No ]o sé. Probablemente~ porque nunca he tenido tiempo o, quizá, porque no tuve oportunidad de encontrarme con mujeres que... En general, tengo pocos conocidos y no voy a ninguna parte.
Los jóvenes caminaron en silencio unos trescientos pasos. Ognev miraba de vez en cuando la, cabeza descubierta y el chal de Vérochka, y en su mente renacían, uno tras otro, los días de primavera y de verano; era una época en la que, lejos de su grisáceo cuarto de Petersburgo y gozando con ]as atenciones de tan buena gente, con la naturaleza y con el trabajo predilecto, no se daba cuenta cómo los crepúsculos de la noche reemplazaban las albas matutinas y cómo uno tras otro, cesaban de cantar, profetizando el fin del verano, primero el ruiseñor, luego la codorniz y algo más tarde el rascón... El tiempo pasaba sin que él lo hubiera notado y ello significaba una vida buena y fácil... Se puso a recordar en voz alta la poca gana que tenía él —hombre de escasos recursos y poco dado a hacer viajes y tratar a la gente— de partir a fines de abril al distrito N., donde esperaba encontrar aburrimiento, soledad e indiferencia hacia la estadistica, la cual, según su opinión, se colocaba en el lugar más destacado entre las ciencias. Al llegar en una mañana de abril a la pequeña ciudad del distrito N., se alojó en el hospedaje del starover 1 Riabugin, casa donde por veinte kopelkas diarias le dieron una habitación soleada, limpia, con la condición de que fumara afuera. Después de descansar y habiendo averiguado quién era el presidente de la Dirección Rural del distrito, se dirigió sin tardanza a la casa de Gavril Petróvich. Tuvo que caminar cuatro verstas atravesando magníficas prados y jóvenes bosquecillos. Bajo las nubes, inundando el aire de sonidos argentinos, vibraban las alondras, sobre los verdes sembrados, agitando las alas en forma circunspecta y concienzuda, volaban los grajos.
1 Perteneciente a la secta religiosa de los "viejos creyentes".
—¡Dios mío!—se sorprendía entonces Ognev—. ¿Será posible que aquí siempre se respire este aire? ¿O, quizás, sólo hoy huele tan bien, en honor de mi llegada?
Esperando un recibimiento seco y oficial, entró a la casa de Kuznetsov con cierta timidez, frunciendo el ceño y sobando su barbita. Al principio el viejo arrugaba la frente sin entender para qué el joven con su estadística, necesitaba de la Dirección Rural, pero cuando Ognev se hubo explayado detalladamente acerca de ]os materiales de estadística y de la manera de reunirlos Gavril Petróvich se animó, comenzó a sonreír y con una curiosidad infantil se puso a hojear sus cuadernos.. El mismo día, por la noche Iván Alekséich ya estaba cenando en casa de Kuznetsov; sentíase rápidamente embriagado por el fuerte licor casero y contemplando los tranquilos rostros y los pausados ademanes de sus nuevos conocidos, sentía en todo su cuerpo una dulce languidez y ganas de dormir, de desperezarse y de sonreír. Los nuevos conocidos lo miraban, entretanto, con benévola curiosidad y le preguntaban si sus padres vivían, cuánto ganaba por mes, si iba al teatro con frecuencia o no...
Ognev recordó sus viajes por diversos departamentos de la región, los picnics, la pesca, la excursión, en sociedad, al monasterio femenino, donde la madre superiora regaló a cada uno de los visitantes un monedero de abalorios; recordó las interminables y acaloradas discusiones, puramente rusas, en las que los hombres, golpeando la mesa con los puños, no se entienden e interrumpen unos a otros, se contradicen sin darse cuenta en cada frase a cada rato cambian el tema y, después de discutir dos o tres horas se echan a reír:
—¡Al diablo con la discusión! ¡Comenzamos bailando y terminamos llorando!
—¿Recuerda cuando usted, el doctor y yo fuimos a caballo hasta Shestovo? —decía Iván Alekséich a Vera, acercándose junto con ella al bosque—. Encontramos entonces en el camino a un mendigo adivino. Le di una moneda de cinco kopelkas y él se santiguó tres veces y arrojó la moneda al centeno. ¡Ah, Señor, me llevo tantas impresiones que si se pudiera juntarlas en una sola masa compacta resultaría un buen lingote de oro! No comprendo, ¿por qué las personas inteligentes y sensibles se apretujan en las capitales y no vienen acá? ¿Acaso en la avenida Nevsky y en las grandes y húmedas casas hay más espacio y más verdad que aquí? Por cierto, nuestros cuartos amueblados, desde arriba hasta abajo llenos con pintores, sabios y periodistas, me parecían siempre un prejuicio.
A veinte pasos del bosque, había en el camino un estrecho puentecillo, con puntales en las esquinas que siempre servía a los Kuznetsov y a sus huéspedes como una pequeña estación durante sus paseos nocturnos. Desde allí, los que deseaban hacerlo podían burlarse del eco del bosque; desde allí se veía también el camino perderse en un oscuro atajo.
—¡Aquí está el puente! —dijo Ognev—. Debe usted volver ahora..
—Sentémonos un poco —respondió ella, sentándose en uno de los puntales—. Antes de la partida, al despedirse, generalmente todo el mundo se sienta.1
1 Se trata de una antigua costumbre rusa.
Ognev se acomodó junto a ella sobre su atado de libros y continuó hablando. Ella jadeaba a causa de la caminata y no miraba a Iván Alekséich sino hacia el otro lado, de modo que éL no veía su cara.
—Y, de repente, al cabo de unos diez anos nos encontraremos —decía él—. ¿Cómo seremos en aquel entonces? Usted será una estimada madre de familia, y yo, autor de una estimada e inútil compilación de estadísticas. voluminosa como cuarenta mil compendios. Nos encontraremos y recordaremos el pasado... Ahora sentimos el presente, que nos impregna y nos emociona, pero entonces, cuando nos encontremos no nos acordaremos más de la fecha, ni del mes ni siquiera del año en que nos vimos por última vez en este puente. Usted, quizás, cambie... Escuche, ¿cambiará usted'?
Vera se estremeció y volvió el rostro hacia él.
—¿Cómo?—preguntó.
—Le preguntaba si...
—Perdone, no sé lo que usted me decía.
Sólo en ese momento Ognev observó el cambio ocurrido en Vera.
Estaba pálida, jadeaba, y el temblor de su respiración se comunicaba a sus manos, a sus labios y a su cabeza, y de su peinado escapaba hacia la frente no un mechón, como siempre, sino dos... Por lo visto, evitaba mirar a los ojos y, tratando de ocultar su emoción, ya arreglaba el cuello, como si éste la estuviera incomodando, ya pasaba su chal rojo de un hombro al otro...
—Parece que tiene frío —dijo Ognev—. No le hace muy bien eso de estar sentada en la niebla.
Vera callaba.
—¿Qué tiene?—sonrió Iván Alekséich—. Usted calla y no contesta las preguntas. ¿No se siente bien o está enfadada? ¿Eh?
Vera apretó con fuerza la palma de la mano contra la mejilla vuelta hacia Ognev, pero en seguida la retiró bruscamente.
—Es una situación terrible... —susurró con una expresión de dolor en la cara—. ¡Terrible!
—¿Por qué terrible? —preguntó Ognev, encogiéndose de hombros y sin ocultar SU sorpresa—. ¿De qué se trata?
Con la respiración entrecortada aún y estremeciéndose, Vera le volvió la espalda, miró medio minuto al cielo y dijo:
—Tengo que hablar con usted, Iván Alekséich...
—La escucho.
—A usted le parece extraño... puede ser que se sorprenda, pero me da lo mismo...
Ognev volvió a encogerse de hombros y se dispuso a escuchar.
—Es que... comenzó diciendo Vérochka, inclinando la cabeza y sobando con los dedos el pompón del chal—. Vea, lo que yo quería decirle... A usted le parecerá extraño y tonto, pero... no puedo más.
Las palabras de Vera se convirtieron en un balbuceo poco claro, que terminó en llanto. La joven se cubrió la cara con el chal, se inclinó más ano y rompió a llorar con amargura. Iván Alekséich tosió, confundido y sorprendido, y, sin saber qué decir ni qué hacer, miró en su derredor con expresión de desesperanza. Como no estaba acostumbrado al llanto y a las lágrimas, él mismo sintió picazón en los ojos.
—Bueno, bueno... —balbució, desconcertado—. Vera Gavrílovna, ¿para qué sirve eso, se puede saber? Palomita, ¿está usted... enferma? ¿Alguien la ha ofendido? Dígamelo; puede ser que yo... este... a lo mejor, podré ayudarla. ..
Cuando, al tratar de consolarla, él se permitió separar cuidadosamente las manos de ella de la cara Vera le sonrió a través de las lágrimas y dijo:
—Yo... ¡Yo lo amo!
Estas palabras, simples y corrientes, fueron dichas en un lenguaje sencillo y humano, pero Ognev, muy confundido, se apartó de Vera, se levantó y, tras la confusión, sintió miedo.
El triste y sentimental estado de ánimo que le habían producido la despedida y el licor, desapareció de golpe, cediendo lagar a una desagradable y aguda sensación de molestia. Como si el alma se hubiera dado vuelta en él, miraba a Vera de reojo, y ella, que después de su declaración amorosa se había despojado de su inabordabilidad que tanto adorna a la mujer, le parecía ahora más baja de estatura, más simple, mas oscura.
"¿Qué es esto?—pensó con terror para sus adentros—. Y yo, pues... ¿la amo o no? ¡Qué problema!"
Vera entretanto después de haber dicho lo principal y lo más difícil respiraba ya libremente, sin ninguna dificultad. Ella se levantó también , mirándolo, se puso a hablar rápidamente, de manera cálida e incontenible.
Así como la persona asustada de golpe no puede más tarde recordar en qué orden sucedieron los sonidos de la catástrofe que lo había aturdido, Ognev no recuerda las palabras y las frases de Vera. Sólo recuerda el contenido de su discurso, a ella misma y la sensación que producían en él sus palabras. Recuerda su voz, como apagada, algo ronca a causa de la emoción y una extraordinaria música y el apasionamiento en las entonaciones. Llorando, riendo, dejando brillar las lágrimas en sus pestañas, le contaba que desde los primeros días él la había impresionado por su originalidad, inteligencia, con sus bondadosos ojos, con sus propósitos e ideales en la vida; que había empezado a amarlo profundamente, con pasión y con locura; que cuando en verano, al pasar a veces del jardín a la casa, notaba en el vestíbulo su capa o, desde lejos, oía su voz, el corazón se le llenaba de un fresco y estremecedor presentimiento de dicha; sus bromas, ano insignificantes, la hacían reír a carcajadas; en cada cifra de sus cuadernos se le aparecía algo excepcionalmente sagaz y grandioso, su bastón nudoso era para ella más hermoso que los árboles.
El bosque, los jirones de niebla y las negras zanjas a la vera del camino parecían enmudecer escuchándola, pero en el alma de Ognev ocurría algo penoso y extraño... Al declararle su amor, Vera estaba seductoramente bella; también sus palabras fluían bellas y apasionadas, pero él no experimentaba el goce ni la alegría de vivir, como le hubiera gustado sino tan sólo un sentimiento de piedad hacia Vera, el dolor y la compasión por haber hecho sufrir a una buena persona. Dios sabe si era su mente libresca la que había alzado su voz o bien se había hecho sentir su irresistible hábito de objetividad que tan a menudo impide vivir a la gente; lo cierto es que el entusiasmo y el sufrimiento de Vera le parecían exagerados y poco serios, a pesar de que el sentimiento se indignaba en él, susurrándole que todo lo que él estaba viendo y oyendo en aquel momento era, desde el punto de vista de la naturaleza y de la felicidad personal, más serio que las estadísticas, los libros y las verdades... Y, enojado, se culpaba a sí mismo, aunque sin entender en que, precisamente consistía su culpa.
Para colmo de su confusión, decididamente no sabía qué decir, no obstante lo cual era indispensable decir algo. No tenía fuerzas suficientes para decir directamente "no la amo", pero tampoco podio decir "sí", ya que, por más que hurgara, no encontraba en su alma ni siquiera una chispa...
Y mientras él callaba, Vera le aseguraba que no había mayor felicidad para ella que la de verlo, seguirlo a donde él quisiera ir, ser su mujer y ayudante y que se moriría de pena si se marchara sin ella...
—¡No puedo quedarme aquí! —dijo, retorciéndose las manos—. Estoy harta de la casa, del bosque y de este aire. No soporto la continua calma y una vida sin objetivo: no soporto a nuestra gente descolorida y pálida, entre la cual todas se parecen uno al otro como dos gotas de agua. Todos son cordiales y benévolos porque están satisfechos, no sufren, no luchan... Y yo, precisamente quiero vivir en grandes casas húmedas, donde la gente sufre, agobiada por el trabajo y la miseria ...
También eso le pareció a Ognev exagerado y falto de seriedad. Cuando Vera hubo terminado de hablar, él no sabía qué decir, pero resultaba imposible seguir callado y balbuceó:
—Le estoy agradecido. Vera Gavrílovna, aunque se que no merezco un... sentimiento de esa índole... de su parte. En segundo lugar, como hombre honesto debo decir que... Ia felicidad se basa en el equilibrio, es decir, cuando ambas partes... se amen de la misma manera...
En seguida, empero, Ognev se sintió avergonzado de su balbuceo y se quedó callado. Sintió que la expresión de su cara en ese momento era estúpida, culpable y vulgar y al mismo tiempo tensa y forzada...
Vera seguramente supo leer la verdad en su rostro, ya que de repente se puso seria, palideció y bajó la cabeza.
—Perdóneme —murmuró Ognev, no pudiendo soportar el silencio—.La estimo tanto que... ¡me duele! Vera se volvió bruscamente y dirigióse de prisa hacia la finca. Ognev la siguió.
—¡No, no! —dijo Vera, haciendo un ademán—.No me acompañe, iré sola...
—Imposible... Tengo que acompañarla ...
Todo lo que decía Ognev, hasta la última palabra, le parecía a él mismo repugnante y anodino. El sentimiento de culpabilidad crecía en él a cada paso. Se enfadaba, apretaba los puños y maldecía su frialdad y su torpeza para conducirse con las mujeres. Tratando de excitarse a si mismo, miraba la bella figura de Vérochka, su trenza, y las huellas que dejaban en el polvoriento camino sus piesecitos; recordaba sus palabras y sus lágrimas, pero todo ello no lograba sino enternecerlo, sin excitar su alma.
"¡Ah, al fin y al cabo, uno no puede amar a la fuerza! —trataba de convencerse a sí mismo, pero al mismo tiempo pensaba—: “Y cuándo amaré sin que sea a la fuerza? Tengo ya casi treinta años. Nunca he encontrado mujeres que fuesen mejores que Vera ni las voy a encontrar... ¡Oh, maldita vejez! ¡Vejez a los treinta años!"
Vera caminaba delante de él cada vez más de prisa, sin mirar hacia atrás y con la cabeza baja. A Ognev le parecía que ella se habla encogido de pena y que sus hombros se habían vuelto más estrechos...
"¡Me imagino lo que acontece ahora en su alma! —pensaba, mirándole la espalda—. ¡Sentiría una vergüenza y un dolor como para morirse! ¡Dios mío, en todo ello hay tanta vida, tanto sentido, tanta poesía que hasta una piedra se hubiera conmovido, pero yo... yo soy un estúpido, un necio!"
Juntó a la portezuela del jardín Vera le dirigió una fugaz mirada y encorvándose y cubriéndose con el chal, se fue alejando de prisa por Ia alameda.
Iván Alekséich quedó solo. Regresando lentamente hacia el bosque se detenía a cada rato y se volvía para mirar la puertecilla del jardín; y toda su figura tenla una expresión de desconcierto, como si él no se creyera a si mismo. Buscaba con los ojos las huellas de los pies de Vérochka en el camino y no podía creer que la joven que tanto le gustara acababa de declararle su amor y que él la "rechazó" con tanta torpeza. Por primera vez en su vida pudo convencerse, por propia experiencia, de cuán poco depende el hombre de su buena voluntad, y experimentar él mismo la situación de un hombre decente y cordial quien sin querer, causa a su prójimo un sufrimiento inmerecido y cruel.
Le torturaba la conciencia y además, al desaparecer Vera en el jardín le pareció haber perdido algo muy caro, intimo, que no volvería a encontrar más. Sintió que junto con Vera se le escurría una parte de su juventud y que los minutos que acababa de vivir de manera tan infructuosa no se repetirían jamás.
Al llegar hasta el puente, se detuvo pensativo. Deseaba encontrar la causa de su extraña frialdad. Le resultaba claro que aquélla no se hallaba fuera sino dentro de él. Con sinceridad se confesó a sí mismo que no era una frialdad mental de la que tan a menudo alardean las personas inteligentes, ni tampoco de frialdad de un tonto ególatra, sino simplemente la importancia del alma la incapacidad de percibir con hondura la belleza, la vejez prematura, adquirida mediante la educación, la lucha desordenada por ganarse el pan y la hotelera vida de soltero.
Bajó del puentecillo y, lenta y desganadamente, entró en el bosque. Allí, donde en las negras y espesas tinieblas la luz de la luna formaba nítidas manchas y donde él no percibía nada, excepto sus pensamientos, sintió un apasionado deseo de recobrar lo perdido.
Iván Alekséich recuerda haber desandado el camino. Instigándose con los recuerdos y esforzándose para pintar a Vera en su imaginación, caminó de prisa hacia el jardín. La niebla había desaparecido ya del camino y del jardín, y una luna clara, como lavada, miraba desde el cielo; sólo el levante permanecía sombrío y nebuloso... Ognev recuerda sus pasos cuidadosos, las oscuras ventanas, el espeso aroma de heliotropo y de reseda. El conocido Karo se le acercó meneando amigablemente la cola y olfateó su mano... Era el único ser viviente que lo vio dar dos vueltas alrededor de la casa, detenerse junto a la oscura ventana de Vera y, con un ademán resignado y un hondo suspiro, al salir del jardín.
Una hora después ya estaba en el pueblo y, fatigado, casi desfalleciente, apoyándose con el torso y con la cara ardorosa contra el portón del hospedaje, golpeaba con el aldabón. En alguna parte del pueblo despertóse un perro y se puso a ladrar, y, como en respuesta a sus golpes, el sereno de la iglesia hizo sonar su barra de hierro.
—No hace sino vagar por las noches...—rezongó el dueño del hospedaje que, vestido con un largo camisón de aspecto femenino, le abrió el portón—. En vez de merodear por ahí, mejor te hubieras quedado en casa rezando.
Una vez en su habitación, Ognev se sentó en la cama y se quedó mirando largamente la llamita de la bujía; luego sacudió la cabeza y comenzó a hacer su equipaje.
* * * * * * * * *
CUENTOS
Franz Kafka
(Praga)
UN MENSAJE IMPERIAL
El Emperador, tal va una parábola, os ha mandado, humilde sujeto, quien sóis la insignificante sombra arrinconándose en la más recóndita distancia del sol imperial, un mensaje; el Emperador desde su lecho de muerte os ha mandado un mensaje para vos únicamente. Ha comandado al mensajero a arrodillarse junto a la cama, y ha susurrado el mensaje; ha puesto tanta importancia al mensaje, que ha ordenado al mensajero se lo repita en el oído. Luego, con un movimiento de cabeza, ha confirmado estar correcto. Sí, ante los congregados espectadores de su muerte -toda pared obstructora ha sido tumbada, y en las espaciosas y colosalmente altas escaleras están en un círculo los grandes príncipes del Imperio- ante todos ellos, él ha mandado su mensaje. El mensajero inmediatamente embarca su viaje; un poderoso, infatigable hombre; ahora empujando con su brazo diestro, ahora con el siniestro, taja un camino al través de la multitud; si encuentra resistencia, apunta a su pecho, donde el símbolo del sol repica de luz; al contrario de otro hombre cualquiera, su camino así se le facilita. Mas las multitudes son tan vastas; sus números no tienen fin. Si tan sólo pudiera alcanzar los amplios campos, cuán rápido él volaría, y pronto, sin duda alguna, escucharías el bienvenido martilleo de sus puños en tu puerta.
Pero, en vez, cómo vanamente gasta sus fuerzas; aún todavía traza su camino tras las cámaras del profundo interior del palacio; nunca llegará al final de ellas; y si lo lograra, nada se lograría en ello; él debe, tras aquello, luchar durante su camino hacia abajo por las escaleras; y si lo lograra, nada se lograría en ello; todavía tiene que cruzar las cortes; y tras las cortes, el segundo palacio externo; y una vez más, más escaleras y cortes; y de nuevo otro palacio; y así por miles de años; y por si al fin llegara a lanzarse afuera, tras la última puerta del último palacio -pero nunca, nunca podría llegar eso a suceder-, la capital imperial, centro del mundo, caería ante él, apretada a explotar con sus propios sedimientos. Nadie podría luchar y salir de ahí, ni siquiera con el mensaje de un hombre muerto. Mas os sentáis tras la ventana, al caer la noche, y os lo imagináis, en sueños.
EL ZOPILOTE
Un zopilote estaba mordizqueándome los pies. Ya había despedazado mis botas y calcetas, y ahora ya estaba mordiendo mis propios pies. Una y otra vez les daba un mordizco, luego me rondaba varias veces, sin cesar, para después volver a continuar con su trabajo. Un caballero, de repente, pasó, echó un vistazo, y luego me preguntó por qué sufría al zopilote.
"Estoy perdido", le dije. Cuando vino y comenzó a atacarme, yo por supuesto traté de hacer que se fuera, hasta traté de estrangularlo, pero estos animales son muy fuertes... estuvo a punto de echarse a mi cara, mas preferí sacrificar mis pies. Ahora estan casi deshechos". "¡Véte tú a saber, dejándote torturar de esta manera!", me dijo el caballero. "Un tiro, y te echas al zopilote." "¿En serio?", dije. "¿Y usted me haría el favor?" "Con gusto," dijo el caballero, " sólo tengo que ir a casa e ir por mi pistola. ¿Se podría usted esperar otra media hora?" "Quién sabe", le dije, y me estuve por un momento, tieso de dolor. Entonces le dije: "Sin embargo, vaya a ver si puede... por favor". "Muy bien", dijo el caballero, "trataré de hacerlo lo más pronto que pueda". Durante la conversación, el zopilote había estado tranquilamente escuchando, girando su ojo lentamente entre mí y el caballero. Ahora me había dado cuenta que había estado entendiéndolo todo; alzó ala, se hizo hacia atrás, para agarrar vuelo, y luego, como un jabalinista, lanzó su pico por mi boca, muy dentro de mí. Cayendo hacia atrás, me alivió el sentirle ahogarse irretrocediblemente en mi sangre, la cual estaba llenando cada uno de mis huecos, inundando cada una de mis costas.
UNA PEQUEÑA FABULA
"Ay", dijo el ratón, "el mundo se está haciendo más chiquito cada día. Al principio era tan grande que yo tenía miedo, corría y corría, y me alegraba cuando al fin veía paredes a lo lejos a diestra y siniestra, pero estas largas paredes se han achicado tanto que ya estoy en la última cámara, y ahí en la esquina está la trampa a la cual yo debo caer".
"Sólamente tienes que cambiar tu dirección", dijo el gato, y se lo comió.
LA PARTIDA
Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes. Así que fuí al establo yo mismo, le puse silla a mi caballo, y lo monté. A la distancia escuché el sonido de una trompeta, y le pregunté al sirviente qué significaba. El no sabía nada, y escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó: "¿A dónde va el patrón?" "No lo sé", le dije, "simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí, nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta". "¿Así que usted conoce su meta?", preguntó. "Sí", repliqué, "te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta".
EL PASEO REPENTINO
Cuando por la noche uno parece haberse decidido terminantemente a quedarse en casa; se ha puesto una bata; después de la cena se ha sentado a la mesa iluminada, dispuesto a hacer aquel trabajo o a jugar aquel juego luego de terminado el cual habitualmente uno se va a dormir; cuando afuera el tiempo es tan malo que lo más natural es quedarse en casa; cuando uno ya ha pasado tan largo rato sentado tranquilo a la mesa que irse provocaría el asombro de todos; cuando ya la escalera está oscura y la puerta de calle trancada; y cuando entonces uno, a pesar de todo esto, presa de una repentina desazón, se cambia la bata; aparece en seguida vestido de calle; explica que tiene que salir, y además lo hace después de despedirse rápidamente; cuando uno cree haber dado a entender mayor o menor disgusto de acuerdo con la celeridad con que ha cerrado la casa dando un portazo; cuando en la calle uno se reencuentra, dueño de miembros que responden con una especial movilidad a esta libertad ya inesperada que uno les ha conseguido; cuando mediante esta sola decisión uno siente concentrada en sí toda la capacidad determinativa; cuando uno, otorgando al hecho una mayor importancia que la habitual, se da cuenta de que tiene más fuerza para provocar y soportar el más rápido cambio que necesidad de hacerlo, y cuando uno va así corriendo por las largas calles, entonces uno, por esa noche, se ha separado completamente de su familia, que se va escurriendo hacia la insustancialidad, mientras uno, completamente denso, negro de tan preciso, golpeándose los muslos por detrás, se yergue en su verdadera estatura.
Todo esto se intensifica aún más si a estas altas horas de la noche uno se dirige a casa de un amigo para saber cómo le va.
* * * * * * * * *
La muerte de Iván Illich
León Tolstoi
(Rusia)
1
Durante una pausa en el proceso Melvinski, en el vasto edificío de la Audiencia, los miembros del tribunal y el fiscal se reunieron en el despacho de Ivan Yegorovich Shebek y empezaron a hablar del célebre asunto Krasovski. Fyodor Vasilyevich declaró acaloradamente que no entraba en la jurisdicción del tribunal, Ivan Yegorovich sostuvo lo contrario, en tanto que Pyotr Ivanovich, que no había entrado en la discusión al principio, no tomb pane en ella y echaba una ojeada a la Gaceta que acababan de entregarle.
-¡Señores! -exclamó¡Ivan Rich ha muerto!
-¿De veras?
-Ahí está. Léalo -dijo a Fyodor Vasilyevich, alargándole el periódico que, húmedo, olía aún a la tinta reciente.
Enmarcada en una orla negra figuraba la siguiente noticia: «Con profundo pesar Praskovya Fyodorovna Golovina comunica a sus parientes y amigos el fallecimiento de su amado esposo Ivan Ilich Golovin, miembro del Tribunal de justicia, ocurrido el 4 de febrero de este año de 1882. El traslado del cadáver tendrá lugar el viernes a la una de la tarde.»
Ivan Ilích había sido colega de los señores allí reunidos y muy apreciado de ellos. Había estado enfermo durante algunas semanas y de una enfermedad que se decía incurable. Se le había reservado el cargo, pero se conjeturaba que, en caso de que falleciera, se nombraría a Alekseyev para ocupar la vacante, y que el puesto de Alekseyev pasaría a Vinnikov o a Shtabel. Así pues, al recibir la noticia de la muerte de Ivan Ilich lo primero en que pensaron los señores reunidos en el despacho fue en lo que esa muerte podría acarrear en cuanto a cambios o ascensos entre ellos o sus conocidos.
« Ahora, de seguro, obtendré el puesto de Shtabel o de Vinnikov -se decía Fyodor Vasilyevich-. Me lo tienen prometido desde hace mucho tiempo; y el ascenso me supondrá una subida de sueldo de ochocientos rublos, sin contar la bonificación.»
«Ahora es preciso solicitar que trasladen a mi cuñado de Kaluga -pensaba Pyotr Ivanovich-. Mi mujer se pondrá muy contenta. Ya no podrá decir que no hago maldita la cosa por sus parientes.»
-Yo ya me figuraba que no se levantaría de la cama -dijo en voz alta Pyotr Ivanovich-. ¡Lástima!
-Pero, vamos a ver, ¿qué es lo que tenía?
-Los médicos no pudieron diagnosticar la enfermedad; mejor dicho, sí la diagnosticaron, pero cada uno de manera distinta. La última vez que lo vi pensé que estaba mejor.
-¡Y yo, que no pasé a verlo desde las vacaciones! Aunque siempre estuve por hacerlo.
-Y qué, ¿ha dejado algún capital?
-Por lo visto su mujer tenía algo, pero sólo una cantidad ínfima.
-Bueno, habrá que visitarla. ¡Aunque hay que ver lo lejos que viven!
-O sea, lejos de usted. De usted todo está lejos.
-Ya ve que no me perdona que viva al otro lado del río -dijo sonriendo Pyotr Ivanovich a Shebek. Y hablando de las grandes distancias entre las diversas partes de la ciudad volvieron a la sala del Tribunal.
Aparte de las conjeturas sobre los posibles traslados y ascensos que podrían resultar del fallecimiento de Ivan Ilich, el sencillo hecho de enterarse de la muerte de un allegado suscitaba en los presentes, como siempre ocurre, una sensación de complacencia, a saber: «el muerto es él; no soy yo».
Cada uno de ellos pensaba o sentía: «Pues sí, él ha muerto, pero yo estoy vivo.» Los conocidos más íntimos, los amigos de Ivan Ilich, por así decirlo, no podían menos de pensar también que ahora habría que cumplir con el muy fastidioso deber, impuesto por el decoro, de asistir al funeral y hacer una visita de pésame a la viuda.
Los amigos más allegados habían sido Fyodor Vasilyevich y Pyotr Ivanovich. Pyotr Ivanovich había estudiado Leyes con Ivan Ilich y consideraba que le estaba agradecido.
Habiendo dado a su mujer durante la comida la noticia de la muerte de Ivan Ilich y cavilando Sobre la posibilidad de trasladar a su cuñado a su partido judicial, Pyotr Ivanovich, sin dormir la siesta, se puso el frac y fue a casa de Ivan Ilich.
A la entrada vio una carroza y dos trineos de punto. Abajo, junto a la percha del vestíbulo, estaba apoyada a la pared la tapa del féretro cubierta de brocado y adornada de borlas y galones recién lustrados. Dos señoras de luto se quitaban los abrigos. Pyotr Ivanovich reconoció a una de ellas, hermana de Ivan Ilich, pero la otra le era desconocida, Su colega, Schwartz, bajaba en ese momento, pero al ver entrar a Pyotr Ivanovich desde el escalón de arriba, se detuvo a hizo un guiño como para decir: «Valiente lío ha armado Ivan Ilich; a usted y a mí no nos pasaría lo mismo.»
El rostro de Schwartz con sus patinas a la inglesa y su cuerpo flaco embutido en el frac, tenía su habitual aspecto de elegante solemnidad que no cuadraba con su carácter jocoso, que ahora y en ese lugar tenía especial enjundia; o así le pareció a Pyotr Ivanovich.
Pyotr Ivanovich dejó pasar a las señoras y tras ellas subió despacio la escalera. Schwartz no bajó, sino que permaneció donde estaba. Pyotr Ivanovich sabía por qué: porque quería concertar con él dónde jugarían a las cartas esa noche. Las señoras subieron a reunirse con la viuda, y Schwartz, con labios severamente apretados y ojos retozones, indicó a Pyotr Ivanovich levantando una ceja el aposento a la derecha donde se encontraba el cadáver.
Como sucede siempre en ocasiones semejantes, Pyotr Ivanovich entró sin saber a punto fijo lo que tenía que hacer. Lo único que sabía era que en tales circunstancias no estaría de más santiguarse. Pero no estaba enteramente seguro de si además de eso había que hacer también una reverencia. Así pues, adoptó un término medio, Al entrar en la habitación empezó a santiguarse y a hacer como si fuera a inclinarse. Al mismo tiempo, en la medida en que se lo permitían los movimientos de la mano y la cabeza, examinó la habitación. Dos jóvenes, sobrinos al parecer -uno de ellos estudiante de secundaria-, salían de ella santiguándose. Una anciana estaba de pie, inmóvil, mientras una señora de cejas curiosamente arqueadas le decía algo al oído. Un sacristán vigoroso y resuelto, vestido de levita, lefa algo en alta voz con expresión que excluía toda réplica posible. Gerasim, ayudante del mayordomo, cruzó con paso ingrávido por delante de Pyotr Ivanovich esparciendo algo por el suelo. Al ver tal cosa, Pyotr Ivanovich notó al momento el ligero olor de un cuerpo en descomposición. En su última visita a Ivan Rich, Pyotr Ivanovich había visto a Gerasim en el despacho; hacía el papel de enfermero a Ivan Ilich le tenía mucho aprecio. Pyotr Ivanovich continuó santiguándose a inclinando levemente la cabeza en una dirección intermedia entre el cadáver, el sacristán y los ¡conos expuestos en una mesa en el rincón. Más tarde, cuando le pareció que el movimiento del brazo al hacer la señal de la cruz se había prolongado más de lo conveniente, cesó de hacerlo y se puso a mirar el cadáver.
El muerto yacía, como siempre yacen los muertos, de manera especialmente grávida, con los miembros rígidos hundidos en los blandos cojines del ataúd y con la cabeza sumida para siempre en la almohada. Al igual que suele ocurrir con los muertos, abultaba su frente, amarilla como la cera y con rodales calvos en las sienes hundidas, y sobresalía su nariz como si hiciera presión sobre el labio superior. Había cambiado mucho y enflaquecido aún más desde la última vez que Pyotr Ivanovích lo había visto; pero, como sucede con todos los muertos, su rostro era más agraciado y, sobre todo, más expresivo de lo que había sido en vida. La expresión de ese rostro quería decir que lo que hubo que hacer quedaba hecho y bien hecho. Por añadidura, ese semblante expresaba un reprothe y una advertencia para los vivos. A Pyotr Ivanovich esa advertencia le parecía inoportuna o, por lo menos, inaplicable a él. Y como no se sentía a gusto se santiguó de prisa una vez más, giró sobre los talones y se dirigió a la puerta -demasiado a la ligera según él mismo reconocía, y de manera contraria al decoro.
Schwartz, con los pies separados y las manos a la espalda, le esperaba en la habitación de paso jugando con el sombrero de copa. Una simple mirada a esa figura jocosa, pulcra y elegante bastó para refrescar a Pyotr Ivanovích. Diose éste cuenta de que Schwartz estaba por encima de todo aquello y no se rendía a ninguna influencia deprimente. Su mismo aspecto sugería que el incidente del funeral de Ivan Ilich no podía ser motivo suficiente para juzgar infringido el orden del día, o, dicho de otro modo, que nada podría impedirle abrir y barajar un mazo de naipes esa noche, mientras un criado colocaba cuatro nuevas bujías en la mesa; que, en realidad, no había por qué suponer que ese incidente pudiera estorbar que pasaran la velada muy ricamente. Dijo esto en un susurro a Pyotr Ivanovich cuando pasó junto a él, proponiéndole que se reuniesen a jugar en casa de Fyodor Vasilyevich. Pero, por lo visto, Pyotr Ivanovich no estaba destinado a jugar al vint esa noche. Praskovya Fyodorovna (mujer gorda y corta de talla que, a pesar de sus esfuerzos por evitarlo, había seguido ensanchándose de los hombros para abajo y tenía las cejas tan extrañamente arqueadas como la señora que estaba junto al féretro), toda de luto, con un velo de encaje en la cabeza, salió de su propio cuarto con otras señóras y, acompañándolas a la habitación en que estaba el cadáver, dijo:
-El oficio comenzará en seguida. Entren, por favor.
Schwartz, haciendo una imprecisa reverencia, se detuvo, al parecer sin aceptar ni rehusar tal invitación. Praskovya Fyodorovna, al reconocer a Pyotr Ivanovich, suspiró, se acercó a él, le tomó una mano y dijo:
-Sé que fue usted un verdadero amigo de Ivan Ilich... -y le miró, esperando de él una respuesta apropiada a esas palabras.
Pyotr Ivanovich sabía que, por lo mismo que había sido necesario santiguarse en la otra habitación, era aquí necesario estrechar esa mano, suspirar y decir: «Créame...» Y así lo hizo. Y habiéndolo hecho tuvo la sensación de que se había conseguido el propósito deseado: ambos se sintieron conmovidos.
-Venga conmigo. Necesito hablarle antes de que empiece -dijo la viuda-. Déme su brazo.
Pyotr Ivanovich le dio el brazo y se encaminaron a las habitaciones interiores, pasando junto a Schwartz, que hizo un guíño pesaroso a Pyotr Ivanovich. «Ahí se queda nuestro vint . No se ofenda si encontramos a otro jugador. Quizá podamos ser cinco cuando usted se escape -decía su mirada juguetona.
Pyotr Ivanovich suspiró aún más honda y tristemente y Praskovya Fyodorovna, agradecida, le dio un apretón en el brazo. Cuando llegaron a la sala tapizada de cretona color de rosa y alumbrada por una lámpara mortecina se sentaron a la mesa: ella en un sofá y él en una otomana baja cuyos muelles se resintieron convulsamente bajo su cuerpo. Praskovya Fyodorovna estuvo a punto de advertirle que tomara otro asiento, pero juzgando que tal advertencia no correspondía debidamente a su condición actual cambió de aviso. Al sentarse en la otomana Pyotr Ivanovich recordó que Ivan Ilich había arreglado esa habitación y le había consultado acerca de la cretona color de rosa con hojas verdes. Al ir a sentarse en el sofá (la sala entera estaba repleta de muebles y chucherías) el velo de encaje negro de la viuda quedó enganchado en el entallado de la mesa. Pyotr Ivanovich se le vantó para desengancharlo, y los muelles de la otomana, liberados de su peso, se levantaron al par que él y le dieron un empellón. La viuda, a su vez, empezó a desenganchar el velo y Pyotr Ivanovich volvió a sentarse, comprimiendo de nuevo la indócil otomana. Pero la viuda no se había desasido por completo y Pyotr volvió a levantarse, con lo que la otomana volvió a sublevarse a incluso a emitir crujidos. Cuando acabó todo aquello la viuda sacó un pañuelo de batista limpio y empezó a llorar. Pero el lance del velo y la lucha con la otomana habían enfriado a Pyotr Ivanovich, quien permaneció sentado con cara de vinagre. Esta situación embarazosa fue interrumpida por Sokolov, el mayordomo de Ivan Ilich, quien vino con el aviso de que la parcela que en el cementerio había escogido Praskovya Fyodorovna costaría doscientos rublos. Ella cesó de llorar y mirando a Pyotr Ivanovich con ojos de víctima le hizo saber en francés lo penoso que le resultaba todo aquello. Pyotr Ivanovich, con un ademán tácito, confirmó que indudablemente no podía ser de otro modo.
-Fume, por favor -dijo ella con voz a la vez magnánima y quebrada; y se volvió para hablar con Sokolov del precio de la parcela para la sepultura.
Mientras fumaba, Pyotr Ivanovich le oyó preguntar muy detalladamente por los precios de diversas parcelas y decidir al cabo con cuál de ellas se quedaría. Sokolov salió de la habitación.
-Yo misma me ocupo de todo -dijo ella a Pyotr Ivanovich apartando a un lado los álbumes que había en la mesa. Y al notar que con la ceniza del cigarrillo esa mesa corría peligro le alargó al momento un cenicero al par que decía-: Considero que es afectación decir que la pena me impide ocuparme de asuntos prácticos. Al contrario, si algo puede... no digo consolarme, sino distraerme, es lo concerniente a él.
Volvió a sacar el pañuelo como si estuviera a punto de llorar, pero de pronto, como sobreponiéndose, se sacudió y empezó a hablar con calma:
-Hay algo, sin embargo, de que quiero hablarle.
Pyotr Ivanovich se inclinó, pero sin permitir que se amotinasen los muelles de la otomana, que ya habían empezado a vibrar bajo su cuerpo.
-En estos últimos días ha sufrido terriblemente.
-¿De veras? -preguntó Pyotr Ivanovich.
-¡Oh, sí, terriblemente! Estuvo gritando sin cesar, y no durante minutos, sino durante horas. Tres días seguidos estuvo gritando sin parar. Era intolerable. No sé cómo he podido soportarlo. Se le podía oír con tres puertas de por medio. ¡Ay, cuánto he sufrido!
-¿Pero es posible que estuviera consciente durante ese tiempo? -preguntó Pyotr Ivanovich.
-Sí -murmuró ella-. Hasta el último momento. Se despidió de nosotros un cuarto de hora antes de morir y hasta dijo que nos lleváramos a Volodya de allí.
El pensar en los padecimientos de un hombre a quien había conocido tan íntimamente, primero como chicuelo alegre, luego como condiscípulo y más tarde, ya crecido, como colega horrorizó de pronto a Pyotr Ivanovich, a pesar de tener que admitir con desgana que tanto él como esa mujer estaban fingiendo. Volvió a ver esa frente y esa nariz que hacía presión sobre el labio, y tuvo miedo.
«¡Tres días de horribles sufrimientos y luego la muerte! ¡Pero si eso puede también ocurrirme a mí de repente, ahora mismo!» -pensó, y durante un momento quedó espantado. Pero en seguida, sin saber por qué, vino en su ayuda la noción habitual, a saber, que eso le había pasado a Ivan Ilich y no a él, que eso no debería ni podría pasarle a él, y que pensar de otro modo sería dar pie a la depresión, cosa que había que evitar, como demostraba claramente el rostro de Schwartz. Y habiendo reflexionado de esa suerte, Pyotr Ivanovich se tranquilizó y empezó a pedir con interés detalles de la muerte de Ivan Ilich, ni más ni menos que si esa muerte hubiese sido un accidente propio sólo de Ivan Ilích, pero en ningún caso de él.
Después de dar varios detalles acerca de los dolores físicos realmente horribles que había sufrido Ivan Ilich (detalles que Pyotr Ivanovich pudo calibrar sólo por su efecto en lòs nervios de Praskovya Fyodorovna), la viuda al parecer juzgó necesario entrar en materia.
-¡Ay, Pyotr Ivanovich, qué angustioso! ¡Qué terriblemente angustioso, qué terriblemente angustioso! -Y de nuevo rompió a llorar.
Pyotr Ivanovich suspiró y aguardó a que ella se limpiase la nariz. Cuando lo hizo, dijo él:
-Créame... -y ella empezó a hablar otra vez de lo que claramente era el asunto principal que con él quería ventilar, a saber, cómo podría obtener dinero del fisco con motivo de la muerte de su marido. Praskovya Fyo dorovna hizo como sí pidiera a Pyotr Ivanovich consejo acerca de su pensión, pero él vio que ella ya sabía eso hasta en sus más mínimos detalles, mucho más de lo que él sabía; que ella ya sabía todo lo que se le podía sacar al fisco a consecuencia de esa muerte; y que lo que quería saber era si se le podía sacar más. Pyotr Ivanovich trató de pensar en algún medio para lograrlo, pero tras dar vueltas al caso y, por cumplir, criticar al gobierno por su tacañería dijo que, a su parecer, no se podía obtener más. Entonces ella suspiró y evidentemente empezó a buscar el modo de deshacerse de su visitante. Él se dio cuenta de ello, apagó el cigarrillo, se levantó, estrechó la mano de la señora y salió a la antesala.
En el comedor, donde estaba el reloj que tanto gustaba a Ivan Ilich, quien lo había comprado en una tienda de antigüedades, Pyotr Ivanovich encontró a un sacerdoto y a unos cuantos conocidos que habían venido para asistir al oficio, y vio también a la hija joven y guapa de Ivan Ilich, a quien ya conocía. Estaba de luto riguroso, y su cuerpo delgado parecía aún más delgado que nunca. La expresión de su rostro era sombría, denodada, casi iracunda. Saludó a Pyotr Ivanovich como sí él tuviera la culpa de algo. Detrás de ella, con la misma expresión agraviada, estaba un juez de instrucción conocido de Pyotr Ivanovich, un joven rico que, según se decía, era el prometido de la muchacha. Pyotr Ivanovich se inclinó melancólicamente ante ellos y estaba a punto de pasar a la cámara mortuoria cuando de debajo de la escalera surgió la figura del hijo de Ivan Ilich, estudiante de instituto, que se parecía increiblemente a su padre. Era un pequeño Ivan Ilich, igual al que Pyotr Ivanovich recordaba cuando ambos estudiaban Derecho. Tenía los ojos llorosos, con una expresión como la que tienen los muchachos viciosos de trece o catorce años. Al ver a Pyotr Ivanovich, el muchacho arrugó el ceño con empacho y hosquedad. Pyotr Ivanovich le saludó con una inclinación de cabeza y entró en la cámara mortuoria. Había empezado el oficio de difuntos: velas, gemidos, incienso, lágrimas, sollozos. Pyotr Ivanovich estaba de pie, mirándose sombríamente los zapatos, No miró al muerto una sola vez, ni se rindió a las influencias depresivas, y fue de los primeros en salir de allí. No había nadie en la antesala. Gerasim salió de un brinco de la habitación del muerto, revolvió con sus manos vigorosas entre los amontonados abrigos de pieles, encontró el de Pyotr Ivanovich y le ayudó a ponérselo.
-¿Qué hay, amigo Gerasim? -preguntó Pyotr Ivanovich por decir algo-. ¡Qué lástima! ¿Verdad?
-Es la voluntad de Dios. Por ahí pasaremos todos -contestó Gerasim mostrando sus dientes blancos, iguales, dientes de campesino, y como hombre ocupado en un trabajo urgente abrió de prisa la puerta, llamó al cochero, ayudó a Pyotr Ivanovich a subir al trineo y volvió de un salto a la entrada de la casa, como pensando en algo que aún tenía que hacer.
A Pyotr Ivanovich le resultó especialmente agradable respirar aire fresco después del olor del incienso, el cadáver y el ácido carbólíco.
-¿A dónde, señor? -preguntó el cochero.
-No es tarde todavía... Me pasaré por casa de Fyodor Vasilyevich.
Y Pyotr Ivanovich fue allá y, en efecto, los halló a punto de terminar la primera mano; y así, pues, no hubo inconveniente en que entrase en la partida.
2
La historia de la vida de Ivan Ilich había sido sencillísima y ordinaria, al par que terrible en extremo.
Había sido miembro del Tribunal de justicia y había muerto a los cuarenta y cinco años de edad. Su padre había sido funcionario público que había servido en diversos ministerios y negociados y hecho la carrera propia de individuos que, aunque notoriamente incapaces para desempeñar cargos importantes, no pueden ser despedidos a causa de sus muchos años de servicio; al contrario, para tales individuos se inventan cargos ficticios y sueldos nada ficticios de entre seis y diez mil rublos, con los cuales viven hasta una avanzada edad.
Tal era Ilya Yefimovich Golovin, Consejero Privado e inútil miembro de varios organismos inútiles.
Tenía tres hijos y una hija. Ivan Ilich era el segundo. El mayor seguía la misma carrera que el padre aunque en otro ministerio, y se acercaba ya rápidamente a la etapa del servicio en que se percibe automáticamente ese sueldo. El tercer hijo era un desgraciado. Había fracasado en varios empleos y ahora trabajaba en los ferrocarriles. Su padre, sus hermanos y, en particular, las mujeres de éstos no sólo evitaban encontrarse con él, sino que olvidaban que existía salvo en casos de absoluta necesidad. La hija estaba casada con el barón Greff, funcionario de Petersburgo del mismo género que su suegro. Ivan Ilich era le phénix de la famille, como decía la gente. No era tan frío y estirado como el hermano mayor ni tan frenético como el menor, sino un término medio entre ambos: listo, vivaz, agradable y discreto. Había estudiado en la Facultad de Derecho con su hermano menor, pero éste no había acabado la carrera por haber sido expulsado en el quinto año. Ivan Ilich, al contrario, había concluido bien sus estudios. Era ya en la facultad lo que sería en el resto de su vida: capaz, alegre, benévolo y sociable, aunque estricto en el cumplimiento de lo que consideraba su deber; y, según él, era deber todo aquello que sus superiores jerárquicos consideraban como tal. No había sido servil ni de muchacho ni de hombre, pero desde sus años mozos se había sentido atraído, como la mosca a la luz, por las gentes de elevada posición social, apropiándose sus modos de obrar y su filosofía de la vida y trabando con ellos relaciones amistosas. Había dejado atrás todos los entusiasmos de su niñez y mocedad, de los que apenas quedaban restos, se había entregado a la sensualidad y la soberbia y, por último, como en las clases altas, al liberalismo, pero siempre dentro de determinados límites que su instinto le marcaba puntualmente.
En la facultad hizo cosas que anteriormente le habían parecido sumamente reprobables y que le causaron repugnancia de sí mismo en el momento mismo de hacerlas; pero más tarde, cuando vio que tales cosas las hacía también gente de alta condición social que no las juzgaba ruines, no llegó precisamente a darlas por buenas, pero sí las olvidó por completo o se acordaba de ellas sin sonrojo.
Al terminar sus estudios en la facultad y habilitarse para la décima categoría de la administración pública, y habiendo recibido de su padre dinero para equiparse, Ivan Ilich se encargó ropa en la conocida sastrería de Scharmer, colgó en la cadena del reloj una medalla con el lema respice finem, se despidió de su profesor y del príncipe patrón de la facultad, tuvo una cena de despedida con sus compañeros en el restaurante Donon, y con su nueva maleta muy a la moda, su ropa blanca, su traje, sus utensilios de afeitar y adminículos de tocador, su manta de viaje, todo ello adquirido en las mejores tiendas, partió para una de las provincias donde, por influencia de su padre, iba a ocupar el cargo de ayudante del gobernador para servicios especiales.
En la provincia Ivan Ilich pronto se agenció una posición tan fácil y agradable como la que había tenido en la Facultad de Derecho. Cumplía con sus obligaciones y fue haciéndose una carrera, a la vez que se divertía agradable y decorosamente. De vez en cuando salía a hacer visitas oficiales por el distrito, se comportaba dignamente con sus superiores e inferiores -de lo que no podía menos de enorgullecersey desempeñaba con rigor y honradez incorruptible los menesteres que le estaban confiados, que en su mayoría tenían que ver con los disidentes religiosos.
No obstante su juventud y propensión a la jovialidad frívola, era notablemente reservado, exigente y hasta severo en asuntos oficiales; pero en la vida social se mostraba a menudo festivo e ingenioso, y siempre benévolo, correcto y bo n enfant, como decían de él el gobernador y su esposa, quienes le trataban como miembro de la familia.
En la provincia tuvo amoríos con una señora deseosa de ligarse con el joven y elegante abogado; hubo también una modista; hubo asimismo juergas con los edecanes que visitaban el distrito y, después de la cena, visitas a calles sospechosas de los arrabales; y hubo, por fin, su tanto de coba al gobernador y su esposa, pero todo ello efectuado con tan exquisito decoro que no cabía aplicarle calificativos desagradables. Todo ello podría colocarse bajo la conocida rúbrica francesa: Il faut que jeunesse se passe. Todo ello se llevaba a cabo con manos limpias, en camisas limpias, con palabras francesas y, sobre todo, en la mejor sociedad y, por ende, con la aprobación de personas de la más distinguida condición.
De ese modo sirvió Ivan Ilich cinco años hasta que se produjo un cambio en su situación oficial. Se crearon nuevas instituciones judiciales y hubo necesidad para ellas de nuevos funcionarios. Ivan Ilich fue uno de ellos. Se le ofreció el cargo de juez de instrucción y lo aceptó, a pesar de que estaba en otra provincia y le obligaba a abandonar las relaciones que había establecido y establecer otras. Los amigos se reunieron para despedirle, se hicieron con él una fotografía en grupo y le regalaron una pitillera de plata. E Ivan Ilich partió para su nueva colocación.
En el cargo de juez de instrucción Ivan Ilich fue tan comme il faut y decoroso como lo había sido cuando estuvo de ayudante para servicios especiales: se ganó el respeto general y supo separar sus deberes judiciales de lo atinente a su vida privada. Las funciones mismas de juez de instrucción le resultaban muchísimo más interesantes y atractivas que su trabajo anterior. En ese trabajo anterior lo agradable había sido ponerse el uniforme confeccionado por Scharmer y pasar con despreocupado continente por entre los solicitantes y funcionarios que, aguardando temerosos la audiencia con el gobernador, le envidiaban por entrar directamente en el despacho de éste y tomar el té y fumarse un cigarrillo con él. Pero personas que dependían directamente de él había habido pocas: sólo jefes de policía y disidentes religiosos cuando lo enviaban en misiones especiales, y a esas personas las trataba cortésmente, casi como a camaradas, como haciéndoles creer que, siendo capaz de aplastarlas, las trataba sencilla y amistosamente. Pero ahora, como juez de instrucción, Ivan Ilich veía que todas ellas -todas ellas sin excepción-,incluso las más importantes y engreídas, estaban en sus manos, y que con sólo escribir unas palabras en una hoja de papel con cierto membrete tal o cual individuo importante y engreído sería conducido ante él en calidad de acusado o de testigo; y que si decidía que el tal individuo no se sentase lo tendría de pie ante él contestando a sus preguntas. Ivan Ilich nunca abusó de esas atribuciones; muy al contrario, trató de suavizarlas; pero la conciencia de poseerlas y la posibilidad de suavizarlas constituían para él el interés cardinal y el atractivo de su nuevo cargo. En su trabajo, especialmente en la instrucción de los sumarios, Ivan Ilich adoptó pronto el método de eliminar todas las circunstancias ajenas al caso y de condensarlo, por complicado que fuese, en forma que se presentase por escrito sólo en sus aspectos externos, con exclusión completa de su opinión personal y, sobre todo, respetando todos los formalismos necesarios. Este género de trabajo era nuevo, e Ivan Ilich fue uno de los primeros funcionarios en aplicar el nuevo Código de 1864.
Al asumir el cargo de juez de instrucción en una nueva localidad Ivan Ilich hizo nuevas amistades y estableció nuevas relaciones, se instaló de forma diferente de la anterior y cambió perceptiblemente de tono. Asumió una actitud de discreto y digno alejamiento de las autoridades provinciales, pero sí escogió el mejor círculo de juristas y nobles ricos de la ciudad y adoptó una actitud de ligero descontento con el gobierno, de liberalismo moderado e ilustrada ciudadanía. Por lo demás, no alteró en lo más mínimo la elegancia de su atavío, cesó de afeitarse el mentón y dejó crecer libremente la barba.
La vida de Ivan Ilich en esa nueva ciudad tomó un cariz muy agradable. La sociedad de allí, que tendía a opo nerse al gobernador, era buena y amistosa, su sueldo era mayor y empezó a jugar al vint, juego que por aquellas fechas incrementó bastante los placeres de su vida, pues era diestro en el manejo de las cartas, jugaba con gusto, calculaba con rapidez y astucia y ganaba por lo general.
Al cabo de dos años de vivir en la nueva ciudad, Ivan Ilich conoció a la que había de ser su esposa. Praskovya Fyodorovna Mihel era la muchacha más atractiva, lista y brillante del círculo que él frecuentaba. Y entre pasatiempos y ratos de descanso de su trabajo judicial Ivan Ilich entabló relaciones ligeras y festivas con ella.
Cuando había sido funcionario para servicios especiales Ivan Ilich se había habituado a bailar, pero ahora, como juez de instrucción, bailaba sólo muy de tarde en tarde. También bailaba ahora con el fin de demostrar que, aunque servía bajo las nuevas instituciones y había ascendido a la quinta categoría de la administración pública, en lo tocante a bailar podía dar quince y raya a casi todos los demás. Así pues, de cuando en cuando, al final de una velada, bailaba con Praskovya Fyodorovna, y fue sobre todo durante esos bailes cuando la conquistó. Ella se enamoró de él. Ivan Ilich no tenía intención clara y precisa de casarse, pero cuando la muchacha se enamoró de él se dijo a sí mismo: «Al fin y al cabo ¿por qué no casarme?»
Praskovya Fyodorovna, de buena familia hidalga, era bastante guapa y tenía algunos bienes. Ivan Ilich hubiera podido aspirar a un partido más brillante, pero incluso éste era bueno. Él contaba con su sueldo y ella -así lo esperaba éltendría ingresos semejantes. Buena familia, ella simpática, bonita y perfectamente honesta. De cir que Ivan Ilich se casó por estar enamorado de ella y encontrar que ella simpatizaba con su noción de la vida habría sido tan injusto como decir que se había casado porque el círculo social que frecuentaba daba su visto bueno a esa unión. Ivan Ilich se casó por ambas razones: sentía sumo agrado en adquirir semejante esposa, a la vez que hacía lo que consideraban correcto sus más empingorotadas amistades.
Y así, pues, Ivan Ilich se casó.
Los preparativos para la boda y el comienzo de la vida matrimonial, con las caricias conyugales, el flamante mobiliario, la vajilla nueva, la nueva lencería... todo ello transcurrió muy gustosamente hasta el embarazo de su mujer; tanto así que Ivan Ilich empezó a creer que el matrimonio no sólo no perturbaría el carácter cómodo, placentero, alegre y siempre decoroso de su vida, aprobado por la sociedad y considerado por él como natural, sino que, al contrario, lo acentuaría. Pero he aquí que, desde los primeros meses del embarazo de su mujer, surgió algo nuevo, inesperado, desagradable, penoso e indecoroso, imposible de comprender y evitar.
Sin motivo alguno, en opinión de Ivan Ilich -de gaieté de coeur como se decía a sí mismo-, su mujer comenzó a perturbar el placer y decoro de su vida. Sin razón alguna comenzó a tener celos de él, le exigía atención constante, le censuraba por cualquier cosa y le enzarzaba en disputas enojosas y groseras.
Al principio Ivan Ilich esperaba zafarse de lo molesto de tal situación por medio de la misma fácil y decorosa relación con la vida que tan bien le había servido anteriormente: trató de no hacer caso de la disposición de ánimo de su mujer, continuó viviendo como antes, ligera y agradablemente, invitaba a los amigos a jugar a las cartas en su casa y trató asimismo de frecuentar el club o visitar a sus conocidos. Pero un día su mujer comenzó a vituperarle con tal brío y palabras tan soeces, y siguió injuriándole cada vez que no atendía a sus exigencias, con el fin evidente de no cejar hasta que él cediese, o sea, hasta que se quedase en casa víctima del mismo aburrimiento que ella sufría, que Ivan Ilich se asustó. Ahora comprendió que el matrimonio -al menos con una mujer como la suyano siempre contribuía a fomentar el decoro y la amenidad de la vida, sino que, al contrario, estorbaba el logro de ambas cualidades, por lo que era preciso protegerse de semejante estorbo. Ivan Ilich, pues, comenzó a buscar medios de lograrlo. Uno de los que cabía imponer a Praskovya Fyodorovna eran sus funciones judiciales, e Ivan Ilich, apelando a éstas y a los deberes anejos a ellas, empezó a bregar con su mujer y a defender su propia independencia.
Con el nacimiento de un niño, los intentos de alimentarlo debidamente y los diversos fracasos en conseguirlo, así como con las dolencias reales e imaginarias del niño y la madre en las que se exigía la compasión de Ivan Ilich -aunque él no entendía pizca de ello-, la necesidad que sentía éste de crearse una existencia fuera de la familia se hizo aún más imperiosa.
A medida que su mujer se volvía más irritable y exigente, Ivan Ilich fue desplazando su centro de gravedad de la familia a su trabajo oficial. Se encariñaba cada vez más con ese trabajo y acabó siendo aún más ambicioso que antes.
Muy pronto, antes de cumplirse el primer aniversario de su casamiento, Ivan Ilich cayó en la cuenta de que el matrimonio, aunque aportaba algunas comodidades a la vida, era de hecho un estado sumamente complicado y difícil, frente al cual -si era menester cumplir con su deber, o sea, llevar una vida decorosa aprobada por la sociedadhabría que adoptar una actitud precisa, ni más ni menos que con respecto al trabajo oficial.
Y fue esa actitud ante el matrimonio la que hizo suya Ivan Ilich. Requería de la vida familiar únicamente aquellas comodidades que, como la comida casera, el ama de casa y la cama, esa vida podía ofrecerle y, sobre todo, el decoro en las formas externas que la opinión pública exigía. En todo lo demás buscaba deleite y contento, y quedaba agradecido cuando los encontraba; pero si tropezaba con resistencia y refunfuño retrocedía en el acto al mundo privativo y enclaustrado de su trabajo oficial, en el que hallaba satisfacción.
A Ivan Ilich se le estimaba como buen funcionario y al cabo de tres años fue ascendido a Ayudante Fiscal. Sus nuevas obligaciones, la importancia de ellas, la posibilidad de procesar y encarcelar a quien quisiera, la publicidad que se daba a sus discursos y el éxito que alcanzó en todo ello le hicieron aún más agradable el cargo.
Nacieron otros hijos. Su esposa se volvió más quejosa y malhumorada, pero la actitud de Ivan Ilich frente a su vida familiar fue barrera impenetrable contra las regañinas de ella.
Después de siete años de servicio en esa ciudad, Ivan Ilich fue trasladado a otra provincia con el cargo de Fiscal. Se mudaron a ella, pero andaban escasos de dinero y a su mujer no le gustaba el nuevo domicilio. Aunque su sueldo superaba al anterior, el coste de la vida era mayor; murieron además dos de los niños, por lo que la vida de familia le parecía aún más desagradable.
Praskovya Fyodorovna culpaba a su marido de todas las inconveniencias que encontraban en el nuevo hogar. La mayoría de los temas de conversación entre marido y mujer, sobre todo en lo tocante a la educación de los niños, giraban en torno a cuestiones que recordaban disputas anteriores, y esas disputas estaban a punto de volver a inflamarse en cualquier momento. Quedaban sólo algunos infrecuentes períodos de cariño entre ellos, pero no duraban mucho. Eran islotes a los que se arrimaban durante algún tiempo, pero luego ambos partían de nuevo para el océano de hostilidad secreta que se manifestaba en el distanciamiento entre ellos. Ese distanciamiento hubiera podido afligir a Ivan Ilich si éste no hubiese considerado que no debería existir, pero ahora reconocía que su situación no sólo era normal, sino que había llegado a ser el objetivo de su vida familiar. Ese objetivo consistía en librarse cada vez más de esas desazones y darles un barniz inofensivo y decoroso; y lo alcanzó pasando cada vez menos tiempo con la familia y tratando, cuando era preciso estar en casa, de salvaguardar su posición mediante la presencia de personas extrañas. Lo más importante, sin embargo, era que contaba con su trabajo oficial, y en sus funciones judiciales se centraba ahora todo el interés de su vida. La conciencia de su poder, la posibilidad de arruinar a quien se le antojase, la importancia, más aún, la gravedad externa con que entraba en la sala del tribunal o en las reuniones de sus subordinados, su éxito con sus superiores e inferiores y, sobre todo, la destreza con que encauzaba los procesos, de la que bien se daba cuenta -todo ello le procuraba sumo deleite y llenaba su vida, sin contar los coloquios con sus colegas, las comidas y las partidas de whist. Así pues, la vida de Ivan Ilich seguía siendo agradable y decorosa, como él juzgaba que debía ser.
Así transcurrieron otros siete años. Su hija mayor tenía ya dieciséis, otro hijo había muerto, y sólo quedaba el pequeño colegial, objeto de disensión. Ivan Ilich quería que ingresara en la Facultad de Derecho, pero Praskovya Fyodorovna, para fastidiar a su marido, le matriculó en el instituto. La hija había estudiado en casa y su instrucción había resultado bien; el muchacho tampoco iba mal en sus estudios.
3
Así vivió Ivan Ilich durante diecisiete años desde su casamiento. Era ya un fiscal veterano. Esperando un puesto más atrayente, había rehusado ya varios traslados cuando surgió de improviso una circunstancia desagradable que perturbó por completo el curso apacible de su vida. Esperaba que le ofrecieran el cargo de presidente de tribunal en una ciudad universitaria, pero Hoppe de algún modo se le había adelantado y había obtenido el puesto. Ivan Ilich se irritó y empezó a quejarse y a reñir con Hoppe y sus superiores inmediatos, quienes comenzaron a tratarle con frialdad y le pasaron por alto en los nombramientos siguientes.
Eso ocurrió en 1880, año que fue el más duro en la vida de Ivan Ilich. Por una parte, en ese año quedó claro que su sueldo no les bastaba para vivir, y, por otra, que todos le habían olvidado; peor todavía, que lo que para él era la mayor y más cruel injusticia a otros les parecía una cosa común y corriente. Incluso su padre no se consideraba obligado a ayudarle. Ivan Ilich se sentía abandonado de todos, ya que juzgaban que un cargo con un sueldo de tres mil quinientos rubIos era absolutamente normal y hasta privilegiado. Sólo él sabía que con el conocimiento de las injusticias de que era víctima, con el sempiterno refunfuño de su mujer y con las deudas que había empezado a contraer por vivir por encima de sus posibilidades, su posición andaba lejos de ser normal.
Con el fin de ahorrar dinero, pidió licencia y fue con su mujer a pasar el verano de ese año a la casa de campo del hermano de ella.
En el campo, Ivan Ilich, alejado de su trabajo, sintió por primera vez en su vida no sólo aburrimiento, sino insoportable congoja. Decidió que era imposible vivir de ese modo y que era indispensable tomar una determinación.
Después de una noche de insomnio, que pasó entera en la terraza, decidió ir a Petersburgo y hacer gestiones encaminadas a escarmentar a aquellos que no habían sabido apreciarle y a obtener un traslado a otro ministerio.
Al día siguiente, no obstante las objeciones de su mujer y su cuñado, salió para Petersburgo. Su único propósito era solicitar un cargo con un sueldo de cinco mil rubIos. Ya no pensaba en talo cual ministerio, ni en una determinada clase de trabajo o actividad concreta. Todo lo que ahora necesitaba era otro cargo, un cargo con cinco mil rubIos de sueldo, bien en la administración pública, o en un banco, o en los ferrocarriles, o en una de las instituciones creadas por la emperatriz María, o incluso en aduanas, pero con la condición indispensable de cinco mil rubIos de sueldo y de salir de un ministerio en el que no se le había apreciado.
Y he aquí que ese viaje de Ivan Ilich se vio coronado con notable e inesperado éxito. En la estación de Kursk subió al vagón de primera clase un conocido suyo, F. S. Ilin, quien le habló de un telegrama que hacía poco acababa de recibir el gobernador de Kursk anunciando un cambio importante que en breve se iba a producir en el ministerio: para el puesto de Pyotr Ivanovich se nombraría a Ivan Semyonovich.
El cambio propuesto, además de su significado para Rusia, tenía un significado especial para Ivan Ilich, ya que el ascenso de un nuevo funcionario, Pyotr Petrovich, y, por consiguiente, el de su amigo Zahar Ivanovich, eran sumamente favorables para Ivan Ilich, dado que Zahar Ivanovich era colega y amigo de Ivan Ilich.
En Moscú se confirmó la noticia, y al llegar a Petersburgo Ivan Ilich buscó aZahar Ivanovich y recibió la firme promesa de un nombramiento en su antiguo departamento de justicia.
Al cabo de una semana mandó un telegrama a su mujer: «Zahar en puesto de Miller. Recibiré nombramiento en primer informe.»
Gracias a este cambio de personal, Ivan Ilich recibió inesperadamente un nombramiento en su antiguo ministerio que le colocaba a dos grados del escalafón por encima de sus antiguos colegas, con un sueldo de cinco mil rubIos, más tres mil quinientos de remuneración por traslado. Ivan Ilich olvidó todo el enojo que sentía contra sus antiguos enemigos y contra el ministerio y quedó plenamente satisfecho.
Ivan Ilich volvió al campo más contento y feliz de lo que lo había estado en mucho tiempo. Praskovya Fyodorovna también se alegró y entre ellos se concertó una tregua. Ivan Ilich contó cuánto le había festejado todo el mundo en la capital, cómo todos los que habían sido sus I enemigos quedaban avergonzados y ahora le adulaban servilmente, cuánto le envidiaban por su nuevo nombramiento y cuánto le quería todo el mundo en Petersburgo.
Praskovya Fyodorovna escuchaba todo aquello y aparentaba creerlo. No ponía peros á nada y se limitaba a hacer planes para la vida en la ciudad a la que iban a mudarse. E Ivan Ilich vio regocijado que tales planes eran los suyos propios, que marido y mujer estaban de acuerdo y que, tras un tropiezo, su vida recobraba el legítimo y natural carácter de proceso placentero y decoroso.
Ivan Ilich había vuelto al campo por breves días. Tenía que incorporarse a su nuevo cargo el 10 de septiembre. Por añadidura, necesitaba tiempo para instalarse en su nuevo domicilio, trasladar a éste todos los enseres de la provincia anterior y comprar y encargar otras muchas cosas; en una palabra, instalarse tal como lo tenía pensado, lo cual coincidía casi exactamente con lo que Praskovya Fyodorovna tenía pensado a su vez.
Y ahora, cuando todo quedaba resuelto tan felizmente, cuando su mujer y él coincidían en sus planes y, por añadidura, se veían tan raras veces, se llevaban más amistosamente de lo que había sido el caso desde los primeros días de su matrimonio. Ivan Ilich había pensado en llevarse a la familia en seguidá, pero la insistencia de su cuñado y la esposa de éste, que de pronto se habían vuelto notablemente afables e íntimos con él y su familia, le indujeron a partir solo.
Y, en efecto, partió solo, y el jovial estado de ánimo producido por su éxito y la buena armonía con su mujer no le abandonó un instante. Encontró un piso exquisito, idéntico a aquel con que habían soñado él y su mujer. Salones grandes altos de techo y decorados al estilo antiguo, un despacho cómodo y amplio, habitaciones para su mujer y su hija, un cuarto de estudio para su hijo -se hubiera dicho que todo aquello se había hecho ex profeso para ellos. El propio Ivan Ilich dirigió la instalación, atendió al empapelado y tapizado, compró muebles, sobre todo de estilo antiguo, que él consideraba muy comme il fau!, y todo fue adelante, adelante, hasta alcanzar el ideal que se había propuesto. Incluso cuando la instalación iba sólo por la mitad superaba ya sus expectativas. Veía ya el carácter comme il faut, elegante y refinado que todo tendría cuando estuviera concluido. A punto de quedarse dormido se imaginaba cómo sería el salón. Mirando la sala, todavía sin terminar, veía ya la chimenea, el biombo, la riconera y las sillas pequeñas colocadas al azar, los platos de adorno en las paredes y los bronces, cuando cada objeto ocupara su lugar correspondiente. Se alegraba al pensar en la impresión que todo ello causaría en su mujer y su hija, quienes también compartían su propio gusto. De seguro que no se lo esperaban. En particular, había conseguido hallar y comprar barato objetos antiguos que daban a toda la instalación un carácter singularmente aristocrático. Ahora bien, en sus cartas lo describía todo peor de lo que realmente era, a fin de dar a su familia una sorpresa. Todo esto cautivaba su atención a tal punto que su nuevo trabajo oficial, aun gustándole mucho, le interesaba menos de lo que había esperado. Durante las sesiones del tribunal había momentos en que se quedaba abstraído, pensando en si los pabellones de las cortinas debieran ser rectos o curvos. Tanto interés ponía en ello que a menudo él mismo hacía las cosas, cambiaba la disposición de los muebles o volvía a colgar las cortinas. Una vez, al trepar por una escalerilla de mano para mostrar al tapicero -que no lo comprendíacómo quería disponer los pliegues de las cortinas, perdió pie y resbaló, pero siendo hombre ~erte y ágil, se afianzó y sólo se dio con un costado contra el tirador de la ventana. La magulladura le dolió, pero el dolor se le pasó pronto. Durante todo este tiempo se sentía sumamente alegre y vigoroso. Escribió: «Estoy como si me hubieran quitado quince años de encima.» Había pensado terminar en septiembre, pero esa labor se prolongó hasta octubre. Sin embargo, el resultado fue admirable, no sólo en su opinión sino en la de todos los que lo vieron.
En realidad, resultó lo que de ordinario resulta en las viviendas de personas que quieren hacerse pasar por ricas no siéndolo de veras, y, por consiguiente, acaban pareciéndose a otras de su misma condición: había damascos, caoba, plantas, alfombras y bronces brillantes y mates... en suma, todo aquello que poseen las gentes de cierta clase a fin de asemejarse a otras de la misma clase. y la casa de Ivan Ilich era tan semejante a las otras que no hubiera sido objeto de la menor atención; pero a él, sin embargo, se le antojaba original. Quedó sumamente contento cuando fue a recibir a su familia a la estación y la llevó al nuevo piso, ya todo dispuesto e iluminado, donde un criado con corbata blanca abrió la puerta del vestíbulo que había sido adornado con plantas; y cuando luego, al entrar en la sala y el despacho, la familia prorrumpió en exclamaciones de deleite. Los condujo a todas partes, absorbiendo ávidamente sus alabanzas y r~bosando de gusto. Esa misma tarde, cuando durante el té Praskovya Fyodorovna le preguntó entre otras cosas por su caída, él rompió a reír y les mostró en pantomima cómo había salido volando y asustado al tapicero.
-No en vano tengo algo de atleta. Otro se hubiera matado, pero yo sólo me di un golpe aquí... mirad. Me duele cuando lo toco, pero ya va pasando... No es más que una contusión.
Así pues, empezaron a vivir en su nuevo domicilio, en el que cuando por fin se acomodaron hallaron, como siempre sucede, que sólo les hacía falta una habitación más. Y aunque los nuevos ingresos, como siempre sucede, les venían un poquitín cortos (cosa de quinientos rubIos) todo iba requetebién. Las cosas fueron especialmente bien al principio, cuando aún no estaba todo en su punto y quedaba algo por hacer: comprar esto, encargar esto otro, cambiar aquello de sitio, ajustar lo de más allá. Aunque había algunas discrepancias entre marido y mujer, ambos estaban tan satisfechos y tenían tanto que hacer que todo aquello pasó sin broncas de consideración. Cuando ya nada quedaba por arreglar hubo una pizca de aburrimiento, como si a ambos les faltase algo, pero ya para entonces estaban haciendo amistades y creando rutinas, y su vida iba adquiriendo consistencia.
Ivan Ilich pasaba la mañana en el juzgado y volvía a casa a la hora de comer. Al principio estuvo de buen humor, aunque a veces se irritaba un tanto a causa precisamente del nuevo alojamiento. (Cualquier mancha en el mantel, o en la tapicería, cualquier cordón roto de persiana, le sulfuraban; había trabajado tanto en la instalación que cualquier desperfecto le acongojaba.) Pero, en general, su vida transcurría como, según su parecer, la vida debía ser: cómoda, agradable y decorosa. Se levantaba a las nueve, tomaba café, leía el periódico, luego se ponía el uniforme y se iba al juzgado. Allí ya estaba dispuesto el yugo bajo el cual trabajaba, yugo que él se echaba de golpe encima: solicitantes, informes de cancillería, la cancillería misma y sesiones públicas y administrativas. En ello era preciso saber excluir todo aquello que, siendo fresco y vital, trastorna siempre el debido curso de los asuntos judiciales; era también preciso evitar toda relación que no fuese oficial y, por añadidura, de índole ju<;licial. Por ejemplo, si llegase un individuo buscando informes acerca de algo, Ivan Ilich, como funcionario en cuya jurisdicción no entrara el caso, no podría entablar relación alguna con ese individuo; ahora bien, si éste recurriese a él en su capacidd'd oficial -para algo, pongamos por caso, que pudiera expresarse en papel sellado-, Ivan Ilich haría sin duda por él cuanto fuera posible dentro de ciertos límites, y al hacerlo mantendría con el individuo en cuestión la apariencia de amigables relaciones humanas, o sea, la apariencia de cortesía. Tan pronto como terminase la relación oficial terminaría también cualquier otro género de relación. Esta facultad de separar su vida oficial de su vida real la poseía Ivan Ilich en grado sumo y, gracias a su larga experiencia y su talento, llegó a refinarla hasta el punto de que a veces, a la manera de un virtuoso, se permitía, casi como jugando, fundir la una con la otra. Se permitía tal cosa porque, de ser preciso, se sentía capaz de volver a separar lo oficial de lo humano. y hacía todo eso no sólo con facilidad, agrado y decoro, sino con virtuosismo. En los intervalos entre las sesiones del tribunal fumaba, tomaba té, charlaba un poco de política, un poco de temas generales, un poco de juegos de naipes, pero más que nada de nombramientos. y cansado, pero con las sensaciones de un virtuoso -uno de los primeros violines que ha ejecutado con precisión su parte en la orquestavolvía a su casa, donde encontraba que su mujer y su hija habían salido a visitar a alguien, o que allí había algún visitante, y que su hijo había asistido a sus clases, preparaba sus lecciones con ayuda de sus tutores y estudiaba con ahínco lo que se enseña en los institutos. Todo iba a pedir de boca. Después de la comida, si no tenían visitantes, Ivan Ilich leía a veces algún libro del que a la sazón se hablase mucho, y al anochecer se sentaba a trabajar, esto es, a leer documentos oficiales, consultar códigos, cotejar declaraciones de testigos y aplicarles la ley correspondiente. Ese trabajo no era ni aburrido ni divertido. Le parecía aburrido cuando hubiera podido estar jugando a las cartas; pero si no había partida, era mejor que estar mano sobre mano, o estar solo, o estar con su mujer. El mayor deleite de Ivan Ilich era organizar pequeñas comidas a las que invitaba a hombres y mujeres de alta posición social, y al igual que su sala podía ser copia de otras salas, sus reuniones con tales personas podían ser copia de otras reuniones de la misma índole.
En cierta ocasión dieron un baile. Ivan Ilich disfrutó de él y todo resultó bien, salvo que tuvo una áspera disputa con su mujer con motivo de las tartas y los dulces. Praskovya Fyodorovna había hecho sus propios preparativos, pero Ivan Ilich insistió en pedirlo todo a un confitero de los caros y había encargado demasiadas tartas; y la disputa surgió cuando quedaron sin consumir algunas tartas y la cuenta del confitero ascendió a cuarenta y cinco rubIos. La querella fue violenta y desagradable, tanto así que Praskovya Fyodorovna le llamó «imbécil y mentecato»; y él se agarró la cabeza con las manos y en un arranque de cólera hizo alusión al divorcio. Pero el baile había estado muy divertido. Había asistido gente de postín e Ivan Ilich había bailado con la princesa Trufonova, hermana de la fundadora de la conocida sociedad «Comparte mi aflicción». Los deleites de su trabajo oficial eran deleites de la ambición; los deleites de su vida social eran deleites de la vanidad. Pero el mayor deleite de Ivan Ilich era jugar al vint. Confesaba que al fin y al cabo, por desagradable que fuese cualquier incidente en su vida, el deleite que como un rayo de luz superaba a todos los demás era sentarse a jugar al vint con buenos jugadores que no fueran chillones, y en partida de cuatro, por supuesto (porque en la de cinco era molesto quedar fuera, aunque fingiendo que a uno no le importaba), y enzarzarse en una partida seria e inteligente (si las cartas lo permitían); y luego cenar y beberse un vaso de Vino. Des. pués de la partida, Ivan Ilich, sobre todo si había ganado un poco (porque ganar mucho era desagradable), se iba a la cama con muy buena disposición de ánimo.
Así vivían. Se habían rodeado de un grupo social de alto nivel al que asistían personajes importantes y gente joven. En lo tocante a la opinión que tenían de esas amistades, marido, mujer e hija estaban de perfecto acuerdo y, sin disentir en lo más mínimo, se quitaban de encima a aquellos amigos y parientes de medio pelo que, con un sinfín de carantoñas, se metían volando en la sala de los platos japoneses en las paredes. Pronto esos amigos insignificantes cesaron de importunarles; sólo la gente más distinguida permaneció en el círculo de los Go lovin.
Los jóvenes hacían la rueda a Liza, y el fiscal Petrischev, hijo de Dmitri Ivanovich Petrischev y heredero único de la fortuna de éste, empezó a cortejarla, al punto que Ivan Ilich había hablado ya de ello con Praskovya Fyodorovna para decidir si convendría organizarles una' excursión o una función teatral de aficionados.
Así vivían, pues. Y todo iba como una seda, agradablemente y sin cambios.
4
Todos disfrutaban de buena salud, porque no podía llamarse indisposición el que Ivan Ilich dijera a veces que tenía un raro sabor de boca y un ligero malestar en el lado izquierdo del estómago.
Pero aconteció que ese malestar fue en aumento y, aunque todavía no era dolor, sí era una continua sensación de pesadez en ese lado, acompañada de mal humor. El mal humor, a su vez, fue creciendo y empezó a menoscabar la existencia agradable, cómoda y decorosa de la familia Golovin. Las disputas entre marido y mujer iban siendo cada vez más frecuentes, y pronto dieron al traste con el desahogo y deleite de esa vida. Aun el decoro mismo sólo a duras penas pudo mantenerse. Menudearon de nuevo los dimes y diretes. Sólo quedaban, aunque cada vez más raros, algunos islotes en que marido y mujer podían juntarse sin dar ocasión a un estallido.
Y Praskovya Fyodorovna se quejaba ahora, y no sin fundamento, de que su marido tenía muy mal genio. Con su típica propensión a exagerar las cosas decía que él había tenido siempre ese genio horrible y que sólo la buena índole de ella había podido aguantado veinte años. Cierto que quien iniciaba ahora las disputas era él, siempre al comienzo de la comida, a menudo cuando empezaba a tomar la sopa. A veces notaba que algún plato estaba descantillado, o que un manjar no estaba en su punto, o que su hijo ponía los codos en la mesa, o que el peinado de su hija no estaba como debía. y de todo ello echaba la culpa a Praskovya Fyodorovna. Al principio ella le contradecía y le contestaba con acritud, pero una o dos veces, al principio de la comida, Ivan Ilich se encolerizó a tal punto que ella, comprendiendo que se trataba de un estado morboso provocado por la toma de alimentos, se contuvo; no contestó, sino que se apresuró a terminar de comer, considerando que su moderación tenía muchísimo mérito. Habiendo llegado a la conclusión de que Ivan Ilich tenía un genio atroz y era la causa de su infortunio, empezó a compadecerse de sí misma; y cuanto más se compadecía, más odiaba a su marido. Empezó a desear que muriera, a la vez que no quería su muerte porque en tal caso cesaría su sueldo; y ello aumentaba su irritación contra él. Se consideraba terriblemente desgraciada porque ni siquiera la muerte de él podía salvada, y aunque disimulaba su irritación, ese disimulo acentuaba aún más la irritación de él.
Después de una escena en la que Ivan Ilich se mostró sobremanera injusto y tras la cual, por vía de explicación, dijo que, en efecto, estaba irritado, pero que ello se debía a que estaba enfermo, ella le dijo que, puesto que era así, tenía que ponerse en tratamiento, e insistió en que fuera a ver a un médico famoso.
y él así lo hizo. Todo sucedió como lo había esperado; todo sucedió como siempre sucede. La espera, los aires de importancia que se daba el médico -que le eran conocidos por parecerse tanto a los que él se daba en el juzgado-, la palpación, la auscultación, las preguntas que exigían respuestas conocidas de antemano y evidentemente innecesarias, el semblante expresivo que parecía decir que «si usted, veamos, se somete a nuestro tratamiento, lo arreglaremos todo; sabemos perfecta e indudablemente cómo arreglarlo todo, siempre y del mismo modo para cualquier persona». Lo mismísimo que en el juzgado. El médico famoso se daba ante él los mismos aires que él, en el tribunal, se daba ante un acusado.
El médico dijo que tal-y-cual mostraba que el enfermo tenía tal-y-cual; pero que si el reconocimiento de tal-ycual no lo confirmaba, entonces habría que suponer talo-cual. y que si se suponía tal-o-cual, entonces..., etc. Para Ivan Ilich había sólo una pregunta importante, a saber: ¿era grave su estado o no lo era? Pero el médico esquivó esa indiscreta pregunta. Desde su punto de vista era una pregunta ociosa que no admitía discusión; lo importante era decidir qué era lo más probable: si riñón flotante, o catarro crónico o apendicitis. No era cuestión de la vida o la muerte de Ivan Ilich, sino de si aquello era un riñón flotante o una apendicitis. y esa cuestión la decidió el médico de modo brillante -o así le pareció a Ivan Ilicha favor de la apendicitis, a reserva de que si el examen de la orina daba otros indicios habría que volver a considerar el caso. Todo ello era cabalmente lo que el propio Ivan Ilich había hecho mil veces, y de modo igualmente brillante, con los procesados ante el tribunal. El médico resumió el caso de forma asimismo brillante, mirando al procesado triunfalmente, incluso gozosamente, por encima de los lentes. Del resumen del médico Ivan Ilich sacó la conclusión de que las cosas iban mal, pero que al médico, y quizá a los demás, aquello les traía sin cuidado, aunque para él era un asunto funesto. y tal conclusión afectó a Ivan Ilich lamentablemente, suscitando en él un profundo sentimiento de lástima hacia sí mismo y de profundo rencor por la indiferencia del médico ante cuestión tan importante. Pero no dijo nada. Se levantó, puso los honorarios del médico en la mesa y comentó suspirando:
-Probablemente nosotros los enf~rmos hacemos a menudo preguntas indiscretas. Pero dígame: ¿esta enfermedad es, en general, peligrosa o no?..
El médico le miró severamente por encima de los lentes como para decirle: «Procesado, si no se atiene usted a las preguntas que se le hacen me veré obligado a expulsarle de la sala.»
-Ya le he dicho lo que considero necesario y conve.niente. Veremos qué resulta de un análisis posterior -y el médico se inclinó.
Ivan Ilich salió despacio, se sentó angustiado en su trineo y volvió a casa. Durante todo el camino no cesó de repasar mentalmente lo que había dicho el médico, tratando de traducir esas palabras complicadas, oscuras y científicas a un lenguaje sencillo y encontrar en ellas la respuesta a la pregunta: ¿Es grave lo que tengo? ¿Es muy grave o no lo es todavía? y le parecía que el sentido de lo dicho por el médico era que la dolencia era muy grave. Todo lo que veía en las calles se le antojaba triste: tristes eran los coches de punto, tristes las casas, tristes los transeúntes, tristes las tiendas. El malestar que sentía, ese malestar sordo que no cesaba un momento, le parecía haber cobrado un nuevo y más grave significado a consecuencia de las oscuras palabras del médico. Ivan Ilich lo observaba ahora con una nueva y opresiva atención.
Llegó a casa y empezó a contar a su mujer lo ocurrido. Ella le escuchaba, pero en medio del relato entró la hija con el sombrero puesto, lista para salir con su madre. La chica se sentó a regañadientes para oír la fastidiosa histo ria, pero no aguantó mucho. Su madre tampoco le escuchó hasta el final.
-Pues bien, me alegro mucho -dijo la mujer-. Ahora pon mucho cuidado en tomar la medicina con regularidad. Dame la receta y mandaré a Gerasim a la botica -y fue a vestirse para salir.
«Bueno -se dijo él-. Quizá no sea nada al fin y al cabo.»
Comenzó a tomar la medicina y a seguir las instrucciones del médico, que habían sido alteradas después del análisis de la orina. Pero he aquí que surgió una confusión entre ese análisis y lo que debía seguir a continuación. Fue imposible llegar hasta el médico y resultó, por consiguiente, que no se hizo lo que le había dicho éste. O lo había olvidado, o le había mentido u ocultado algo. Pero, en todo caso, Ivan Ilich siguió cumpliendo las instrucciones y al principio obtuvo algún alivio de ello.
La principal ocupación de Ivan Ilich desde su visita al médico fue el cumplimiento puntual de las instrucciones de éste en lo tocante a higiene y la toma de la medicina, así como la observación de su dolencia y de todas las funciones de su organismo. Su interés principal se centró en los padecimientos y la salud de otras personas. Cuando alguien hablaba en su presencia de enfermedades, muertes, o curaciones, especialmente cuando la enfermedad se asemejaba a la suya, escuchaba con una atención que procuraba disimular, hacía preguntas y aplicaba lo que oía a su propio caso.
No menguaba el dolor, pero Ivan Ilich se esforzaba por creer que estaba mejor. y podía engañarse mientras no tuviera motivo de agitación. Pero tan pronto como surgía un lance desagradable con su mujer o algún fracaso en su trabajo oficial, o bien recibía malas cartas en el vint, sentía al momento el peso entero de su dolencia. Anteriormente podía sobrellevar esos reveses, esperando que pronto enderezaría lo torcido, vencería los obstáculos, obtendría el éxito y ganaría todas las bazas en la partida de cartas. Ahora, sin embargo, cada tropiezo le trastornaba y le sumía en la desesperación. Se decía: «Hay que ver: ya iba sintiéndome mejor, la medicina empezaba a surtir efecto, y ahora surge este maldito infortunio, o este incidente desagradable...» y se enfurecía contra ese infortunio o contra las personas que habían causado el incidente desagradable y que le estaban matando, porque pensaba que esa furia le mataba, pero no podía frenarla. Hubiérase podido creer que se daría cuenta de que esa irritación contra las circunstancias y las personas agravaría su enfermedad y que por lo tanto no debería hacer caso de los incidentes desagradables; pero sacaba una conclusión enteramenté contraria: decía que necesitaba sosiego, vigilaba todo cuanto pudiera estorbarlo y se irritaba ante la menor violación de ello. Su estado empeoraba con la lectura de libros de medicina y la consulta de médicos. Pero el empeoramiento era tan gradual que podía engañarse cuando comparaba un día con otro, ya que la diferencia era muy leve. Pero cuando consultaba a los médicos le parecía que empeoraba, e incluso muy rápidamente. Y, ello no obstante, los consultaba continuamente.
Ese mes fue a ver a otro médico famoso, quien le dijo casi lo mismo que el primero, pero a quien hizo preguntas de modo diferente. y la consulta con ese otro célebre facultativo sólo aumentó la duda y el espanto de Ivan Ilich. El amigo de un amigo suyo -un médico muy buenofacilitó por su parte un diagnóstico totalmente diferente del de los otros, y si bien pronosticó la curación, sus preguntas y suposiciones desconcertaron aún más a Ivan Ilich e incrementaron sus dudas. Un homeópata, a su vez, diagnosticó la enfermedad de otro modo y recetó un medicamento que Ivan Ilich estuvo tomando en secreto durante ocho días, al cabo de los cuales, sin experimentar mejoría alguna y habiendo perdido la confianza en los tratamientos anteriores y en éste, se sintió aún más deprimido. Un día una señora conocida suya le habló de la eficacia curativa de unas imágenes sagradas. Ivan Ilich notó con sorpresa que estaba escuchando atentamente y empezaba a creer en ello. Ese incidente le amedrentó. «¿Pero es posible que esté ya tan débil de la cabeza?» -se preguntó-. «jTonterías! Eso no es más que una bobada. No debo ser tan aprensivo, y ya que he escogido a un médico tengo que ajustarme estrictamente a su tratamiento. Eso es lo que haré. Punto final. No volveré a pensar en ello y seguiré rigurosamente ese tratamiento hasta el verano. Luego ya veremos. De ahora en adelante nada de vacilaciones...» Fácil era decirlo, pero imposible llevarlo a cabo. El dolor del costado le atormentaba, parecía agravarse y llegó a ser incesante, el sabor de boca se hizo cada vez más extraño. Le parecía que su aliento tenía un olor repulsivo, a la vez que notaba pérdida de apetito y debilidad física. Era imposible engañarse: algo terrible le estaba ocurriendo, algo nuevo y más importante que lo más importante que hasta entonces había conocido en su vida. Y él era el único que lo sabía; los que le rodeaban no lo comprendían o no querían comprenderlo y creían que todo en este mundo iba como de costumbre. Eso era lo que más atormentaba a Ivan Ilich. Veía que las gentes de casa, especialmente su mujer y su hija -quienes se movían en un verdadero torbellino de visitasno entendían nada de lo que le pasaba y se enfadaban porque se mostraba tan deprimido y exigente, como si él tuviera la culpa de ello. Aunque trataban de disimularlo, él se daba cuenta de que era un estorbo para ellas y que su mujer había adoptado una concreta actitud ante su enfermedad y la mantenía a despecho de lo que él dijera o hiciese. Esa actitud era la siguiente:
-¿Saben ustedes? -decía a sus amistades-. Ivan Ilich no hace lo que hacen otras personas, o sea, atenerse rigurosamente al tratamiento que le han impuesto. Un día toma sus gotas, come lo que le conviene y se acuesta a la hora debida; pero al día siguiente, si yo no estoy a la mira, se olvida de tomar la m~dicina, come esturión -que le está prohibidoy se sienta a jugar a las cartas hasta las tantas.
-¡Vamos, anda! ¿Yeso cuándo fue? -decía Ivan Ilich enfadado-. Sólo una vez, en casa de Pyotr Ivanovich.
-Y ayer en casa de Shebek. -Bueno, en todo caso el dolor no me hubiera dejado dormir.
-Di lo que quieras, pero así no te pondrás nunca bien y seguirás fastidiándonos.
La actitud evidente de Praskovya Fyodorovna, según la manifestaba a otros y al mismo Ivan Ilich, era la de que éste tenía la culpa de su propia enfermedad, con la cual imponía una molestia más a su esposa. Él opinaba que esa actitud era involuntaria, pero no por eso era menor su aflicción.
En los tribunales Ivan Ilich notó, o creyó notar, la misma extraña actitud hacia él: a veces le parecía que la gente le observaba como a quien pronto dejaría vacante su cargo. A veces también sus amigos se burlaban amistosamente de su aprensión, como si la cosa atroz, horrible, inaudita, que llevaba dentro, la cosa que le roía sin cesar y le arrastraba irremisiblemente hacia Dios sabe dónde, fuera tema propicio a la broma. Schwartz, en particular, le irritaba con su jocosidad, desenvoltura y agudeza, cualidades que le recordaban lo que él mismo había sido diez años antes.
Llegaron los amigos a echar una partida y tomaron asiento. Dieron las cartas, sobándolas un poco porque la baraja era nueva, él apartó los oros y vio que tenía siete. Su compañero de juego declaró «sin-triunfos» y le apoyó con otros dos oros. ¿Qué más se podía pedir? La cosa iba a las mil maravillas. Darían capote. Pero de pronto Ivan Ilich sintió ese dolor agudo, ese mal sabor de boca, y le pareció un tanto ridículo alegrarse de dar capote en tales condiciones.
Miró a su compañero de juego Mihail Mihailovich. Éste dio un fuerte golpe en la mesa con la mano y, en lugar de recoger la baza, empujó cortés y compasivamente las cartas hacia Ivan Ilich para que éste pudiera recogerlas sin alargar la mano. «¿Es que se cree que estoy demasiado débil para estirar el brazo?», pensó Ivan Ilich. y olvidando lo que hacía sobrepujó los triunfos de su compañero y falló dar capote por tres bazas. Lo peor fue que notó lo molesto que quedó Mihail Mihailovich y lo poco que a él le importaba. Y era atroz darse cuenta de por qué no le importaba.
Todos vieron que se sentía mal y le dijeron: «Podemos suspender el juego si está usted cansado. Descanse.» ¿Descansar? No, no estaba cansado en lo más mínimo; terminarían la mano. Todos estaban sombríos y callados. Ivan Ilich tenía la sensación de que era él la causa de esa tristeza y mutismo y de que no podía despejadas. Cenaron y se fueron. Ivan Ilich se quedó solo, con la conciencia de que su vida estaba emponzoñada y empozoñaba la vida de otros, y de que esa ponzoña no disminuía, sino que penetraba cada vez más en sus entrañas.
Y con esa conciencia, junto con el sufrimiento físico y el terror, tenía que meterse en la cama, permaneciendo a menudo despierto la mayor parte de la noche. Y al día siguiente tenía que levantarse, vestirse, ir a los tribunales, hablar, escribir; o si no salía, quedarse en casa esas veinticuatro horas del día, cada una de las cuales era una tortura. Y vivir así, solo, al borde de un abismo, sin nadie que le comprendiese ni se apiadase de él.
5
Así pasó un mes y luego otro. Poco antes de Año Nuevo llegó a la ciudad su cuñado y se instaló en casa de ellos. Ivan Ilich estaba en el juzgado. Praskovya Fyodorovna había salido de compras. Cuando Ivan Ilich volvió a casa y entró en su despacho vio en él a su cuñado, hombre sano, de tez sanguínea, que estaba deshaciendo su maleta. Levantó la cabeza al oír los pasos de Ivan Ilich y le miró un momento sin articular palabra. Esa mirada fue una total revelación para Ivan Ilich. El cuñado abrió la boca para lanzar una exclamación de sorpresa, pero se contuvo, gesto que lo confirmó todo.
-Estoy cambiado, ¿eh? -Sí... hay un cambio.
y si bien Ivan Ilich trató de hablar de su aspecto físico con su cuñado, éste guardó silencio. Llegó Praskovya 'Fyodorovna y el cuñado salió a verla. Ivan Ilich cerró la puerta con llave y empezó a mirarse en el espejo, primero de frente, luego de lado. Cogió un retrato en que figuraban él y su mujer y lo comparó con lo que veía en el espejo. El cambio era enorme. Luego se remangó los brazos hasta el codo, los miró, se sentó en la otomana y se sintió más negro que la noche.
«¡No, no se puede vivir así!» -se dijo, y levantándose de un salto fue a la mesa, abrió un expediente y empezó a leerlo, pero no pudo seguir. Abrió la puerta y entró en el salón. La puerta que daba a la sala estaba abierta. Se acercó a ella de puntillas y se puso a escuchar.
-No. Tú exageras -decía Praskovya Fyodorovna.
-¿Cómo que exagero? ¿Es que no ves que es un muerto? Mírale los ojos... no hay luz en ellos. ¿Pero qué es lo que tiene?
-Nadie lo sabe. Nikolayev (que era otro médico) dijo algo, pero no sé lo que es. Y Leschetitski (otro galeno famoso) dijo lo contrario...
Ivan Ilich se apartó de allí, fue a su habitación, se acostó y se puso a pensar: «El riñón, un riñón flotante.» Recordó todo lo que habían dicho los médicos: cómo se desprende el riñón y se desplaza de un lado para otro. Y a fuerza de imaginación trató de apresar ese riñón, sujetarlo y dejarlo fijo en un sitio; «y es tan poco -se decíalo que se necesita para ello. No. Iré una vez más a ver a Pyotr Ivanovich». (Éste era el amigo cuyo amigo era médico.) Tiró de la campanilla, pidió el coche y se aprestó a salir.
-¿A dónde vas, Jean? -preguntó su mujer con expresión especialmente triste y acento insólitamente bondadoso.
Ese acento insólitamente bondadoso le irritó. Él la miró sombríamente.
-Debo ir a ver a Pyotr Ivanovich.
Fue a casa de Pyotr Ivanovich y, acompañado de éste, fue a ver a su amigo el médico. Lo encontraron en casa e Ivan Ilich habló largamente con él.
Repasando los detalles anatómicos y fisiológicos de lo que, en opinión del médico, ocurría en su cuerpo, Ivan Ilich lo comprendió todo.
Había una cosa, una cosa pequeña, en el apéndice vermiforme. Todo eso podría remediarse. Estimulando la energía de un órgano y frenando la actividad de otro se produciría una absorción y todo quedaría resuelto. Llegó un poco tarde a la comida. Mientras comía, estuvo hablando amigablemente, pero durante largo rato no se resolvió a volver al trabajo en su cuarto. Por fin, volvió al despacho y se puso a trabajar. Estuvo leyendo expedientes, pero la conciencia de haber dejado algo aparte, un asunto importante e íntimo al que tendría que volver cuando terminase su trabajo, no le abandonaba. Cuando terminó su labor recordó que ese asunto íntimo era la cuestión del apéndice vermiforme. Pero no se rindió a ella, sino que fue a tomar el té a la sala. Había visitantes charlando, tocando el piano y cantando; estaba también el juez de instrucción, apetecible novio de su hija. Como hizo notar Praskovya Fyodorovna, Ivan Ilich pasó la velada más animado que otras veces, pero sin olvidarse un momento de que había aplazado la cuestión importante del apéndice vermiforme. A las once se despidió y pasó a su habitación. Desde su enfermedad dormía solo en un cuarto pequeño contiguo a su despacho. Entró en él, se desnudó y tomó una novela de Zola, pero no la leyó, sino que se dio a pensar, y en su imaginación efectuó la deseada corrección del apéndice vermiforme. Se produjo la absorción, la evacuación, el restablecimiento de la función normal. «Sí, así es, efectivamente -se dijo-. Basta con ayudar a la naturaleza.» Se acordó de su medicina, se levantó, la tomó, se acostó boca arriba, acechando cómo la medicina surtía sus benéficos efectos y eliminaba el dolor. «Sólo hace falta tomada con regularidad y evitar toda influencia perjudicial; ya me siento un poco mejor, mucho mejor.» Empezó a palparse el costado; el contacto no le hacía daño. «Sí, no lo siento; de veras que estoy mucho mejor.» Apagó la bujía y se volvió de lado... El apéndice vermiforme iba mejor, se producía la absorción. De repente sintió el antiguo, conocido, sordo, corrosivo dolor, agudo y contumaz como siempre; el consabido y asqueroso sabor de boca. Se le encogió el corazón y se le enturbió la mente. «Pios mío, Dios mío! -murmuró entre dientes-. jOtra vez, otra vez! j Y no cesa nunca!» Y de pronto el asunto se le presentó con cariz enteramente distinto. «¡El apéndice vermiforme! jEl riñón! -dijo para sus adentros-. No se trata del apéndice o del riñón, sino de la vida y... la muerte. Sí, la vida estaba ahí y ahora se va, se va, y no puedo retenerla. Sí. ¿De qué sirve engañarme? ¿Acaso no ven todos, menos yo, que me estoy muriendo, y que sólo es cuestión de semanas, de días... quizá ahora mismo? Antes había luz aquí y ahora hay tinieblas. Yo estaba aquí, y ahora voy allá. ¿A dónde?» Se sintió transido de frío, se le cortó el aliento, y sólo percibía el golpeteo de su corazón.
«Cuando yo ya no exista, ¿qué habrá? No habrá nada. Entonces ¿dónde estaré cuando ya no exista? ¿Es esto morirse? No, no quiero.» Se incorporó de un salto, quiso encender la bujía, la buscó con manos trémulas, se le escapó al suelo junto con la palmatoria, y él se dejó caer de nuevo sobre la almohada.
«¿Para qué? Da lo mismo -se dijo, mirando la oscuridad con ojos muy abiertos-. La muerte. Sí, la muerte. Y ésos no lo saben ni quieren saberlo, y no me tienen lástima. Ahora están tocando el piano. (Oía a través de la puerta el sonido de una voz y su acompañamiento.) A ellos no les importa, pero también morirán. jldiotas! Yo primero y luego ellos, pero a ellos les pasará lo mismo. Y ahora tan contentos... jlos muy bestias!» La furia le ahogaba y se sentía atormentado, intolerablemente afligido. Era imposible que todo ser humano estuviese condenado a sufrir ese horrible espanto. Se incorporó.
«Hay algo que no va bien. Necesito calmarme; necesito repasarlo todo mentalmente desde el principio.» Y, en efecto, se puso a pensar. «Sí, el principio de la enfermedad. Me di un golpe en el costado, pero estuve bien ese día y el siguiente. Un poco molesto y luego algo más. Más tarde los médicos, luego tristeza y abatimiento. Vuelta a los médicos, y seguí acercándome cada vez más al abismo. Fui perdiendo fuerzas. Más cerca cada vez. Y ahora estoy demacrado y no tengo luz en los ojos. Pienso en el apéndice, pero esto es la muerte. Pienso en corregir el apéndice, pero mientras tanto aquí está la muerte. ¿De veras que es la muerte?» El espanto se apoderó de él una vez más, volvió a jadear, se agachó para buscar los fósforos, apoyando el codo en la mesilla de noche. Como ésta le estorbaba y le hacía daño, se encolerizó con ella, se apoyó en ella con más fuerza y la volcó. Y desesperado, respirando con fatiga, se dejó caer de espaldas, esperando que la muerte llegase al momento.
Mientras tanto, los visitantes se marchaban. Praskovya Fyodorovna los acompañó a la puerta. Ella oyó caer algo y entró.
-¿Qué te pasa? ,:
-Nada. Que la he derribado sin querer.
Su esposa salió y volvió con una bujía. Él seguía acostado boca arriba, respirando con rapidez y esfuerzo como quien acaba de correr un buen trecho y levantando con fijeza los ojos hacia ella.
-¿Qué te pasa, lean?
-Na...da. La he de...rri...bado. (¿Para qué hablar de ello? No lo comprenderá -pensó.)
Y, en verdad, ella no comprendía. Levantó la mesilla de noche, encendió la bujía de él y salió de prisa porque otro visitante se despedía. Cuando volvió, él seguía tumbado de espaldas, mirando el techo.
-¿Qué te pasa? ¿Estás peor?
-Sí.
Ella sacudió la cabeza y se sentó.
-¿Sabes, Jean? Me parece que debes pedir a Leschetitski que venga a verte aquí.
Ello significaba solicitar la visita del médico famoso sin cuidarse de los gastos. Él sonrió maliciosamente y dijo: «No.» Ella permaneció sentada un ratito más y luego se acercó a él y le dio un beso en la frente.
Mientras ella le besaba, él la aborrecía de todo corazón; y tuvo que hacer un esfuerzo para no apartarla de un empujón.
-Buenas noches. Dios quiera que duermas.
-Sí.
6
Ivan Ilich vio que se moría y su desesperación era continua. En el fondo de su ser sabía que se estaba muriendo, pero no sólo no se habituaba a esa idea, sino que sencillamente no la comprendía ni podía comprenderla.
El silogismo aprendido en la Lógica de Kiezewetter: «Cayo es un ser humano, los seres humanos son mortales, por consiguiente Cayo es mortal», le había parecido legítimo únicamente con relación a Cayo, pero de ninguna manera con relación a sí mismo. Que Cayo -ser humano en abstractofuese mortal le parecía enteramente justo; pero él no era Cayo, ni era un hombre abstracto, sino un hombre concreto, una criatura distinta de todas las demás: él había sido el pequeño Vanya para su papá y su mamá, para Mitya y Volodya, para sus juguetes, para el cochero y la niñera, y más tarde para Katenka, con todas las alegrías y tristezas y todos los entusiasmos de la infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Acaso Cayo sabía algo del olor de la pelota de cuero de rayas que tanto gustaba a Vanya? ¿Acaso Cayo besaba de esa manera la mano de su madre? ¿Acaso el frufrú del vestido de seda de ella le sonaba a Cayo de ese modo? ¿Acaso se había rebelado éste contra las empanadillas que servían en la facultad? ¿Acaso Cayo se había enamorado así? ¿Acaso Cayo podía presidir una sesión como él la presidía?
Cayo era efectivamente mortal y era justo que muriese, pero «en mi caso -se decía-, en el caso de Vanya, de Ivan Ilich, con todas mis ideas y emociones, la cosa es bien distinta. y no es posible que tenga que morirme. Eso sería demasiado horrible».
Así se lo figuraba. «Si tuviera que morir como Cayo, habría sabido que así sería; una voz interior me lo habría dicho; pero nada de eso me ha ocurrido. Y tanto yo como mis amigos entendimos que nuestro caso no tenía nada que ver con el de Cayo. ¡Y ahora se presenta esto! -se dijo-. jNo puede ser! jNo puede ser, pero es! ¿Cómo es posible? ¿Cómo entenderlo?»
Y no podía entenderlo. Trató de ahuyentar aquel pensamiento falso, inicuo, morboso, y poner en su lugar otros pensamientos saludables y correctos. Pero aquel pensamiento -y más que pensamiento la realidad mismavolvía una vez tras otra y se encaraba con él.
Y para desplazar ese pensamiento convocó toda una serie de otros, con la esperanza de encontrar apoyo en ellos. Intentó volver al curso de pensamientos que anteriormente le habían protegido contra la idea de la muero te. Pero -cosa raratodo lo que antes le había servido de escudo, todo cuanto le había ocultado, suprimido, la conciencia de la muerte, no producía ahora efecto alguno. Últimamente Ivan Ilich pasaba gran parte del tiempo en estas tentativas de reconstituir el curso previo de los pensamientos que le protegían de la muerte. A veces se decía: «Volveré a mi trabajo, porque al fin y al cabo vivía de él.» Y apartando de sí toda duda, iba al juzgado, entablaba conversación con sus colegas y, según costumbre, se sentaba distraído, contemplaba meditabundo a la multitud, apoyaba los enflaquecidos brazos en los del sillón de roble, y, recogiendo algunos papeles, se inclinaba hacia un colega, también según costumbre, murmuraba algunas palabras con él, y luego, levantando los ojos e irguiéndose en el sillón, pronunciaba las consabidas palabras y daba por abierta la sesión. Pero de pronto, en medio de ésta, su dolor de costado, sin hacer caso en qué punto se hallaba la sesión, iniciaba su propia labor corrosiva. Ivan Ilich concentraba su atención en ese dolor y trataba de apartarlo de sí, pero el dolor proseguía su labor, aparecía, se levantaba ante él y le miraba. Y él quedaba petrificado, se le nublaba la luz de los ojos, y comenzaba de nuevo a preguntarse: «¿Pero es que sólo este dolor es verdad?» y sus colegas y subordinados veían con sorpresa y amargura que él, juez brillante y sutil, se embrollaba y equivocaba. Él se estremecía, procuraba volver en su acuerdo, llegar de algún modo al final de la sesión y volverse a casa con la triste convicción de que sus funciones judiciales ya no podían ocultarle, como antes ocurría, lo que él quería ocultar; que esas labores no podían librarle de aquello. y lo peor de todo era que aquello atraía su atención hacia sí, no para que él tomase alguna medida, sino sólo para que él lo mirase fijamente, cara a cara, lo mirase sin hacer nada y sufriese lo indecible.
Y para librarse de esa situación, Ivan Ilich buscaba consuelo ocultándose tras otras pantallas, y, en efecto, halló nuevas pantallas que durante breve tiempo parecían salvarle, pero que muy pronto se vinieron abajo o, mejor dieho, se tomaron transparentes, como si aquello las penetrase y nada pudiese ponerle coto.
En estos últimos tiempos solía entrar en la sala que él mismo había arreglado -la sala en que había tenido la caída y a cuyo acondicionamiento-, jqué amargamente ridículo era pensarlo! -había sacrificado su vida, porque él sabía que su dolencia había empezado con aquel golpe. Entraba y veía que algo había hecho un rasguño en la superficie barnizada de la mesa. Buscó la causa y encontró que era el borde retorcido del adorno de bronce de un álbum. Cogía el costoso álbum, que él mismo había ordenado pulcramente, y se enojaba por .la negligencia de su hija y los amigos de ésta -bien porque el álbum estaba roto por varios sitios o bien porque las fotografías estaban del revés. Volvía a arreglarlas debidamente y a enderezar el borde del adorno.
Luego se le ocurría colocar todas esas cosas en otro rincón de la habitación, junto a las plantas. Llamaba a un criado, pero quienes venían en su ayuda eran su hija o su esposa. Éstas no estaban de acuerdo, le contradecían, y él discutía con ellas y se enfadaba. Pero eso estaba bien, porque mientras tanto no se acordaba de aquello, aquello era invisible.
Pero cuando él mismo movía algo su mujer le decía: «Deja que lo hagan los criados. Te vas a hacer daño otra vez.» y de pronto aquello aparecía a través de la pantalla y él lo veía. Era una aparición momentánea y él esperaba que se esfumara, pero sin querer prestaba atención a su costado. «Está ahí continuamente, royendo como siempre.» y ya no podía olvidarse de aquello, que le miraba abiertamente desde detrás de las plantas. ¿A qué venía todo eso?
«y es cierto que fue aquí, por causa de esta cortina, donde perdí la vida, como en el asalto a una fortaleza. ¿De veras? JQué horrible y qué estúpido! JNo puede ser verdad! JNo puede serIo, pero lo es!»
Fue a su despacho, se acostó y una vez más se quedó solo con aquello: de cara a cara con aquello. Y no había nada que hacer, salvo mirado y temblar.
7
Imposible es contar cómo ocurrió la cosa, porque vino paso a paso, insensiblemente, pero en el tercer mes de la enfermedad de Ivan Ilich, su mujer, su hija, su hijo, los I conocidos de la familia, la servidumbre, los médicos y, sobre todo él mismo, se dieron cuenta de que el único interés que mostraba consistía en si dejaría pronto vacante su cargo, libraría a los demás de las molestias que su presencia les causaba y se libraría a sí mismo de sus padecimientos.
Cada vez dormía menos. Le daban opio y empezaron a ponerle inyecciones de morfina. Pero ello no le paliaba el dolor. La sorda congoja que sentía durante la somnolencia le sirvió de alivio sólo al principio, como cosa nueva, pero luego llegó a ser tan torturante como el dolor mismo, o aún más que éste.
Por prescripción del médico le preparaban una alimentación especial, pero también ésta le resultaba cada vez más insulsa y repulsiva.
Para las evacuaciones también se tomaron medidas especiales, cada una de las cuales era un tormento para él: el tormento de la inmundicia, la indignidad y el olor, así como el de saber que otra persona tenía que participar en ello.
Pero fue cabalmente en esa desagradable función donde Ivan Ilich halló consuelo. Gerasim, el ayudante del mayordomo, era el que siempre venía a llevarse los excrementos. Gerasim era un campesino joven, limpio y lozano, siempre alegre y espabilado, que había engordado con las comidas de la ciudad. Al principio la presencia de este individuo, siempre vestido pulcramente a la rusa, que hacía esa faena repugnante perturbaba a Ivan Ilich.
En una ocasión en que éste, al levantarse del orinal, sintió que no tenía fuerza bastante para subirse el pantalón, se desplomó sobre un sillón blando y miró con horror sus muslos desnudos y enjutos, perfilados por músculos impotentes.
Entró Gerasim con paso firme y ligero, esparciendo el grato olor a brea de sus botas recias y el fresco aire invernal, con mandil de cáñamo y limpia camisa de percal de mangas remangadas sobre sus fuertes y juveniles brazos desnudos, y sin mirar a Ivan Ilich -por lo visto para no agraviarle con el gozo de vivir que brillaba en su rostrose acercó al orinal.
-Gerasim -dijo Ivan Ilich con voz débil.
Gerasim se estremeció, temeroso al parecer de haber cometido algún desliz, y con gesto rápido volvió hacia el enfermo su cara fresca, bondadosa, sencilla y joven, en la que empezaba a despuntar un atisbo de barba.
-¿Qué desea el señor?
-Esto debe de serte muy desagradable. Perdóname. No puedo valerme.
-Por Dios, señor -y los ojos de Gerasim brillaron al par que mostraba sus brillantes dientes blancos-. No es apenas molestia. Es porque está usted enfermo.
Y con manos fuertes y hábiles hizo su acostumbrado menester y salió de la habitación con paso liviano. Al cabo de cinco minutos volvió con igual paso.
Ivan Ilich seguía sentado en el sillón. -Gerasim -dijo cuando éste colocó en su sitio el utensilio ya limpio y bien lavado-, por favor ven acá y ayúdame -Gerasim se acercó a él-. Levántame. Me cuesta mucho trabajo hacerlo por mí mismo y le dije a Dmitri que se fuera.
Gerasim fue a su amo, le agarró a la vez con fuerza y destreza -lo mismo que cuando andaba-, le alzó hábil y suavemente con un brazo, y con el otro le levantó el pantalón y quiso sentarle, pero Ivan Ilich le dijo que le llevara al sofá. Gerasim, sin hacer esfuerzo ni presión al parecer, le condujo casi en vilo al sofá y le depositó en él.
-Gracias. jQué bien y con cuánto tino lo haces todo! Gerasim sonrió de nuevo y se dispuso a salir, pero Ivan Ilich se sentía tan a gusto con él que no quería que se fuera.
-Otra cosa. Acerca, por favor, esa silla. No, la otra, y pónmela debajo de los pies. Me siento mejor cuando tengo los pies levantados.
Gerasim acercó la silla, la colocó suavemente en el sitio a la vez que levantaba los pies de Ivan Ilich y los ponía en ella. A éste le parecía sentirse mejor cuando Gerasim le tenía los pies en alto.
-Me siento mejor cuando tengo los pies levantados -dijo Ivan Ilich-. Ponme ese cojín debajo de ellos.
Gerasim así lo hizo. De nuevo le levantó los pies y volvió a depositarIos. De nuevo Ivan Ilich se sintió mejor mientras Gerasim se los levantaba. Cuando los bajó, a Ivan Ilich le pareció que se sentía peor.
-Gerasim -dijo-, ¿estás ocupado ahora? -No, señor, en absoluto -respondió Gerasim, que de los criados de la ciudad había apren,dido cómo hablar con los señores.
-¿Qué tienes que hacer todavía? -¿Que qué tengo que hacer? Ya lo he hecho todo, salvo cortar leña para mañana.
-Entonces levántame las piernas un poco más, ¿puedes?
-jCómo no he de poder! -Gerasim levantó aún más las piernas de su amo, y a éste le pareció que en esa postura no sentía dolor alguno.
-¿Y qué de la leña? -No se preocupe el señor. Hay tiempo para ello. Ivan Ilich dijo a Gerasim que se sentara y le tuviera los pies levantados y empezó a hablar con él. Y, cosa rara, le parecía sentirse mejor mientras Gerasim le tenía levantadas las piernas.
A partir de entonces Ivan Ilich llamaba de vez en cuando a Gerasim, le ponía las piernas sobre los hombros y gustaba de hablar con él. Gerasim hacía todo ello con tiento y sencillez, y de tan buena gana y con tan notable afabilidad que conmovía a su amo. La salud, la fuerza y la vitalidad de otras personas ofendían a Ivan Ilich; únicamente la energía y la vitalidad de Gerasim no le mortificaban; al contrario, le servían de alivio.
El mayor tormento de Ivan Ilich era la mentira, la mentira que por algún motivo todos aceptaban, según la cual él no estaba muriéndose, sino que sólo estaba enfermo, y que bastaba con que se mantuviera tranquilo y se atuviera a su tratamiento para que se pusiera bien del todo. Él sabía, sin embargo, que hiciesen lo que hiciesen nada resultaría de ello, salvo padecimientos aún más agudos y la muerte. Y le atormentaba esa mentira, le atormentaba que no quisieran admitir que todos ellos sabían que era mentira y que él lo sabía también, y que le mintieran acerca de su horrible estado y se aprestaran -más aún, le obligarana participar en esa mentira. La mentira -esa mentira perpetrada sobre él en vísperas de su muerteencaminada a rebajar el hecho atroz y solemne de su muerte al nivel de las visitas, las cortinas, el esturión de la comida... era un horrible tormento para Ivan Ilich. Y, cosa extraña, muchas veces cuando se entregaban junto a él a esas patrañas estuvo a un pelo de gritarles: «jDejad de mentir! iVosotros bien sabéis, y yo sé, que me estoy muriendo! jConque al menos dejad de mentir!» Pero nunca había tenido arranque bastante para hacerlo. Veía que el hecho atroz, horrible, de su gradual extinción era reducido por cuantos le rodeaban al nivel de un incidente casual, en parte indecoroso (algo así como si un individuo entrase en una sala esparciendo un mal olor), resultado de ese mismo «decoro» que él mismo había practicado toda su vida. Veía que nadie se compadecía de él, porque nadie quería siquiera hacerse cargo de su situación. Únicamente Gerasim se hacía cargo de ella y le tenía lástima; y por eso Ivan Ilich se sentía a gusto sólo con él. Se sentía a gusto cuando Gerasim pasaba a veces la noche entera sosteniéndole las piernas, sin querer ir a acostarse, diciendo: «No se preocupe, Ivan Ilich, que dormiré más tarde.» O cuando, tuteándole, agregaba: «Si no estuvieras enfermo, sería distinto, ¿pero qué más da un poco de ajetreo?» Gerasim era el único que no mentía, y en todo lo que hacía mostraba que comprendía cómo iban las cosas y que no era necesario ocultadas, sino sencillamente tener lástima a su débil y demacrado señor. Una vez, cuando Ivan Ilich le decía que se fuera, incluso llegó a decide:
-Todos tenemos que morir. ¿Por qué no habría de hacer algo por usted? -expresando así que no consideraba oneroso su esfuerzo porque lo hacía por un moribundo y esperaba que alguien hiciera lo propio por él cuando llegase su hora.
Además de esas mentiras, o a causa de ellas, lo que más torturaba a Ivan Ilich era que nadie se compadeciese de él como él quería. En algunos instantes, después de prolongados sufrimientos, lo que más anhelaba -aunque le habría dado vergüenza confesarloera que alguien le tuviese lástima como se le tiene lástima a un niño enfermo. Quería que le acariciaran, que le besaran, que lloraran por él, como se acaricia y consuela a los niños. Sabía que era un alto funcionario, que su barba encanecía y que, por consiguiente, ese deseo era imposible; pero, no obstante, ansiaba todo eso. y en sus relaciones con Gerasim había algo semejante a éllo, por lo que esas relaciones le servían de alivio. Ivan Ilich quería llorar, quería que le mimaran y lloraran por él, y he aquí que cuando llegaba su colega Shebek, en vez de llorar y ser mimado, Ivan Ilich adoptaba un semblante serio, severo, profundo y, por fuerza de la costumbre, expresaba su opinión acerca de una sentencia del Tribunal de Casación e insistía porfiadamente en ella. Esa mentira en torno suyo y dentro de sí mismo emponzoñó más que nada los últimos días de la vida de Ivan Ilich.
8
Era por la mañana. Sabía que era por la mañana sólo porque Gerasim se había ido y el lacayo Pyotr había entrado, apagado las bujías, descorrido una de las cortinas y empezado a poner orden en la habitación sin hacer ruido. Nada importaba que fuera mañana o tarde, viernes o domingo, ya que era siempre igual: el dolor acerado, torturante, que no cesaba un momento; la conciencia de una vida que se escapaba inexorablemente, pero que no se extinguía; la proximidad de esa horrible y odiosa muerte, única realidad; y siempre esa mentira. ¿Qué significaban días, semanas, horas, en tales circunstancias?
-¿Tomará té el señor? «Necesita que todo se haga debidamente y quiere que los señores tomen su té por la mañana» -pensó Ivan Ilich y sólo dijo:
-No. -¿No desea el señor pasar al sofá? «Necesita arreglar la habitación y le estoy estorbando. Yo soy la suciedad y el desorden» -pensaba, y sólo dijo:
-No. Déjame. El criado siguió removiendo cosas. Ivan Ilich alargó la mano. Pyotr se acercó servicialmente.
-¿Qué desea el señor? -Mi reloj.
Pyotr cogió el reloj, que estaba al alcance de la mano, y se lo dio a su amo.
-Las ocho y media. ¿No se han levantado todavía? -No, señor, salvo Vasili Ivanovich (el hijo) que ya se ha ido a clase. Praskovya Fyodorovna me ha mandado despertarla si el señor preguntaba por ella. ¿Quiere que lo haga?
-No. No hace falta. -«Quizá debiera tomar té», se dijo-. Sí, tráeme té.
Pyotr se dirigió a la puerta, pero a Ivan Ilich le aterraba quedarse solo. «¿Cómo retenerle aquí? Sí, con la medicina.»
-Pyotr, dame la medicina. -«Quizá la medicina me ayude todavía». Tomó una cucharada y la sorbió. «No, no me ayuda. Todo esto no es más que una bobada, una superchería -decidió cuando se dio cuenta del conocido, empalagoso e irremediable sabor~. No, ahora ya no puedo creer en ello. Pero el dolor, ¿por qué este dolor? iSi al menos cesase un momento!»
y lanzó un gemido. Pyotr se volvió para mirarle. -No. Anda y tráeme el té.
Salió Pyotr. Al quedarse solo, Ivan Ilich empezó a gemir, no tanto por el dolor físico, a pesar de lo atroz que era, como por la congoja mental que sentía. «Siempre lo mismo, siempre estos días y estas noches interminables. iSi viniera más de prisa! ¿Si viniera qué más de prisa? ¿La muerte, la tiniebla? jNo, no! jCualquier cosa es mejor que la muerte!»
Cuando Pyotr volvió con el té en una bandeja, Ivan Ilich le estuvo mirando perplejo un rato, sin comprender quién o qué era. A Pyotr le turbó esa mirada y esa turbación volvió a Ivan Ilich en su acuerdo.
-Sí -dijo-, el té... Bien, ponlo ahí. Pero ayúdame a lavarme y ponerme una camisa limpia.
E Ivan Ilich empezó a lavarse. Descansando de vez en cuando se lavó las manos, la cara, se limpió los dientes, se peinó y se miró en el espejo. Le horrorizó lo que vio. Le horrorizó sobre todo ver cómo el pelo se le pegaba, lacio, a la frente pálida.
Cuando le cambiaban de camisa se dio cuenta de que sería mayor su horror si veía su cuerpo, por lo que no lo miró. Por fin acabó aquello. Se puso la bata, se arropó en una manta y se sentó en el sillón para tomar el té. Durante un momento se sintió más fresco, pero tan pronto como empezó a sorber el té volvió el mismo mal sabor y el mismo dolor. Concluyó con dificultad de beberse el i té, se acostó estirando las piernas y despidió a Pyotr.
Siempre lo mismo. De pronto brilla una chispa de esperanza, luego se encrespa furioso un mar de desesperación, y siempre dolor, siempre dolor, siempre congoja y siempre lo mismo. Cuando quedaba solo y horriblemente angustiado sentía el deseo de llamar a alguien, pero sabía de antemano que delante de otros sería peor. «Otra dosis de morfina -y perder el conocimiento-. Le diré al médico que piense en otra cosa. Es imposible, imposible, seguir así.»
De ese modo pasaba una hora, luego otra. Pero entonces sonaba la campanilla de la puerta. Quizá sea el médico. En efecto, es el médico, fresco, animoso, rollizo, alegre, y con ese aspecto que parece decir: «jVaya, hombre, está usted asustado de algo, pero vamos a remediarlo sobre la marcha!» El médico sabe que ese su aspecto no sirve de nada aquí, pero se ha revestido de él de una vez por todas y no puede desprenderse de él, como hombre que se ha puesto el frac por la mañana para hacer visitas.
El médico se lava las manos vigorosamente y con aire tranquilizante.
-jHuy, qué frío! La helada es formidable. Deje que entre un poco en calor -dice, como si bastara sólo esperar a que se calentase un poco para arreglarlo todo-. Bueno, ¿cómo va eso?
Ivan Ilich tiene la impresión de que lo que el médico quiere decir es «¿cómo va el negocio?», pero que se da cuenta de que no se puede hablar así, y en vez de eso dice: «¿Cómo ha pasado la noche?»
Ivan Ilich le mira como preguntando: «¿Pero es que usted no se avergüenza nunca de mentir?» El médico, sin embargo, no quiere comprender la pregunta, e Ivan Ilich dice:
-Tan atrozmente como siempre. El dolor no se me quita ni se me calma. Si hubiera algo...
-Sí, ustedes los enfermos son siempre lo mismo. Bien, ya me parece que he entrado en calor. Incluso Praskovya Fyodorovna, que es siempre tan escrupulosa, no tendría nada que objetar a mi temperatura. Bueno, ahora puedo saludarle -y el médico estrecha la mano del enfermo.
y abandonando la actitud festiva de antes, el médico empieza con semblante serio a reconocer al enfermo, a tomarle el pulso y la temperatura, y luego a palparle y auscultarle.
Ivan Ilich sabe plena y firmemente que todo eso es tontería y pura falsedad, pero cuando el médico, arrodillándose, se inclina sobre él, aplicando el oído primero más arriba, luego más abajo, y con gesto significativo hace por encima de él varios movimientos gimnásticos, el enfermo se somete a ello como antes solía someterse a los discursos de los abogados, aun sabiendo perfectamente que todos ellos mentían y por qué mentían.
De rodillas en el sofá, el médico está auscultando cuando se nota en la puerta el frufrú del vestido de seda de Praskovya Fyodorovna y se oye cómo regaña a Pyotr porque éste no le ha anunciado la llegada del médico.
Entra en la habitación, besa al marido y al instante se dispone a mostrar que lleva ya largo rato levantada y sólo por incomprensión no estaba allí cuando llegó el médico.
Ivan Ilich la mira, la examina de pies a cabeza, echándole mentalmente en cara lo blanco, limpio y rollizo de sus brazos y su cuello, lo lustroso de sus cabellos y lo brillante de sus ojos llenos de vida. La detesta con toda el alma. y el arrebato de odio que siente por ella le hace sufrir cuando ella le toca.
Su actitud respecto a él y su enfermedad sigue siendo la misma. Al igual que el médico, que adoptaba frente a su enfermo cierto modo de proceder del que no podía despojarse, ella también había adoptado su propio modo de proceder, a saber, que su marido no hacía lo que debía, que él mismo tenía la culpa de lo que le pasaba y que ella se lo reprochaba amorosamente. Y tampoco podía desprenderse de esa actitud.
-Ya ve usted que no me escucha y no toma la medicina a su debido tiempo. Y, sobre todo, se acuesta en una postura que de seguro no le conviene. Con las piernas en alto.
y ella contó cómo él hacía que Gerasim le tuviera las piernas levantadas.
El médico se sonrió con sonrisa mitad afable mitad despectiva:
-jQué se le va a hacer! Estos enfermos se figuran a veces niñerías como ésas, pero hay que perdonarles.
Cuando el médico terminó el reconocimiento, miró su reloj, y entonces Praskovya Fyodorovna anunció a Ivan Ilich que, por supuesto, se haría lo que él quisiera, pero que ella había mandado hoy por un médico célebre que vendría a reconocerle y a tener consulta con Mihail Danilovich (que era el médico de cabecera).
-Por favor, no digas que no. Lo hago también por mí misma -dijo ella con ironía, dando a entender que ella lo hacía todo por él y sólo decía eso para no darle motivo de negárselo. Él calló y frunció el ceño. Tenía la sensación de que la red de mentiras que le rodeaba era ya tan tupida que era imposible sacar nada en limpio.
Todo cuanto ella hacía por él sólo lo hacía por sí misma, y le decía que hacía por sí misma lo que en realidad hacía por sí misma, como si ello fuese tan increíble que él tendría que entenderlo al revés.
En efecto, el célebre galeño llegó a las once y media. Una vez más empezó la auscultación y, bien ante el enfermo o en otra habitación, comenzaron las conversaciones significativas acerca del riñón y el apéndice y las preguntas y respuestas, con tal aire de suficiencia que, de nuevo, en vez de la pregunta real sobre la vida y la muerte que era la única con la que Ivan Ilich ahora se enfrentaba, de lo que hablaban era de que el riñón y el apéndice no funcionaban correctamente y que ahora Mihail Danilovich y el médico famoso los obligarían a comportarse como era debido.
El médico célebre se despidió con cara seria, pero no exenta de esperanza. y a la tímida pregunta que le hizo Ivan Ilich levantando hacia él ojos brillantes de pavor y esperanza, contestó que había posibilidad de restablecimiento, aunque no podía asegurarlo. La mirada de esperanza con la que Ivan Ilich acompañó al médico en su salida fue tan conmovedora que, al verla, Praskovya Fyodorovna hasta rompió a llorar cuando salió de la habitación con el médico para entregarle sus honorarios.
El destello de esperanza provocado por el comentario estimulante del médico no duró mucho. El mismo aposento, los mismos cuadros, las cortinas, el papel de las paredes, los frascos de medicina... todo ello seguía allí, junto con su cuerpo sufriente y doliente. Ivan Ilich empezó a gemir. Le pusieron una inyección y se sumió en el olvido.
Anochecía ya cuando volvió en sí. Le trajeron la comida. Con dificultad tomó un poco de caldo. y otra vez lo mismo, y llegaba la noche.
Después de comer, a las siete, entró en la habitación Praskovya Fyodorovna en vestido de noche, con el seno realzado por el corsé y huellas de polvos en la cara. Ya esa mañana había recordado a su marido que iban al teatro. Había llegado a la ciudad Sarah Bernhardt y la familia tenía un palco que él había insistido en que tomasen. Ivan Ilich se había olvidado de eso y la indumentaria de ella le ofendió, pero disimuló su irritación cuando cayó en la cuenta de que él mismo había insistido en que tomasen el palco y asistiesen a la función porque seria un placer educativo y estético para los niños.
Entró Praskovya Fyodorovna, satisfecha de sí misma pero con una punta de culpabilidad. Se sentó y le preguntó cómo estaba, pero él vio que preguntaba sólo por preguntar y no para enterarse, sabiendo que no había nada nuevo de qué enterarse, y entonces empezó a hablar de lo que realmente quería: que por nada del mundo iría al teatro, pero que habían tomado un palco e iban su hija y Hélene, así como también Petrischev (juez de instrucción, novio de la hija), y que de ningún modo podían éstos ir solos; pero que ella preferiría con mucho quedarse con él un rato. Y que él debía seguir las instrucciones del médico mientras ella estaba fuera.
-jAh, sí! Y Fyodor Petrovich (el novio) quisiera entrar. ¿Puede hacerlo? ¿Y Liza?
-Que entren. Entró la hija, también en vestido de noche, con el cuerpo juvenil bastante en evidencia, ese cuerpo que en el caso de él tanto sufrimiento le causaba. y ella bien que lo exhibía. Fuerte, sana, evidentemente enamorada e irritada contra la enfermedad, el sufrimiento y la muerte porque estorbaban su felicidad.
Entró también Fyodor Petrovich vestido de frac, con el pelo rizado d la Capou4 un cuello duro que oprimía el largo pescuezo fibroso, enorme pechera blanca y con los fuertes muslos embutidos en unos pantalones negros muy ajustados. Tenía puesto un guante blanco y llevaba la chistera en la mano.
Tras él, y casi sin ser notado, entró el colegial en uniforme nuevo y con guantes, pobre chico. Tenía enormes ojeras, cuyo significado Ivan Ilich conocía bien.
Su hijo siempre le había parecido lamentable, y ahora era penoso ver el aspecto timorato y condolido del muchacho. Aparte de Gerasim, Ivan Ilich creía que sólo Vasya le comprendía y compadecía.
Todos se sentaron y volvieron a preguntarle cómo se sentía. Hubo un silencio. Liza preguntó a su madre dónde estaban los gemelos y se produjo un altercado entre madre e hija sobre dónde los habían puesto. Aquello fue desagradable.
Fyodor Petrovich preguntó a Ivan Ilich si había visto alguna vez a Sarah Bernhardt. Ivan Ilich no entendió al principio lo que se le preguntaba, pero luego contestó:
-No. ¿Usted la ha visto ya? -Sí, en Adrienne Lecouvreur.
Praskovya Fyodorovna agregó que había estado especialmente bien en ese papel. La hija dijo que no. Inicióse una conversación acerca de la elegancia y el realismo del trabajo de la actriz -una conversación que es siempre la misma.
En medio de la conversación Fyodor Petrovich miró a Ivan Ilich y quedó callado. Los otros le miraron a su vez y también guardaron silencio. Ivan Ilich miraba delante de sí con ojos brillantes, evidentemente indignado con los visitantes. Era preciso rectificar aquello, pero imposible hacerlo. Había que romper ese silencio de algún modo, pero nadie se atrevía a intentarlo. Les aterraba que de pronto se esfumase la mentira convencional y quedase claro lo que ocurría de verdad. Liza fue la primera en decidirse y rompió el silencio, pero al querer disimular lo que todos sentían se fue de la lengua.
-Pues bien, si vamos a ir ya es hora de que lo hagamos -dijo mirando su reloj, regalo de su padre, y con una tenue y significativa sonrisa al joven Fyodor Petrovich, acerca de algo que sólo ambos sabían, se levantó haciendo crujir la tela de su vestido.
Todos se levantaron, se despidieron y se fueron. Cuando hubieron salido le pareció a Ivan Ilich que se sentía mejor: ya no había mentira porque se había ido con ellos, pero se quedaba el dolor: el mismo dolor y el mismo terror de siempre, ni más ni menos penoso que antes. Todo era peor.
Una vez más los minutos se sucedían uno tras otro, las horas una tras otra. Todo seguía lo mismo, todo sin cesar. y lo más terrible de todo era el fin inevitable.
-Sí, dile a Gerasim que venga -respondió a la pre--' gunta de Pyotr.
9
Su mujer volvió cuando iba muy avanzada la noche. Entró de puntillas, pero él la oyó, abrió los ojos y al momento los cerró. Ella quería que Gerasim se fuera para quedarse allí sola con su marido, pero éste abrió los ojos y dijo:
-No. Vete. -¿Te duele mucho? -No importa.
-Toma opio. Él consintió y tomó un poco. Ella se fue. Hasta eso de las tres de la mañana su estado fue de torturante estupor. Le parecía que a él y su dolor los me. tían a la fuerza en un saco estrecho, negro y profundo pero por mucho que empujaban no podían hacerlos lle. gar hasta el fondo. y esta circunstancia, terrible ya en sí iba acompañada de padecimiento físico. Él estaba espantado, quería meterse más dentro en el saco y se esforzab~ por hacerlo, al par que ayudaba a que lo metieran. Y he aquí que de pronto desgarró el saco, cayó y volvió en sí Gerasim estaba sentado a los pies de la cama, dormitando tranquila pacientemente, con las piernas flacas de su amo, enfundadas en calcetines, apoyadas en los hombros. Allí estaba la misma bujía con su pantalla y allí estaba también el mismo incesante dolor.
-Vete, Gerasim -murmuró.
-No se preocupe, señor. Estaré un ratito más.
-No. Vete.
Retiró las piernas de los hombros de Gerasim, se volvió de lado sobre un brazo y sintió lástima de sí mismo. Sólo esperó a que Gerasim pasase a la habitación contigua y entonces, sin poder ya contenerse, rompió a llorar como un niño. Lloraba a causa de su impotencia, de su terrible soledad, de la crueldad de la gente, de la crueldad de Dios, de la ausencia de Dios.
«¿Por qué has hecho Tú esto? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué, dime, por qué me atormentas tan atrozmente?»
Aunque no esperaba respuesta lloraba porque no la había ni podía haberla. El dolor volvió a agudizarse, pero él no se movió ni llamó ~ nadie. Se dijo: «iHala, sigue! pame otro golpe! ¿Pero con qué fin? ¿Yo qué te he hecho? ¿De qué sirve esto?»
Luego se calmó y no sólo cesó de llorar, sino que retuvo el aliento y todo él se puso a escuchar; pero era como si escuchara, no el sonido de una voz real, sino la voz de su alma, el curso de sus pensamientos que fluía dentro de sí.
-¿Qué es lo que quieres? -fue el primer concepto claro que oyó, el primero capaz de traducirse en palabras-. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? -se repitió a sí mismo-. ¿Qué quiero? Quiero no sufrir. Vivir -se contestó.
Y volvió a escuchar con atención tan reconcentrada que ni siquiera el dolor le distrajo.
-¿Vivir? ¿Cómo vivir? -preguntó la voz del alma.
-Sí, vivir como vivía antes: bien y agradablemente.
-¿Como vivías antes? ¿Bien y agradablemente? -preguntó la voz. y él empezó a repasar en su magín los mejores momentos de su vida agradable. Pero, cosa rara, ninguno de esos mejores momentos de su vida agradable le parecían ahora lo que le habían parecido entonces; ninguno de ellos, salvo los primeros recuerdos de su infancia. Allí, en su infancia, había habido algo realmente agradable, algo con lo que sería posible vivir si pudiese volver. Pero el niño que había conocido ese agrado ya no existía; era como un recuerdo de otra persona.
Tan pronto como empezó la época que había resultado en el Ivan Ilich actual, todo lo que entonces había parecido alborozo se derretía ahora ante sus ojos y se trocaba en algo trivial y a menudo mezquino.
y cuanto más se alejaba de la infancia y más se acercaba al presente, más triviales y dudosos eran esos alborozos. Aquello empezó con la Facultad de Derecho, donde aún había algo verdaderamente bueno: había alegría, amistad, esperanza. Pero en las clases avanzadas ya eran raros esos buenos momentos. Más tarde, cuando en el primer período de su carrera estaba al servicio del gobernador, también hubo momentos agradables: eran los recuerdos del amor por una mujer. Luego todo eso se tornó confuso y hubo menos de lo bueno, menos más adelante, y cuanto más adelante menos todavía.
Su casamiento... un suceso imprevisto y un desengaño, el mal olor de boca de su mujer, la sensualidad y la hipocresía. Y ese cargo mortífero y esas preocupaciones por el dinero... y así un año, y otro, y diez, y veinte, y siempre lo mismo. Y cuanto más duraba aquello, más mortífero era. «Era como si bajase una cuesta a paso regular mientras pensaba que la subía. Y así fue, en realidad. Iba subiendo en la opinión de los demás, mientras que la vida se me escapaba bajo los pies... Y ahora todo ha terminado, iY a morir!»
«Y eso qué quiere decir? ¿A qué viene todo ello? No
puede ser. No puede ser que la vida sea tan absurda y mezquina. Porque si efectivamente es tan absurda y mezquina, ¿por qué habré de morir, y morir con tanto sufrimiento? Hay algo que no está bien.»
«Quizá haya vivido como no debía -se le ocurrió de pronto-. ¿Pero cómo es posible, cuando lo hacía todo como era menester?»se contestó a sí mismo, y al momento apartó de sí, como algo totalmente imposible, esta única explicación de todos los enigmas de la vida y la muerte.
«Entonces qué quieres ahora? ¿Vivir? ¿Vivir cómo? ¿Vivir como vivías en los tribunales cuando el ujier del juzgado anunciaba: "jLlega el juez..." Llega el juez, llega el juez -se repetía a sí mismo-. Aquí está ya. jPero si no soy culpable! -exclamó enojado-. ¿Por qué?» Y dejó de llorar, pero volviéndose de cara a la pared siguió haciéndose la misma y única pregunta: ¿Por qué, a qué viene todo este horror?
Pero por mucho que preguntaba no daba con la respuesta. Y cuando surgió en su mente, como a menudo acontecía, la noción de que todo eso le pasaba por no haber vivido como debiera, recordaba la rectitud de su vid a y rechazaba esa peregrina idea.
10
Pasaron otros quince días. Ivan Ilich ya no se levantaba del sofá. No quería acostarse en la cama, sino en el sofá, con la cara vuelta casi siempre hacia la pared, sufriendo los mismos dolores incesantes y rumiando siempre, en su soledad, la misma cuestión irresoluble: «¿Qué es esto? ¿De veras que es la muerte?» Y la voz interior le respondía: «Sí, es verdad.» «¿Por qué estos padecimientos?» Y la voz respondía: «Pues porque sí.» Y más allá de esto, y salvo esto, no había otra cosa.
Desde el comienzo mismo de la enfermedad, desde que Ivan Ilich fue al médico por primera vez, su vida se había dividido en dos estados de ánimo contrarios y alternos: uno era la desesperación y la expectativa de la muerte espantosa e incomprensible; el otro era la esperanza y la observación agudamente interesada del funcionamiento de su cuerpo. Una de dos: ante sus ojos había sólo un riñón o un intestino que de momento se negaban a cumplir con su deber, o bien se presentaba la muerte horrenda e incomprensible de la que era imposible escapar.
Estos dos estados de ánimo habían alternado desde el comienzo mismo de la enfermedad; pero a medida que ésta avanzaba se hacía más dudosa y fantástica la noción de que el riñón era la causa, y más real la de una muerte inminente.
Le bastaba recordar lo que había sido tres meses antes y lo que era ahora; le bastaba recordar la regularidad con que había estado bajando la cuesta para que se desvaneciera cualquier esperanza.
Últimamente, durante la soledad en que se hallaba, ¡ con la cara vuelta hacia el respaldo del sofá, esa soledad en medio de una ciudad populosa y de sus numerosos conocidos y familiares -soledad que no hubiera podido ser más completa en ninguna parte, ni en el fondo del mar ni en la tierra-, durante esa terrible soledad Ivan Ilich había vivido sólo en sus recuerdos del pasado. Uno tras otro, aparecían en su mente cuadros de su pasado. Comenzaban siempre con lo más cercano en el tiempo y luego se remontaban a lo más lejano, a su infancia, y allí se detenían. Si se acordaba de las ciruelas pasas que le habían ofrecido ese día, su memoria le devolvía la imagen de la ciruela francesa de su niñez, cruda y acorchada, de su sabor peculiar y de la copiosa saliva cuando chupaba el hueso; y junto con el recuerdo de ese sabor surgían en serie otros recuerdos de ese tiempo: la niñera, el hermano, los juguetes. «No debo pensar en eso... Es demasiado penoso» -se decía Ivan Ilich; y de nuevo se desplazaba al presente: al botón en el respaldo del sofá y a las arrugas en el cuero de éste. «Este cuero es caro y se echa a perder pronto. Hubo una disputa acerca de él. Pero hubo otro cuero y otra disputa cuando rompimos la cartera de mi padre y nos castigaron, y mamá nos trajo unos pasteles.» Y una vez más sus recuerdos se afincaban en la infancia, y una vez más aquello era penoso e Ivan Ilich procuraba alejarlo de sí y pensar en otra cosa.
Y de nuevo, junto con ese rosario de recuerdos, brotaba otra serie en su mente que se refería a cómo su enfermedad había progresado y empeorado. También en ello cuanto más lejos miraba hacia atrás, más vida había habido. Más vida y más de lo mejor que la vida ofrece. y una y otra cosa se fundían. «Al par que mis dolores iban empeorando, también iba empeorando mi vida» -pensaba. Sólo un punto brillante había allí atrás, al comienzo de su vida, pero luego todo fue ennegreciéndose y acelerándose cada vez más. «En razón inversa al cuadrado de la distancia de la muerte» -se decía. Y el ejemplo de una piedra que caía con velocidad creciente apareció en su conciencia. La vida, serie de crecientes sufrimientos, vuela cada vez más velozmente hacia su fin, que es el sufrimiento más horrible. «Estoy volando...» Se estremeció, cambió de postura, quiso resistir, pero sabía que la resistencia era imposible; y otra vez, con ojos cansados de mirar, pero incapaces de no mirar lo que estaba delante de él, miró fijamente el respaldo del sofá y esperó -esperó esa caída espantosa, el choque y la destrucción. «La resistencia es imposible -se dijo-. jPero si pudiera comprender por qué! Pero eso, también, es imposible. Se podría explicar si pudiera decir que no he vivido como debía. Pero es imposible decirlo» -se declaró a sí mismo, recordando la licitud, corrección y decoro de toda su vida-. «Eso es absolutamente imposible de admitir -pensó, con una sonrisa irónica en los labios como si alguien pudiera verla y engañarse-. jNo hay explicación! Sufrimiento, muerte... ¿Por qué?»
11
Así pasaron otros quince días, durante los cuales sucedió algo que Ivan Ilich y su mujer venían deseando: Petrischev hizo una petición de mano en debida forma. Ello ocurrió ya entrada una noche. Al día siguiente Praskovya Fyodorovna fue a ver a su marido, pensando en cuál sería el mejor modo de hacérselo saber, pero esa misma noche había habido otro cambio, un empeoramiento en el estado de éste. Praskovya Fyodorovna le halló en el sofá, pero en postura diferente. Yacía de espaldas, gimiendo y mirando fijamente delante de sí.
Praskovya Fyodorovna empezó a hablarle de las medicinas, pero él volvió los ojos hacia ella y esa mirada -dirigida exclusivamente a ellaexpresaba un rencor tan profundo que Praskovya Fyodorovna no acabó de decirle lo que a decirle había venido.
-jPor los clavos de Cristo, déjame morir en paz! -dijo él.
Ella se dispuso a salir, pero en ese momento entró la hija y se acercó a dar los buenos días. Él miró a la hija igual que había mirado a la madre, y a las preguntas de aquélla por su salud contestó secamente que pronto que. darían libres de él. Las dos mujeres callaron, estuvieron sentadas un ratito y se fueron.
-¿Tenemos nosotras la culpa? -preguntó Liza a su madre-. jEs como si nos la echara! Lo siento por papá, ¿pero por qué nos atormenta ast?
Llegó el médico a la hora de costumbre. Ivan Ilich contestaba «sí» y «no» sin apartar de él los ojos cargados de inquina, y al final dijo:
-Bien sabe usted que no puede hacer nada por mí; conque déjeme en paz.
-Podemos calmarle el dolor -respondió el médico. -Ni siquiera eso. Déjeme.
El médico salió a la sala y explicó a Praskovya Fyodorovna que la cosa iba mal y que el único recurso era el opio para disminuir los dolores, que debían de ser terribles.
Era cierto lo que decía el médico, que los dolores de Ivan Ilich debían de ser atroces; pero más atroces que los físicos eran los dolores morales, que eran su mayor tormento.
Esos dolores morales resultaban de que esa noche, contemplando el rostro soñoliento y bonachón de Gerasim, de pómulos salientes, se le ocurrió de pronto: «¿Y si toda mi vida, mi vida consciente, ha sido de hecho lo que no debía ser?»
Se le ocurrió ahora que lo que antes le parecía de todo punto imposible, a saber, que no había vivido su vida como la debía haber vivido, podía en fin de cuentas ser verdad. Se le ocurrió que sus. tentativas casi imperceptibles de bregar contra lo que la gente de alta posición social consideraba bueno -tentativas casi imperceptibles que había rechazado inmediatamentehubieran podido ser genuinas y las otras falsas. y que su carrera oficial, junto con su estilo de vida, su familia, sus intereses sociales y oficiales... todo eso podía haber sido fraudulento. Trataba de defender todo ello ante su conciencia. Y de pronto se dio cuenta de la debilidad de lo que defendía. No había nada que defender.
«Pero si es así -se dijo-, si salgo de la vida con la conciencia de haber destruido todo lo que me fue dado, y es imposible rectificarlo, ¿entonces qué?» Se volvió de espaldas y empezó de nuevo a pasar revista a toda su vida. Por la mañana, cuando había visto primero a su criado, luego a su mujer, más tarde a su hija y por último al médico, cada una de las palabras de ellos, cada uno de sus movimientos le confirmaron la horrible verdad que se le había revelado durante la noche. En esas palabras yesos movimientos se vio a sí mismo, vio todo aquello para lo que había vivido, y vio claramente que no debía haber sido así, que todo ello había sido una enorme y horrible superchería que le había ocultado la vida y la muerte. La conciencia de ello multiplicó por diez sus dolores físicos. Gemía y se agitaba, y tiraba de su ropa, que parecía sofocacle y oprimirle. Y por eso los odiaba a todos.
Le dieron una dosis grande de opio y perdió el conocimiento, pero a la hora de la comida los dolores comenzaron de nuevo. Expulsó a todos de allí y se volvía continuamente de un lado para otro...
Su mujer se acercó a él y le dijo:
-Jean, cariño, hazlo por mí (¿por mí?). No puede perjudicarte y con frecuencia sirve de ayuda. jSi no es nada! Hasta la gente que está bien de salud lo hace a menudo...
Él abrió los ojos de par en par. -¿Qué? ¿Comulgar? ¿Para qué? jNo es necesario! . Pero por otra parte... '
Ella rompió a llorar. -Sí, hazlo, querido. Mandaré por nuestro sacerdote. Es un hombre tan bueno...
-Muy bien. Estupendo -contestó,él.
Cuando llegó el sacerdote y le confesó, Ivan Ilich se calmó y le pareció sentir que se le aligeraban las dudas y con ello sus dolores, y durante un momento tuvo una punta de esperanza. Volvió a pensar en el apéndice y en la posibilidad de corregirlo. y comulgó con lágrimas en los ojos.
Cuando volvieron a acostarle después de la comunión tuvo un instante de alivio y de nuevo brotó la esperanza de vivir. Empezó a pensar en la operación que le habían propuesto. «Vivir, quiero vivir» -se dijo. Su mujer vino a felicitarle por la comunión con las palabras habituales y agregó:
-¿Verdad que estás mejor? Él, sin mirarla, dijo «sí».
El vestido de ella, su talle, la expresión de su cara, el timbre de su voz... todo ello le revelaba lo mismo: «Esto no está como debiera. Todo lo que has vivido y sigues viviendo es mentira, engaño, ocultando de ti la vida y la muerte.» Y tan pronto como pensó de ese modo se dispararon de nuevo su rencor y sus dolores físicos, y con ellos la conciencia del fin próximo e ineludible. y a ello vino a agregarse algo nuevo: un dolor punzante, agudísimo, y una sensación de ahogo.
La expresión de su rostro cuando pronunció ese «sí» era horrible. Después de pronunciarlo, miró a su mujer fijamente, se volvió boca abajo con energía inusitada en su débil condición, y gritó:
-iVete de aquí, vete! jDéjame en paz!
12
A partir de ese momento empezó un aullido que no se interrumpió durante tres días, un aullido tan atroz que no era posible oírlo sin espanto a través de dos puertas. En el momento en que contestó a su mujer Ivan Ilich comprendió que estaba perdido, que no había retorno posible, que había llegado el fin, el fin de todo, y que sus dudas estaban sin resolver, seguían siendo dudas.
-jOh, oh, oh! -gritaba en varios tonos. Había empezado por gritar «iNo quiero!» y había continuado gritando con la letra O.
Esos tres días, durante los cuales el tiempo no existía para él, estuvo resistiendo en ese saco negro hacia el interior del cual le empujaba una fuerza invisible e irresistible. Resistía como resiste un condenado a muerte en manos del verdugo, sabiendo que no puede salvarse; y con cada minuto que pasaba sentía que, a despecho de j todos sus esfuerzos, se acercaba cada vez más a lo que tanto le aterraba. Tenía la sensación de que su tormento se debía a que le empujaban hacia ese agujero negro y, aún más, a que no podía entrar sin esfuerzo en él. La causa de no poder entrar de ese modo era el convencimiento de que su vida había sido buena. Esa justificación de su vida le retenía, no le dejaba pasar adelante, y era el mayor tormento de todos.
De pronto sintió que algo le golpeaba en el pecho y el costado, haciéndole aún más difícil respirar; fue cayendo por el agujero y allá, en el fondo, había una luz. Lo que le ocurría era lo que suele ocurrir en un vagón de ferrocarril cuando piensa uno que va hacia atrás y en realidad va hacia delante, y de pronto se da cuenta de la verdadera dirección.
«Sí, no fue todo como debía ser -se dijo-, pero no importa. Puede serio. ¿Pero cómo debía ser?» -se preguntó y de improviso se calmó.
Esto sucedía al final del tercer día, un par de horas antes de su muerte. En ese momento su hijo, el colegial, había entrado calladamente y se había acercado a su padre. El moribundo seguía gritando desesperadamente y agitando los brazos. Su mano cayó sobre la cabeza del muchacho. Éste la cogió, la apretó contra su pecho y rompió a llorar.
En ese mismo momento Ivan Ilich se hundió, vio la luz y se le reveló que, aunque su vida no había sido como debiera haber sido, se podría corregir aún. Se preguntó: «¿Cómo debe ser?» y calló, oído atento. Entonces notó que alguien le besaba la mano. Abrió los ojos y miró a su hijo. Tuvo lástima de él. Su mujer se le acercó. Le miraba con los ojos abiertos, con huellas de lágrimas en la nariz y las mejillas y un gesto de desesperación en el rostro. Tuvo lástima de ella también.
«Sí, los estoy atormentando a todos -pensó-. Les tengo lástima, pero será mejor para ellos cuando me muera.» Quería decirles eso, pero no tenía fuerza bastante para articular las palabras. «¿Pero, en fin de cuentas, para qué hablar? Lo que debo es hacer» -pensó. Con una mirada a su mujer apuntó a su hijo y dijo:
-Llévatelo... me da lástima... de ti también... -Quiso decir asimismo «perdóname», pero dijo «perdido», y sin fuerzas ya para corregirlo hizo un gesto de desdén con la mano, sabiendo que Aquél cuya comprensión era necesaria lo comprendería.
Y de pronto vio claro que lo que le había estado sujetando y no le soltaba le dejaba escapar sin más por ambos lados, por diez lados, por todos los lados. Les tenía lástima a todos, era menester hacer algo para no hacerles daño: liberarlos y liberarse de esos sufrimientos. «iQué hermoso y qué sencillo! -pensó-. ¿Y el dolor? -se preguntó-. ¿A dónde se ha ido? A ver, dolor, ¿dónde estás?»
Y prestó atención.
. «Sí, aquí está. Bueno, ¿y qué? Que siga ahí.» «y la muerte... ¿dónde está?»
Buscaba su anterior y habitual temor a la muerte y no lo encontraba. «¿Dónde está? ¿Qué muerte?» No había temor alguno porque tampoco había muerte.
En lugar de la muerte había luz.
-¡Conque es eso! -dijo de pronto en voz alta-. ¡Qué alegría!
Para él todo esto ocurrió en un solo instante, y el significado de ese instante no se alteró. Para los presentes la agonía continuó durante dos horas más. Algo borbollaba en su pecho, su cuerpo extenuado se crispó bruscamente, luego el borbolleo y el estertor se hicieron menos frecuentes.
-jÉste es el fin! -dijo alguien a su lado.
Él oyó estas palabras y las repitió en su alma. «Éste es el fin de la muerte» -se dijo-. «La muerte ya no existe.» Tomó un sorbo de aire, se detuvo en medio de un suspiro, dio un estirón y murió
* * * * * * * * *
La Dicha
Katherine Mansfield
(Inglaterra)
Aunque Bertha Young tenia ya treinta años aún había momentos como estos en Ios que deseaba correr en vez de caminar, subir y bajar el cordón de la vereda con un de paso baile, hacer rodar un aro, arrojar algo al aire para recogerlo otra vez o quedarse quieta y reírse de... nada... plenamente de nada.
¿Qué se puede hacer si uno tiene treinta años y, al doblar la esquina de la propia calle, se ve repentinamente invadido por una sensación de dicha... de dicha absoluta... como si de pronto se hubiera tragado uno un buen trozo de ese sol del crepúsculo y le estuviera quemando el pecho, esparciendo una lluvia de chispas en cada partícula, en cada dedo de la mano y del pie?... Oh, ¿acaso no hay modo de expresarlo sin que a uno lo usen de estar "en estado de ebriedad o extrema agitación?". ¡Qué estúpida es la civilización! ¿Para qué se nos un cuerpo si hay que mantenerlo encerrado en un estuche como si fuera un violin único y valioso?
"No, eso del violín no es exactamente lo que quiero decir", pensó ella mientras subía corriendo los peldaños y tanteaba en la cartera en busca de la llave, que como de costumbre se había olvidado, así que tuvo que llamar haciendo repiquetear la tapa del buzón. "No es eso lo que quiero decir porque..."
—Gracias, Mary —dijo, entrando en el vestíbulo—. ¿Ha regresado la niñera?
—Si, señora.
—¿Y han traído la fruta?
—Si, señora. Han traído todo.
—Traiga la fruta al comedor, por favor. La acomodaré antes de subir.
El comedor estaba sombrío y bastante helado. Pero de todos modos Bertha se despojó del abrigo, no podía tolerar ni un momento más la sensación de sentirse oprimida, y aire frío cayó sobre sus brazos.
Pero en su pecho subsistía aún ese lugar brillante y reluciente -esa lluvia de chispas que emergía de su interior. Era casi intolerable. Apenas si se atrevía a respirar por temor de avivar el fuego, y sin embargo respiraba profunda, profundamente. Apenas si se atrevía a mirarse en el frío espejo... pero sí miró, y el espejo le devolvió una muier radiante, de labios sonrientes y temblorosos, ojos grandes oscuros y un aire de estar a la escucha, a la espera de que sucediera algo... divino ... algo que ella sabía que cedería... infaliblemente.
Mary trajo fa fruta en una bandeja, junto con un cuenco cristal y un plato azul, muy hermoso, que tenía un reflejo extraño, como si lo hubieran sumergido en leche.
—¿Enciendo la luz, señora?
—No, gracias. Puedo ver muy bien.
Había mandarinas y manzanas moteadas con el rosa de las fresas. Algunas peras amarillas, tersas cono la seda, unas uvas blancas cubiertas por un reflejo plateado y un gran racimo de uvas rojas, casi púrpura, que había comprado para que hicieran juego con la nueva alfombra del comedor. Si, eso sonaba bastante absurdo y rebuscado, pero por eso las había comprado. En la frutería había pensado: "Debo comprar unas uvas púrpura para que la alfombra suba hasta la mesa". Y en ese momento le habla parecido absolutamente sensato.
Cuando terminó de acomodarlas y hubo hecho dos pirámides con las formas brillantes y redondeadas, se alejó de la mesa para contemplar el efecto... y era realmente curioso. Pues la oscura mesa parecía diluirse en el aire en penumbras y el cuenco de cristal y el plato azul quedaban flotando en el aire. Por supuesto que esto, en su estado de ánimo actual, era tan increíblemente hermoso... empezó e reir.
—No, no. Me estoy poniendo histérica.
Y recogió su cartera y corrió escaleras arriba al cuarto de su niña.
La niñera estaba sentada ante una mesa baja dándole la Cena a la pequeña Bertha tras haberla bañado. La nena llevaba puesto un camisoncito de franela blanca y un saco de lana azul y su pelo oscuro y fino estaba peinado hacia atrás en un rizo muy cómico. Cuando vio a su madre empezó a saltar.
—Ahora, queridita, come como una niñita buena —dijo la niñera, apretando los labios de un modo que Bertha conocía muy bien, y que significaba que ella había elegido otra vez un mal momento para entrar el cuarto.
—¿Ha sido buena, Nanny?
—Se ha portado maravillosamente toda la tarde —susurró Nanny—. Fuimos al parque y yo me senté y la saqué del cochecito y vino un perro enorme que apoyó la cabeza en mis rodillas y ella le agarró las orejas y se las tironeó. IOh, tendría qua haberla visto!
Bertha quería preguntar si no era peligroso dejarla tironear las orejas de un perro. Pero no se atrevió. Se quedó mirándolas con las manos caídas, como si fuera una niñita pobre frente a la rica niñita que tiene la muñeca.
La nena levantó nuevamente la mirada y observó a su madre, y luego le sonrió de un modo tan encantador que Bertha no pudo evitar gritar:
—¡Oh! Nanny, déjeme terminar de darle la cena mientras usted ordena las cesas del baño!
—Señora, la niña no debe cambiar de manos mientras está comiendo —dijo Nanny, aún susurrando—. Eso la inquieta, se trastorna fácilmente.
Qué absurdo era todo. ¿Para qué tener un niño si hay que mantenerlo —no en un estuche como un violin único y valioso— en dos brazos de otra mujer?
—¡Oh, quiero hacerlo!
Muy ofendida, Nanny le entregó la nene.
—Ahora bien, no la excite después de la cena. Usted sabe que siempre lo hace, señora. ¡Y después me da tanto trabajo!
¡Gracias a Dios! Nanny salió de la habitación con las toallas.
—Ahora sí que te tengo sola para mí, preciosa —dijo Bertha mientras la niña se apretaba contra ella.
Comía con deleite, tendiendo los labios hacia la cuchara y agitando después las manitos. A veces no soltaba la cuchara; y otras, en el momento en que Bertha la tenía llena, desparramaba el contenido a los cuatro vientos.
Cuando terminó la sopa Bertha se volvió hacia la chimenea.
—¡Eres hermosa... hermosa! —le dijo, besándola—. Te quiero mucho. Me gustas.
Y sin duda amaba tanto a la pequeña Bertha... el cuello de la niña cuando se agachaba, los exquisitos dedos de sus pies que se hacían casi transparentes con el reflejo del fuego... que otra vez sintió ese sentimiento de dicha, y otra vez tus incapaz de expresarlo, otra vez se quedó sin saber qué hacer con él.
—La llaman por teléfono —dijo Nanny, regresando con aire de triunfo para alzar a su pequeña Bertha.
Voló abajo. Era Harry.
—¿Eres tú, Ber? Mira, llegaré tarde. Tomaré un taxi y estaré allí lo más pronto posible pero retrasa diez minutos, la cana... ¿lo harás? ¿De acuerdo?
—Si, perfectamente. ¡Oh, Harry!
—¿Si?
¿Qué podia decirle? No tenia nada que decirle. Sólo quería estar un momento en contacto con él. No podía gritar absurdamente: "¿No ha sido un día divino?"
—¿Qué querías? —repitió la vocecita lejana.
—Nada. Entendu. —dijo Bertha y colgó el receptor, penaando que la civilización era más que estúpida.
Tenían gente a cenar. Los Norman Knight —una pareja muy sólida; él estaba por abrir un teatro y ella era extraordinariamente hábil como decoradora de interiores—, un hombre joven, Eddie Warren, que acababa de publicar un librito de poemas y al que todo el mundo estaba invitando a cenar, y un "hallazgo" de Bertha, una mujer llamada Pearl Fulton. Bertha no sabia qué hacia la señorita Fulton. La había encontrado en el club y Bertha se habla enamorado de ella, como lo hacía siempre de las mujeres algo extrañas.
Lo más estimulante e intrigante era que, aunque se habían encontrado varias veces y habían hablado mucho, Bertha aún no podia desentrañarla. Hasta un cierto punto la señorita Fulton era rara y maravillosamente franca, pero ese cierto punto estaba allí y Bertha no podia ir más alla.
¿Habia algo más allá? Harry decía: "No". Decía que era opaca y “fría como todas las rubias, con un toque, quizá, de anemia cerebral". Pero Bertha no estaba de acuerdo con él, al menos, no todavía.
—No, Harry, ese modo de sentarse con la cabeza ligeramente ladeada oculta algo, y debo averiguar qué es ese algo.
—Lo más probable es que sea un buen estómago —dijo Harry.
Siempre le tomaba el pelo a Bertha con respuestas de esa clase..." el hígado helado, querida'', "pura flatulencia", o "alguna enfermedad renal"— y así por el estilo. Por algún extraño motivo a Bertha le gustaban sus respuestas, y casi lo admiraba por ellas.
Fue a la sala y encendió la chimenea, después recogió los almohadones uno por uno, los mismos que Mary habla dispuesto tan cuidadosamente, y los arrojó sobre las sillas y los divanes. Todo cambió, la habitación pareció cobrar vida. Cuando estaba a punto de arrojar el último se sorprendió al encontrarse abrazándólo con pasión, con pasión. Pero no extinguió el fuego de su pecho. ¡Oh, no, por el contrario!
Las ventanas de la sala se abrían sabre un balcón que daba al jardín. En el otro extremo del jardín, junto a le tapia, habla un peral alto y esbelto, en plena floración: se erguía perfecto y calmado, recortado contra el cielo verde jade. Aún a la distancia, Bertha podía sentir que no tenía ni un capullo ni un pétalo marchito. Más abajo, en los canteros del jardin, unos tulipanes rojos y amarillos, cargados de flores parecían recostarse sobre la penumbra. Un gato gris cruzó el jardín arrastrando la panza, y otro negro, su sombra, lo siguió. Al verlos tan rápidos y decididos, Bertha se estremeció.
—¡Qué animales tan sigilosos son los gatos! -tartamudeó y se alejó de la ventana y se puso a caminar por la habitación.
¡Cómo olían los junquillos en la cálida habitación! ¿Demasiado intenso? Oh, no. Y sin embargo, se arrojó sabre un diván cubriéndose los ojos con las manos, como si no pudiera resistirlo más.
—¡Soy demasiado feliz ... demasiado feliz! —murmuró,
Y le parecía ver, flotando en sus pestañas, el adorable peral con sus enormes capullos como símbolo de su propia vida.
Realmente... realmente... lo tenía todo. Era joven. Harry y ella estaban tan enamorados como siempre, y se llevaban espléndidamente y eran buenos camaradas. Tenía una niñita adorable. No tenían que preocuparse por el dinero. Tenían esta hermosa casa con jardín. Y amigos, amigos modernos e interesantes, escritores y pintores y poetas o gente de mundo... justo la clase de amigos que les gustaba. Y además estaban los libros y la música, y había encontrado una maravillosa modista, y este verano viajarían al extranjero, y la nueva cocinera hacia unas omelettes realmente soberbias . .
—¡Soy ridicula, ridícula!
Se levantó, pero se sentía coma embriagada, mareada. Seguramente sería la primavera.
Si, era la primavera. Ahora se sentia tan cansada que le costó trabajo subir a vestirse.
Un vestido blanco, una sarta de cuentas de jade, zapatos y medias verdes. La combinación no era casual. Ya había pensado en ella horas antes de quedarse en la ventana de la sala.
Su vestido crujió suavemente cuando fue al vestíbulo y besó a la señora Norman Knight, que estaba quitándose un abrigo tremendamente divertido, de color naranja y con toda una procesión de monos negros que formaban una franja en el ruedo y subían por el frente.
—... ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué será tan obtusa la clase media, tan carente de sentido del humor! Querida mía, estoy aquí simplemente por casualidad... porque Norman ha sido mi protector. Pues mis queridos monos han trastornado tanto al tren que todo el mundo me comía con los ojos. No se reían... no les hacía gracia, eso me hubiera gustado. No, sólo me miraban fijo, y eso me aburrió tremendamente.
—Pero lo mejor de todo fue —dijo Norman, calzándose un monóculo con armazón de carey—... no te importa si lo cuento, ¿verdad, Face? (En su casa y entre amigos se llamaban Face y Mug). Lo mejor de todo fue cuando ella, que ya estaba harta, se dirigió a la mujer que estaba a su lado y le dijo: "¿nunca antes ha visto un mono?"
—¡Oh, sí! —dijo la señora Norman Knight riéndose a las carcajadas—. ¡Esa si que fue lo mejor!
Y lo más divertido era que ahora que se había quitado el abrigo, la señora Knight parecía un mono inteligentísimo... que se había hecho su vestido amarillo con cáscaras de bananas. Y sus aretes de ámbar parecían dos pequeñas nueces colgantes.
—Esto es triste, muy triste —dijo Mug, deteniéndose ante el cochecito de la pequeña Bertha—. Cuando hay un coche de bebé en el vestíbulo... —y dejó su cita inconclusa.
Sonó el timbre. Era el delgado y (como siempre) pálido Eddie Warren, en un estado de aguda angustia.
—¡Es esta la casa, verdad? —rogó.
—Oh, eso creo... eso espero —dijo brillantemente Bertha.
—He tenido la más espantosa experiencia con un taxista, era verdaderamente siniestro. No podia hacer que se datuviera. Cuanto más golpeaba yo el cristal para avisarle; tanto más rápido iba él. A la luz de la luna era una figura grotesca con esa cabeza achatada inclinada sobre el volante...
Se estremeció, quitándose al mismo tiempo una inmensa bufanda de seda. Bertha advirtió que también sus mediae eran blancas ... un detalle encantador.
—¡Pero qué horrible! —gritó.
—Sí que lo fue —dijo Eddie, siguiéndola a la sala—. Ya me veía rodando hacia la Eternidad en un taxi sin marcador.
Ya conocía a los Norman Knight. En realidad, iba a, escribir una obra de teatro para N. K. cuando se pusiers en marcha su teatro.
—Bien, Warren... ¿cómo anda la obra? dijo Norman Knight dejando caer su monóculo y dándole a su ojo la oportunidad de salir a'la superficie antes de volver a quedar atrapado detrás del cristal.
Y la senora Knight dijo:
—Oh, señor Warren, ¡qué feliz elección la de sus medias!
—Estoy tan complacido de que le gusten —dijo Warren mirándose los pies—. Parecen haberse vuelto muchísimo más blancas desde que salió la luna. Y volvió hacia Bertha su rostro delgado y apenado: —Pues sabrá usted que hay luna
—¡Estoy segura de que hay... a menudo... a menudo! —quería gritar ella.
Verdaderamente, Warren era un joven muy atractivo. Pero también Face lo era, encogida delante del fuego con sus cáscaras de banana, y también lo era Mug, que fumaba un cigarrillo y decía al sacudir la ceniza:
—¿Por qué se demora el novio?
—Ahí llega.
La puerta del frente se abrió y se cerró de un golpe. Harry gritó:
—Hola a todos. Bajo, en cinco minutos.
Y lo escucharon subir corriendo la escalera. Bertha no pudo evitar una sonrisa: sabía cuánto le gustaba a Harry hacer todas las cosas a gran velocidad, aunque, después de todo, ¿qué importaban cinco minutos más? Pero él fingía que importaban muchísimo. Y después se preocupba mucho de entrar en la sala con todo sosiego y deliberación.
Harry tenía un tremendo gusto por la vida. ¡Oh, cómo apreciaba Bertha esta característica! Y su pasión por la lucha... por buscar en todo lo que aparecía frente a él una prueba de su poder y su valor... también eso lo entendía Bertha. Aún cuando eso lo hiciera aparecer ocasionalmente ridículo ante cierta gente que no lo conocía bien... Porque había momentos en los que él presentaba batalla aunque no hubiera con quien... Ella habló y se, río y se olvidó verdaderamente hasta que él entró (tal como lo había Imaginado) de que Pearl Fultor aún no habla dado señales de vida.
—Me pregunto si la senorita Fulton no se habrá olvidado.
—No me extrañaría —dijo Harry—, ¿tiene teléfono?
—¡Ah, ahí llega un taxi! —y Bertha sonrió con ese ligero aire de propiedad que asumía siempre que sus descubrimientos femeninos eran nuevos y misteriosos—. Vive arriba de los taxis.
—Engordará mucho si lo hace —dijo Harry con frialdad, haciendo sonar la campanilla para que trajeran la cena—. Es un peligro que siempre corren las rubias.
—Harry, no sigas —advirtió Bertha, riéndose de él.
Otro momentito pasó, un momento de espera durante el cual allas se rieron y charlaron, un poco demasiado a gusto, un poco demasiado naturalmente. Y después entró la señorita Fulton, toda de plateado, con una redecilla plateeda sujetando sus rubios cabellos, sonriendo y con la cabeza ligeramente ladeada.
—¿Llego tarde?
—No, en absoluto —dijo Bertha—. Adelante.
Y la tomó del brazo y todos pasaron al comedor.
¿Qué había en el roce de ese braze frío que podía avivar... avivar... hacer arder... arder... el fuego de esa dicha con la que Bertha no sabia bien qué hacer?
La señorita Fulton no la miró, pero casi nunca miraba directamente a las personas. Tenía entrecerrados los pesados párpados y sobre sus labios flotaba, iba y venía, esa extraña semisonrisa, como si viviera escuchando más que viendo. Pero Bertha sintió de repente, como si entre ellas hubieran cruzado la más íntima de las miradas, como si se hubieran dicho: "¿También tú?", que Pearl Fulton, que revolvía la bella sopa roja en el plato gris, sentía exactamente lo mismo que ella estaba sintiendo.
¿Y los otros? Face y Mug, Harry y Eddie; sus cucharas subían y bajaban, se limpiaban la boca con las servilletas, partían el pan, manipulaban los tenedores y los cuchillos y hablaban.
—La conocí en el show Alpha... era una personita fantástica. No sólo se había cortado el pelo sino que parecía haberse quitado un trozo de piernas y brazos y cuello —y también un poco de nariz.
—¿No es ella la que está muy liée con Michael Oat? —¿EI que escribió. "El amor con dentadura postiza"?
—Quiere escribir una obra para mí. Un acto. Un hombre idea suicidarse. Expone todas las razones para hacerlo y para no hacerlo. Y justo cuando está a punto de decidir si lo hará o no... telón. No es mala idea.
—¿Cómo la llamará: "Dolor de estómago"?
—Creo que he visto la misma idea en una ravistita francesa, casi desconocida en Inglaterra.
No, ninguno de ellos compartía sus sentimientos. Pero eran encantadores ... encantadores y a ella le encantaba tenerlos allí ante su mesa, y darles comidas y vinos deliciosos. En realidad, ansiaba poder decirles lo deliciosos que eran, qué grupo tan decorativo formaban, cómo parecía que cada uno de ellos destacaba al otro y de qué modo la hacían acordar a una obra de Chejov.
Harry estaba disfrutando de su cena. Era parte de su... bien, no de su naturaleza exactamente, ni tampoco de su pose, sino de su ... algo.... eso de hablar de la comida y de regodearse por su "desvergonzada pasión por la blanca carne de langosta" y "por el verde de los helados de pistacho, verdes y fríos coma los párpados de las danzarinas egipcias."
Cuando él levantó la mirada y le dijo: "¡Bertha, este soufflé es admirable!", a ella poco le faltó para echarse a llorar como una niña.
Oh, ¿por qué sentía tanta ternura ante todo el mundo esta noche? Todo era bueno... estaba bien. Todo lo que sucedía parecía calmar otra vez la desbordante copa de su dicha.
Y aún subsistía, en la profundo de su mente, la imagen del peral. Se vería plateado ahora, bañado par la luz de la luna del pobre Eddie, plateado como la señorita Fulton, sentada allí haciendo girar una mandarina entre sus dedos tan pálidos que parecían irradiar luz.
Lo que no podía imaginarse ... lo más milagroso de todo, era de qué modo había podido adivinar, con tanta exactitud y tanta rapidez, el estado de ánimo de la señorita Fulton. Pues no tenia dudas de que lo había adivinado y... ¿basándose en qué? En menos que nada.
"Creo que esto sucede muy, muy raramente entre mujeres. Nunca entre hombres", pensó Bertha. "Pero tal vez mientras esté preparando el café en la sala ella "me dé una señal".
No sabía qué quería decir con eso, y ni siquiera podía imaginar lo que sucedería después.
Mientras pensaba esto se veía charlar y reir. Tenía que hablar a causa de su tremendo deseo de reír.
"Debo reír o me moriré."
Pero cuando advirtió que Face tenía el hábito de llevarse la mano al escote, como si almacenara allí una sacreta provisión de nueces, Bertha tuvo que clavarse las uñas en la palma de la mano para no reírse demasiado.
Por fin la cena terminó.
—Vengan a ver mi cafetera nueva. Dijo Bertha.
—Sólo tenwmos cafetera nueva cada quince días —dijo Harry.
Esta vez fue Face quien la tomó del brazo, la señorita Fulton agachó la cabeza y las siguió.
El fuego de la sala se había convertido en ascuas rojas que parecían un titilante “nido de pichones de ave Fénix", como dijo Face.
—No enciendas la luz todavía. Es tan hermoso —dijo Face.
Y volvió a agacharse ante el fuego. Siempre tenía frío… "Sin su chaqueta de franela roja, por supuesto", pensó Bertha.
Y en ese momento la señorita Fulton le "dio la señal"…
—¿Tiene usted jardín? —preguntó la voz fría y somnolienta.
Esto fue tan exquisito de su parte que Bertha sólo pudo obedecer. Cruzó la habitación, abrió las cortinas de un tirón y abrió los ventanales.
—¡Aquí está! — suspiró.
Y las dos mujeres permanecieron una al lado de la otra, contemplando el esbelto árbol en flor. Aunque todo estaba en calma, el árbol parecía extenderse y temblar en el aire brillante como la llama de una vela, creciendo a medida que lo contemplaban hasta casi tocar el borde de la luna redonda y plateada.
¿Cuánto tiempo permanecieron allí? Fue como si ambas estuvieran aprisionadas en ese círculo de luz sobrenatural, comprendiéndose mutuamente a la perfección, ambas criaturas de otro mundo que se preguntaban qué hacían en éste con ese tesoro de dicha que ardía en sus pechos y que se derramaba en flores de plata de su pelo y de su manos.
¿Fue eterno o fue sólo un momento? ¿Y la señorita Fulton murmuré de veras: "Sí. Eso es", o Bertha simplemente lo soñó?
Después la luz se encendió de repente y Face hizo el Café y Harry dijo:
—Mi querida señora Knigttt, no me pregunte por mi hija. Jamás la veo. No sentiré el más mínimo interés por ella hasta que no tenga novio.
Y Mug dejó su ojo al aire y volvió a ocultarlo detrás del monóculo y Eddie Warren tomó su café y dejó la taza con una expresión de angustia tan intensa como si al beber hubiera visto una araña.
—Lo que quiero es darle una oportunidad a tos jóvenes. Creo que Londres está repleta de obras de primera sin escribir. Lo que quiero decirles a los jóvenes es: "Aquí tienen un teatro. Adelante."
—Sabes, querida, voy a decorarles un cuarto a los Jacob Nathan. Oh, estoy tan tentada de hacer un proyecto de pescado frito, con los respaldos de las sillas en forma de sartén y unas adorables patatas fritas bordadas en las cortinas...
—El problema de ustedes, los escritores jóvenes, es que son aún demasiado románticos. No se puede salir al mar sin marearse y, sin necesitar una palangana. Bien, ¿por qué no tienen el coraje de decirlo?
—Un horrible poema acerca de una muchacha violada por un mendigo sin nariz en un bosquecito...
La senorita Fulton se hundió en la silla más baja y más profunda y Harry ofreció cigarrillos.
Por el modo en que se paró frente a la señorita Fulton sacudiendo la caja plateada y diciendo abruptamente: "¿Egipcios? ¿Turcos? ¿De Virginia? Están todos mezclados, Bertha se dio cuenta de que no sólo lo aburría, en realidad, la mujer no le gustaba. Y por el modo en que ella le contestó: "No, gracias, no deseo fumar", Bertha advirtió que también ella se habia dado cuenta y se sentía herida.
"Oh, Harry, no te sientas disgustado con ella. Estás equivocado. Es maravillosa, maravillosa. Y además, ¿Cómo puedes sentir algo así por alguien que significa tanto para mi? Esta noche, cuando estemos en la cama, trataré de contarte lo que ha ocurrido entre nosotras, lo que hemos compartido."
Y con estas últimas palabras, algo extraño y casi aterrador cruzó por la mente de Bertha. Y ese algo ciego y sonriente le murmuró: "'Pronto se irá la gente. La casa quedará silenciosa... silenciosa. Se apagarán las luces. Y tú y él estarán solos en el cuarto a oscuras... en el !echo cálido...."
Bertha se levantó de un salto y corrió hacia el piano.
—¡Qué lástima que nadie sepa tocar! —gritó—. ¡Qué lástima que nadie sepa tocar!
Por primera vez en su vida, Bertha Young deseaba a su marido.
Oh, lo había amado... se había enamorado de él, por supuesto, en todos los otros aspectos, pero no en éste.
igualmente, por supuesto, había comprendido que él era diferente. Lo habían charlado tantas veces. AI principio se habia preocupado muchísimo por ser tan fria, pero al cabo de un tiempo el hecho parecía haber perdido importancia. Eran tan sinceros entre ellos, tan buenos camaradas. Eso era lo mejor de ser tan modernos.
Pero ahora lo deseaba... ¡ardientemente, ardientemente! ¡La palabra le dolía en todo su cuerpo ardiente! ¿En esto concluiría ese sentimiento de dicha? Pero entonces...
—Mi querida —dijo la señora Norman Knight—, sabes que por desgracia somos víctimas de trenes y horarios. Vivimos en Hampshire. Ha sido todo muy agradable.
—Los acompañaré hasta la puerta —dijo Bertha—. Me ha encantado ove vinieran, pero no deben perder el último tren. Es espantoso, ¿verdad?
—Knight, ¿no tomará un whisky antes de irse? —gritó Harry.
—No, gracias, viejo.
Agradecida por esto, Bertha le dio un pellizco al estrecharte la mano.
—Buenas nochos, buenas noches —gritó desde el último escalón, sintiendo que su viejo yo se despedía de ellos para siempre.
Cuando regresó a la sala todos los demás estaban a punto de partir.
—Entonces usted puede venir parte del camino conmigo, en mi taxi.
—Me agradará tanto no tener que enfrentarme con otro viaje solo después de mi horrible experiencia...
—Pueden conseguir un taxi en la parada que está al final de la calle. Sólo tienen que caminar unos metros.
—Eso si que es cómodo. irá a ponerme el abrigo.
La señorita Fulton se dirigía al vestíbulo y Bertha ya la seguía cuando Harry oasi la empujó a un lado y se adelantó:
—Permítame ayudarla.
Bertha supo que se arrepentía de su rudeza anterior, asi que no lo detuvo. En algunos aspectos era como un niño —tan impulsivo, tan... simple.
Y Eddie y ella se quedaron junto al fuego.
—Me pregunto si ha visto usted el nuevo poema de Bilks, llamado Table d'Hote —dijo con suavidad Eddie—. Es tan maravilloso. Está en Ia última antología ¿Tiene un ejemplar? Me gustaría tanto mostrárselo. Empieza con una linea increíblemente hermosa: "¿Por qué será siempre sopa de tomate?"
—Sí —dijo Bertha. Y se movió silenciosamente hacia una mesa enfrentada con la puerta de !a sala y Eddie se deslizó silenciosamente tras ella. Ella recogió un librito y se to entregó; ninguno habla hecho el menor ruido.
Mientras él buscaba el poema ella miró hacia el vestíbulo. Y vio... a Harry con el abrigo de la señorita Fulton en las manos y a la senorita Fulton de espaldas hacia él y con la cabeza gacha. El arrojó lejos el abrigo, puso sus manos sobre los hombros de ella y la hizo girar con violencia. "Te adoro", dijeron sus labios, y la senorita Fulton apoyó sus dedos como rayos de luna en las mejillas de él y sonrió con su sonrisa somnolienta. Harry respiraba con esfuerzo, sus labios se curvaron en una horrible mueca cuando murmuró; "¿Mañana?", y la señorita Fulton contestó con un parpadeo: "Si".
—Aquí está —dijo Eddie—, "¿Por qué será siempre sopa de tomate?" Es tan profundamente cierto, ¿no cree? La sopa de tomate es tan espantosamente eterna.
Si lo prefieren —diijo la voz de Harry muy fuerte desde el vestíbulo—, puedo llamar un taxi por teléfono.
—Oh, no, no es necesario —dijo la señorita Fulton, acercándose a Bertha y entregándole sus esbeltos dedos.
—Adiós. Muchísimas gracias.
—Adiós —dijo Bertha.
La señorita Fulton retuvo un momento su mano.
—¡Su adorable peral! —murmuró.
Y después se fue, con Eddie detrás de ella, como el gato negro que seguía al gato gris.
—Bien, cerraré el negocio —dijo Harry, extravagantemente frío y compuesto.
"¡Su adorable peral... peral... peral!"
Bertha corrió hacia el ventanal.
—¡Oh! ¿Qué va a pasar ahora? –gimió.
Pero el peral estaba tan adorable y tan colmado de flores y tan quieto como siempre.
* * * * * * * * *

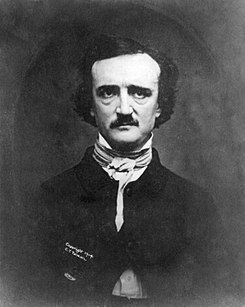






























![[DISEÑOSPORTADASTONYPOL.png]](http://1.bp.blogspot.com/_J8HZxYQk9sM/SuZmjP-kPMI/AAAAAAAADpc/WDcPv3riwsw/s1600/DISE%C3%91OSPORTADASTONYPOL.png)





























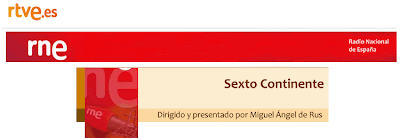





































 J
J























