MONTAÑA ADENTRO (cuento)
1
Un crujido seco y la máquina cortadora de trigo tumbóse a un lado. A pesar del empuje de los bueyes que inclinando la cerviz hundían en la tierra las patas tensas por el esfuerzo, la máquina quedó inmóvil.
--Parece que s'hubiera quebrao algo--dijo el que dirigía la yunta.
--Así no más parece --contestó Segundo Seguel desde lo alto de su asiento, al par que miraba afanoso por entre la complicada red de hierros. Luego bajó de un salto a tierra, se estiró, desentumeciendo los músculos, agregó:
--Güen dar con el asiento duro; tengo el cuerpo toíto molío.
Apoyado en la picana, el otro lo oía indiferente.
--Nos llegó, compañero. Es la ruea grande la que se quiebró. Veni'aguaitarla, me parece qu'esto no lleva remedio.
Tendidos de vientre sobre el suelo, los dos hombres examinaron largamente la avería. Ya en pie, se miraron perplejos.
--Hay qu'ir avisar--dijo Segundo Seguel.
--Mal trago.
--Y tan remalo.
--Mejor será que desenyuguemos y vamos los dos.
--Ya está.
Seguían el rastro: adelante los bueyes, atrás ellos, preocupados por el enojo del administrador, que estallaría bravo cuando supiera el percance. Ondulaba el trigal impulsado por el puelche. Abajo, en la hondonada, el río Quillen regañaba en constante pugna con las piedras. El agua no se veía oculta entre los matorrales y eran éstos a lo largo del trigal como una cinta verde que aprisionara su oro. De roble a roble las cachañas se contaban sus chismes interminables, riendo luego con carcajadas estridentes terminadas en i. En la vega que se extendía más allá del río roncaba jadeante el motor, lanzando al cielo su respiración grisácea. Se detallaban ya los trabajadores que silenciosamente hacían la faena. Ni un canto ni una risa, ni una frase chacotera salía de sus labios. Harapientos, sucios, sudorosos, iban y venían con cierto mecanismo en los movimientos que les daba aspecto de autómatas: hasta el mirar angustiaba por la falta de espíritu. Autómatas y nada más eran aquellos hombres que el administrador vigilaba desde una ramada. Que alguno perdiera el equilibrio de su mecanismo y la frase cruel lo flagelaba:
--¡Así no, pedazo de bruto!
Lo temían. Seguro de su omnipotencia, irascible, cualquier falta lo hacía despedir al trabajador. Y era eso lo que más temían, prefiriendo acatar todas sus arbitrariedades antes que perder el puesto. En los tiempos difíciles que corrían costaba encontrar trabajo y más aún conseguir puebla en algún fundo.
En viendo a los dos hombres, don Zacarías se alzó amenazador.
--¿Qué les pasó?
--Na, patrón--contestó con voz insegura Segundo Seguel.
--¡Cómo que nada!... Y entonces, ¿por qué se vinieron?
--Es que la ruea grande e la máquina se quiebró por el eje--explicó con voz entera Juan Oses, mirando bien de frente al administrador.
--Se quebró... Se quebró... La quebrarían ustedes, rotos de miéchica... Apostaría que echaron la máquina por las piedras. ¿Es que no tenís ojos vos pa' mirar por onde echái los güeyes?
En su ira, para mejor darse a entender, acudía a los modismos de ellos.
--La máquina queó onde mesmo se averió. Vaiga a verla y se convencerá de que no ha chocado con nenguna pieira.
--Entonces seríai vos, que manejaste mal las palancas--hablaba ahora a Segundo, que entontecido por su mirada roja de ira, con movimiento de péndulo movía acompasadamente el cuerpo.
--No ha sío na tampoco él; la rotura es en la ruea, por el lao del eje --contestó Juan Oses viendo que el otro se callaba.
--Vos cerrái tu hocico, fuerino sinvergüenza. Vamos al alto y pobre de ustedes como hayan piedras... Sinvergüenzas...
Montó rápido a caballo, partiendo al galope. Se perdió entre las quilas que festoneaban el río, apareciendo en la subida fronteriza como un móvil punto obscuro que alejándose se empequeñecía. Los hombres lo siguieron por un atajo.
Lo encontraron gateando bajo la máquina al par que lanzaba sordas exclamaciones de amenaza. Convencido de que la rotura no llevaba remedio, se puso de pie haciendo jugar las palancas: funcionaban todas. Buscó entonces bajo las ruedas y en el rastro la piedra que pudiera haber motivado el percance: no había ninguna. Volvióse entonces a los hombres con la mirada más negra aún:
--El tonto soy yo, que busco las piedras, como si antes de avisarme no las hubieran sacado. Den gracias a que tenemos que cortar a mano, si no los despedía al tiro. Toma mi caballo, Juan, y ándate al galope a Radalco a decir que mañana de alba manden la otra máquina, y tú, Segundo, anda llamar a los medieros que están en el potrero quince y diles que se vengan para acá a cortar. Hay que terminar hoy con este potrero, no nos vaya a llover.
--Quea hartazo trigo parao entoavía --se atrevió a observar Segundo.
--Se trabaja hasta tarde. Si no fueran una tropa de flojos a las ocho podrían terminar. Ya está. Váyanse...
En distintas direcciones partieron los hombres. Quedó solo el administrador mirando con ojos torvos la máquina inservible. Una fila de carretas emparvadoras lo sacó de su abstracción. Avanzaban lentas, balanceando el alto rombo de gavillas; sentado sobre ellas, el emparvador dirigía la yunta con gritos guturales. Un quiltro de raza indefinible seguía el convoy: era un perrillo joven con cierta gracia ingenua en los movimientos y una luz de alegría en los ojillos redondos. Dando saltos que torcían de lado su cuarto trasero, llegóse al administrador olfateándole los zapatos. Con un formidable puntapié lo envió el hombre lejos, dolorido y aullando. Largo rato aún, entre los tumbos de las carretas y las voces de los emparvadores, se oyó el llorar del perro que se alejaba cojeando.
Una bandada de cachañas se posó en un roble.
--¡Aquí! ¡Aquí! --gritaban, contestándole otra bandada desde el monte.
--¡Sí! ¡Sí!
--¡Allí! ¡Allí! --y ya todas unidas bajaron a tierra en busca de los granitos de trigo que tras ellas dejaran las carretas.
Oleaba el trigal rumoroso y sobre su oro dos mariposas de púrpura se perseguían, para luego no ser más que una, temblorosa y flameante.
Por ser noche de luna, pudo trabajarse hasta las nueve; a esa hora tocó descanso el motor y los peones se alejaron en grupos camino de la rancha. Iban silenciosos y de prisa, impelidos por el hambre que arañaba sus estómagos. Nueve horas de rudo trabajo habían desgastado sus energías y necesitaban reponerlas con alimento y reposo.
El camino polvoriento, blanco de luna, tenía a cada lado una barrera de palos, troncos de árboles enterrados uno junto a otro, grises, negros, estriados. Dejando atrás el trigal, bajaron dos quebradas atravesando dos veces el Quillen, que se complace en serpentear por los potreros entrebolados. Los grupos de árboles formaban macizos obscuros sobre la alfombra muelle y bienoliente, y en el perfil de las lomas, los robles, maitenes y raulíes tomaban aspectos fantásticos de animales prehistóricos, enormes y aterrorizantes. En la paz de la noche el reclamo de un toro en el monte se enroscaba frenético y obstinado al silencio. Una fogata encendió su haz de llamas en la lejanía: porque allí había algo que remedaba grotescamente el hogar, los hombres apresuraron el paso. Una última repechada y llegaban.
--Linda l'hora e llegar--regañó una voz de vieja en los tranqueros--. Güenazas estarán las pancutras.
--No rezongue tanto, veterana. Con l'hambre que traímos un diaulo asao que nos dé encontramos rico --contestó alegremente Chano Almendras.
La vieja alta y magra se hizo a un lado. A la luz de la luna y en el fondo rojo de la hoguera, parecía una bruja camino del aquelarre. Otra figura femenina, juvenil y agraciada, se destacó en la puerta de la sórdida casucha.
--Abreviar, niños, que las pancutras estarán como engrudo --exclamó con una voz áspera y desafinada que azotaba los nervios.
--Ya estamos listos. Güenas noches, Catita--contestaron los hombres.
2
Desde la muerte de su marido, que fuera mayordomo de la hacienda, doña Clara y su hija Cata ocupaban el puesto de cocineras de los trabajadores. Bravas para el trabajo, se daban maña para amasar, cocinar, tostar y moler el trigo, dejando aún tiempo libre para hilar lana y tejer pintorescos choapinos que luego vendían a buen precio en la ciudad.
Felices en su despreocupación, lo único que por muchos años atormentó a doña Clara fue aquella afición desmedida de la muchacha por "chacotear con los guainas".
--A vos te va a pasar una mano bien pesá--solía advertir, al verla charlar coqueta con algún peón.
A ella que había sido "honrá", la sacaba aún de quicio el recuerdo del día en que Cata -el otoño anterior- le había dicho tranquilamente:
--¿Sabe iñora que voy a tener guagua?
Y a sus alaridos de indignación, con la misma tranquila indiferencia, había contestado narrando "su mal paso".
Fue su aventura rápida y vulgar. Un asedio que despertó todos sus instintos, noches de placer bajo el toldo cobijante de las quilas, y luego, al anuncio ruboroso del embarazo, el retroceso brutal y abierto del hombre que no quiere trabas ni responsabilidades.
--¿Estáis segura siquiera de qu'es mío?
La mujer no tembló bajo la injuria.
--Tú bien sabís...
--Yo no sé na...
--Tampoco te pío na yo. M'hijo es mío. Con su maire pa´ mantenerlo tendrá de un too-- tomaba camino de la rancha, vibrante de desprecio.
--Aguardá, mujer, no seáis tan arrebatá...
No quiso oír nada. Pasó la noche sorbiendo silenciosas lágrimas de fuego y haciendo esfuerzos sobrehumanos para no dejar estallar los sollozos. Con el clarear de día clareó también en su espíritu la conducta que debía seguir en lo futuro. Ante todo contarle "su fatalidá" a doña Clara.
La vieja la oía aniquilada.
--¿Y por qué no conseguís que se case con vos? -- preguntó.
--¡Bah! Era lo que me faltaba. Tener por marío a ese canalla.
--¡Vos sí que sois canalla! Sinvergüenza no más... Aguardáte, cochina, que habís venío a manchar mis canas-- se irguió amenazadoramente esgrimiendo la tranca.
La muchacha pudo esquivar el golpe, y con aquel su mirar relampagueante fijo en la madre:
--¿Es que quere matar a m'hijo? -- preguntó.
Abatióse la vieja murmurando amenazas y maldiciones.
Durante semanas de semanas no dirigió palabra ni mirada a Cata. Se pasaba los días acurrucada junto al brasero, rezando rosario tras rosario, probando apenas los alimentos, sorda a preguntas, llegando su estado de estupor a inquietar a Cata.
--Ya está, mamita, no sea ideosa, coma no más. ¿No ve que se está debilitando con tanta lesera?... Lo hecho ya no tiene güelta... Hay que tener conformiá. Ya está, coma, no sea lesa pué... Hay que conformarse con el destino...
No salió de su hurañez hasta que nació el niño. Indiferente al sufrimiento de Cata, los primeros vagidos del nieto la hicieron alzarse rápida, acudiendo junto a aquella carne de su carne que envuelta en pañales por las torpes manos de la "iñora curiosa" que en los contornos oficiaba de partera, parecía llamarla desde su cajoncito arreglado a modo de cuna. Reconciliada con Cata, volvió a sus antiguos hábitos de trabajadora, cuidando al niño con verdadera pasión.
Después de su aventura creyó doña Clara curada a Cata del mal de amores. Por mucho tiempo pareció que la maternidad había embotado en ella todo otro sentimiento. Mas, con la llegada de los fuerinos que acudían a los trabajos de las cosechas, la vieja sintió renacer sus recelos viendo cómo Cata aceptaba las atenciones de Juan Oses.
--¿Es que entoavía no estáis curá e leseras? --preguntaba agriamente.
--Este no es como l'otro, mamita.
--Toos son lo mesmo...
--No, mamita, éste no es como toos...
--Toítos son lo mesmo... te lo güelvo a'icir.
Y por eso aquella noche, a la llegada de los trabajadores, Cata sonrió largamente a Juan Oses al contestar a su habitual pregunta:
--¿Cómo le va, Catita?
--Muy bien, Juan, ¿y usted?
3
Con las polleras arrolladas en torno a las piernas, en cuclillas junto al canal, doña Clara lavaba afanosa. A fuerza de años y de disgustos tenía ciertas inocentes manías, como ser: hablar sola, ofrecer en sus angustias padres nuestros y rosarios a toda la Corte Celestial, no reír en viernes porque en caso contrario había de llorar en domingo, dejar los zapatos cruzados al acostarse para ahuyentar al Malo... Hablaba sola esa mañana, aprovechando los momentos de indignación para apalear con furia la ropa.
--Era lo que faltaba no más... Y si'hace la lesa conmí, pero agora no le valen tretas. El año pasao estaba muy ciega yo... Pero lo qu'es agora le va salir bien caro conmí... Aguárdate, no más, que te güelva a pillar dándole conversa a Juan Oses... Na sacái con icirme qu'éste no es como 1'otro... Toítos son lo mesmo, palabrería vana... Te muelo a palos si te güelvo a encontrar con él... Así... Benaiga m'hijita y lo coltra que mi'ha salío... Pero me la vis a pagar toas juntas por cochina... ¡Ah!
Se puso bruscamente en pie, equilibrándose sobre las grandes piedras lisas. Un momento, con el cuello tenso y la boca abierta para mejor oír, escuchó los rumores que el viento traía.
--Está llorando el mocoso. ¡Ya voy!... ¡Ya voy!... -- agregó alzando la voz, como si la criatura pudiese oír y comprenderla.
Hizo un atado con la ropa y a grandes pasos, que parecían desarticular las caderas enjutas, tomó el camino de la puebla.
Era ésta un edificio miserable, en que las tejuelas ralas por la vejez dejaban rendijas tapadas malamente con tablas sujetas por grandes piedras. La puerta, amarrada al quicio con alambres, había que levantarla en peso para hacerla girar. El interior lo formaba una sola habitación, sin más luz que la proveniente de la puerta abierta y la escasa que filtraba por las innumerables rendijas laterales. Sólo el costado norte estaba protegido de las lluvias por trocitos de listones, clavados pacientemente uno junto a otro a lo largo de las rendijas. No había cielo raso ni piso y amoblaban el tugurio: un catre, un camastro, una caja guarda-ropa, varios cajones, otros tantos pisos, una mesa enana, un brasero y una tabla-sujeta a la pared a modo de vasar.
Diez metros más allá alzábase la cocina: otro edificio análogo, pero aún más miserable. Detrás, protegido por tablas y ramas, quedaba el horno. Enfrente, una ramada servía de comedor a los peones cuando el tiempo lo permitía: lloviendo se comía en la cocina, sentados en la tierra endurecida y negruzca, rodeando el montón de leña que ardía en el centro. Olletas, tarros de parafina vacíos, una batea de amasar y, sobre una zaranda, tarritos de conserva arreglados mañosamente con un alambre a modo de asa para servir de vasos. Platos, fuentes, y cucharas de latón: todo ello misérrimo, pero limpio.
Más allá aún estaba ese horror que en los campos sureños se llama la rancha: tablas apoyadas en un extremo unas contra otras, formando con el suelo un triángulo y todas ellas una especie de tienda de campaña donde duermen hacinados los peones fuerinos, es decir: aquellos que están de paso en la hacienda trabajando a jornal o a tarea durante los meses de excesivo trabajo. Treinta o más hombres duermen en esas condiciones bajo la rancha que se agranda a voluntad con sólo agregarle más tablas. Duermen vestidos sobre un poco de pasto seco, y en esa región montañosa, en que aún se usa la ojota, ni siquiera la molestia de descalzarse tienen... Hay peones que optan por dormir bajo los árboles, mas, en lloviendo, tienen que guarecerse forzosamente en la rancha nauseabunda poblada de parásitos: germen de roñas físicas y morales.
--A la rurrupata..., que viene la gata... --Lloraba el niño y la voz de doña Clara desafinaba en vano por calmarlo--: Cállese, mi lindo; cállese, mi guachito di'oro... Mire que ya viene su maire a darle la papa. A la rurrupata... Tutito, mi lindo..., y una garrapata... ¡Chus!..., ¡ah, pollo! Tutito, tutito... No sé por qué se me le imagina qu'este angelito está afiebrao... Ayer estuvo lloronazo tamién... Que viene la zorra... Tutito, mi, lindo... Ehi está la Cata... Tutito, mi precioso... ¡Hasta el cabo llegaste!
--He tenío que dar la güelta del choco. El llavero estaba en el molino y allá tuve qu'ir a buscarlo y golver después pa' la boega. Vengo como macho e cansá.
Llegaba Cata acompañada del chiquillo que durante las cosechas la ayudaba en sus quehaceres. Arreaban una mula cargada con las raciones.
--Mete too en la cocina --agregó, dirigiéndose al chiquillo-- y te ponis al tiro a cerner l'harina p'amasar lueguito.
Vestía un traje de percala clara cortado sin arte ni gracia alguna, pero que no lograba quitar su armoniosa proporción al cuerpo. Toda la belleza del rostro estaba en los ojos emboscados entre tupidas pestañas negras: eran verdes y un polvo de oro danzaba en ellos. El resto de la cara era vulgar. Frente estrecha, cejas pobladas que se enarcaban sobre la cuenca del ojo, nariz respingona, boca grande que al reir ahondaba un hoyuelo en cada mejilla, dejando ver los dientes de nívea blancura. Una cabellera crespa, negra y lustrosa, se arrollaba en un moño sobre la nuca ambarina. Muy moreno el cutis, dos placas rojo obscuro arrebolaban las mejillas.
--Parece qu'el niño estuviera enfermo --observó la vieja, preocupada.
--¿Por qué?
--No ha querío dormir. Desde que te juiste casi no ha parao e llorar. --Tráigalo p'acá, es hambre no más la que tiene.
Prendió la boquita al seno, mas luego lo soltó, prosiguiendo en,su- monótono lloro.
--¿Sabe que no está descaminá, mamita? ¿Qué será lo que tiene?
--Falta qui l'haya hecho mal el piacito e sandilla que le di antiayer --dijo la abuela, vacilando a cada palabra.
--¿Hasta cuándo le voy a'icir que no me le dé na al niño? --Bailaba el polvo de oro sobre las esmeraldas que se obscurecían.
--Si jue pa' que no se le juera a romper la hiel. Apenitas si le- unté la boquita...
--No me venga con esculpas; usté hasta que no me mate al niño no va'parar.
--Eso sí que no... ¡M'hijito lindo! Yo lo hice con güen fin y si no me creís, ehi está la mamita Virgen por testigo... ¡Ay, Señor!-... ¡Ayayay!...
Sabía doña Clara deshacer los enojos de Cata; empezó. a lloriquear secando con fuerza unas lágrimas imaginarias.
--Ya está,. pue, no llore. No llore, 1'igo, y vaya'sentar la tetera pa' darle'Aladino una poquit'agua e manzanilla.
--¡Ay, mamita Virgen! Era lo que me faltaba agora... Mamita quería, te ofrezco un rosario si mejorái al niño.
Era la de doña Clara una religión -muy singular. De Dios tenía una idea muy vaga y si guardaba los mandamientos divinos no era por amor a Dios; sino por miedo al infierno. Pero tenía una verdadera pasión por la mamita Virgen, con la cual siempre andaba en tratos, ofreciéndole rosarios y rosarios en cambio de tal o cual cosa.
--Este rosario pa' que mi librís del infierno --murmuraba--, estotro pa' que a las, gallinas no les dé el achaque y éste pa' que m'encuentre un nial e perdiz.
Sucedía a veces que la mamita Virgen no se prestaba a estas negociaciones; entonces doña Clara iba al despacho de Rari-Ruca en busca de uua vela que devotamente encendía en el alto del Quillen, en el promontorio que marcaba el sitio donde años antes fuera asesinado el compadre Juan Anabalón. Pero.el compadre también solía hacerse el sordo...
Siendo joven doña Clara hubo en la hacienda unas misiones, pero aquellas enseñanzas poco recordaba. Años después llegó para una cosecha un fuerino que era "canuto" y el cual, en las noches, predicaba sus doctrinas a los peones, que ningún caso le hacían. Sólo doña Clara le oía encantada narrar las parábolas, que eran para ella cuentos maravillosos. Fuera de estas historias y de aquello de no confesarse, la demás doctrina del "canuto" le era odiosa. ¡Bah! ¡ Cómo que no! ¡ La mamita Virgen era la mamita Virgen!... Tomando un poco de aquí- y otro de allá, hizo una religión para su uso particular.
--Mi Diosito --solía decir por las noches al acostarse--. Tú que too lo vis y sabís, sabrás cuáles son mis pecaos y me los habrís ya perdonao. Amén.
La religión de Cata era más difusa aún. Muy pequeña en la época de las misiones, fue entonces bautizada; su instrucción religiosa le venía de doña Clara. La muchacha reía oyéndola: ella no creía en "esas leseras". A su hijo no lo había siquiera bautizado. Le llamaba Aladino en recuerdo de la historia que un segador contara una noche, en cosechas anteriores.
4
Tres días habían pasado y Aladino no llevaba trazas de mejorar; antes por el contrario, parecía quemado por la fiebre, y esa noche, ya muy tarde, velaban madre y abuela junto al cajoncito que servía de cuna. Doña Clara rezaba. Caían a veces sus párpados y así cerrados parecían los ojos pesar en la cabeza que lentamente se iba inclinando hacia adelante. Luego despertaba sobresaltada, prosiguiendo en su atropellado musitar oraciones.
Un golpe discreto en la puerta. Cata fue a abrir extrañada.
--¿Quién es? --preguntó antes de quitar la tranca.
--Yo, Juan Oses.
--¿Qué quería?
--¿Cómo sigue el niño?
--Lo mesmo no más...
--Le traigo un remedio... Abra.
Forcejeó Cata y ya abierta la puerta, la alta figura del hombre se perfiló a la incierta luz del chonchón.
--Güenas noches, Juan Oses.
--Güenas noches. ¿Cómo le va, doña Clara?
--¿Cómo quere que me vaiga? ... --contestó la vieja con mal modo--. Mal, pue...
--¿Qu'es lo que trae pa'l niño? --preguntó Cata ansiosamente.
--Yo quería icirle que cuando estuve empleao onde don Casimiro Catalán, en Temuco, s'enfermó la guagua mesmamente como Aladino. Yo vide muy bien los remedios que l'hicieron, ¿no ve qu'era mozo e la casa? Si ustedes son gustaoras, los mesmos podían hacerle'Aladino.
--¿Estaría con fiebre la guagua esa?
--Sí, le vino porque l'ama le dio a probar harina.
--¿Y qué remedios l'hicieron?
--Aceite lo primero y na más que agüitas e anís pa' darle a pasto. Y pa' bajarle la fiebre lo bañaban- en agua bien calientita y l'arropaban después bien arropao pa' que suara harto. Y lueguito se refrescaba.
--¿Y mejoró? --indagó recelosa la abuela.
--Clarito, pue.
--¿Y lo bañaban?
--Sí, iñora, en agua bien tibiona.
--¿Qué te parece, a vos, Cata?
--Qui'algo hay qui'hacer. Pior es estarse con las manos cruzás. Podimos aprobar...
--Eso es --dijo Juan, contento al ver su éxito--; al tiro podimos bañarlo. Yo voy a sentar l'olleta grande con l'agua; en un rato más estará lista. Acomoden el tiesto pa' bañarlo y la ropa p'arroparlo qu'esté bien sequita.
Salió Juan Oses. Tenía el mozo un no sé qué de simpático y fino en las maneras y el mirar de sus ojazos negros atraía por la lealtad que emanaban. Grande y musculoso, había en él signos de otra clase afinada por la cultura; las manos y los pies proporcionados y aún no deformes por 1a rudeza del trabajo, la amplitud de la frente, la suavidad del pelo que se quebraba en ondas. Entre los peones corría el decir de queera "hijo de rico".
--¿No creís vos, Cata, que bañarlo será pior?
--Cuando Juan Oses asegura que l'otra guagua mejoró...
--¿Así es que si Juan Oses lo ice va'ser cierto?... --la vieja empezaba a sulfurarse.
--Pero, mamita...
--A vos te tiene hechizá este hombre y entoavía querís negar...
--Yo no niego na... L'único que le güelvo a icir es qu'éste no es como l'otro.
--Toos parecen muy güenos hasta que logran sus fines. La mujer que les da oíos está perdía... Ya vis vos las penas qu'estamos pasando por haberte creío del otro...
--Este no, mamita, éste no es como l'otro.
--Te igo yo que toítos son iguales. Palabrería vana... Promesas... Too son palabras que se lleva el viento...
--Este no... Este no... Este es distinto...
--Toos son güenos hasta qui'hacen una grande...
--No, mamita, no. Yo tengo mis motivos pa' creer qu'éste me quere con güen fin.
--Icemelos --y como la muchacha callara, la vieja agregó enfureciéndose gradualmente--: Güeno, ¿no? Lo que vos querís es engatusarme pa' que yo te dé larga... No me creái tan lerda... Pa' una vez estuvo güena mi ceguera.
--Benaiga, mamita... ¡Hasta cuándo va fregar!... Mejor será que se ponga a secar las mantillas.
Ahuyentando sus recelos, la idea del nieto enfermo obsesionó a doña Clara.
--Tres rosarios pa' que l'haga bien. el baño --empezó a murmurar, no llevando ya cuenta de lo que ofrecía y levantando la voz en medio de sus angustias--, un rosario pa' que se quee dormío. Otro rosario pa' que no se lamiente tanto.
--Ejese de tanto ofrecimento y de tanta lesera y veng'ayudarme.
Sobre un cajón colocaron el lavatorio y todo ello junto al catre. Luego arrollaron las ropas calientes, tapándolas con el plumón.
--Ya está too listo, voime agora a ver l'agua.
--Abrígate, niña, no te vayái. a cotipar.
Cata se arrebozó en el chalón. Salió. Había afuera negrura de noche opacada por enormes nubarrones. En las rendijas de la cocina, randas de luz. De la rancha llegaban los ronquidos en todos diapasones de los- trabajadores dormidos.
--¿Está ya l'agua? --preguntó desde la puerta.
--Creo que ya está güena --contestó Juan Oses, que en cuclillas junto a la lumbre la avivaba con un soplador.
--Allá está too listo.
--Llevémola, entonces. No, deje. ¿Cree que no me la pueo?
--No vaiga a trompezar.
--Si veo le más bien.
Ya en la habitación, volcaron el agua en la palangana. Estaba muy caliente y Juan Oses tuvo que salir por agua fría al estero. Desvistieron a la criatura, que no pareció sentir ninguna impresión al meterla en el agua.
--No, así no. Hay que ponerle la mano aquí, entre los hombros, pa' sujetarle la cabecita; a ver, yo lo sujetaré... -Juan; Oses se arremangó rápidamente las mangas de la camisa y con suavidad insospechable en sus manos de peón, mantuvo al niño a flote.
La madre lo dejaba hacer atenta a los movimientos del enfermito. Doña Clara mullía el colchón de la cuna, deshumedeciendo después el cuero de cordero que hacía más caliente el nido.
De pronto Aladino movió de uno a otro lado la cabeza, los brazos se agitaron y por fin los ojillos se abrieron en una luz de beatitud.
--Parece qu'está a gusto --observó Juan.
--¡M'hijito querío!...
Otro rato en que ambos siguieron anhelantes el bracear del niño.
--¿Ya estará güeno que lo saquemos? --preguntó Cata.
--Ya estará. L'agua s'está enfriando.
--Pase las mantillas, mamita. No se quee dormía.
--No m'estís levantando testimonios --abría los ojos fatigados, alzándose trabajosamente.
--Traiga .p'acá, iñora.
Bien arropada la guagua, la taparon una vez acostada con frazadas y chales. Un :largo rato se quedaron los tres en silencio. Doña Clara, hecha un ovillo junto al brasero, empezó a dormitar. Juan y Cata cambiaban largas miradas en que apuntaba una esperanza.
Cuando media hora después alzaron los cobertores buscando la carita del niño, vieron que dormía apaciblemente. Gotitas de transpiración perlaban la naricita afinada por los días de enfermedad.
--Se queó dormío-dijo apenas la madre.
--¿No ve como mi remedio era güeno?
--¿Cómo le voy a pagar estos servicios?
--El cariño se paga con cariño, Catita...
--Juan.
--¡M'hijita quería!...
Un silencio.
--Usté no sabe, Juan. Yo tengo qu'icirle... El niño...
--Na tiene qu'icirme --atajó el mozo--. Su hijo es m'hijo. Mi mama tamién tuvo su fatalidá, pero halló un hombre que la quiso de veras y se casó con ella. Y jue hasta que murió una mujer güena y-respetá y su marío me quiso mucho y supo,hacer de mí un hombre güeno y trabajaor.
--¡Ah! --doña Clara se despabilaba asustada--. ¡Ah! ¿Qué jue?
--Aladino se queó dormío --anunció Cata jubilosa, disimulando.
--Mañana le vamos a dar aceite --dijo Juan.
--Pero no tenimos na. Habría qu'ir a Selva a mercar.
--Eso es lo de menos. Mañana di'alba voy yo.
--Dios se lo pague --contestó Cata--. Pero --agregó con inquietud-- va a perder su mediodía. Enantes m'ijo el mayordomo que mañana domingo iban a trabajar. toíto el día.
--No importa, e toas maneras mañana di'alba voy.
--¡Benaiga tu vía, ñato! --exclamó doña Clara entusiasmada.
--Güenas noches, acuéstense al tiro, qu'están muy trasnochás.
--Aguárdate, niño, voy. a darte los cobres.
--Deje, doña Clara, despué arreglaremos. Güenas noches.
--Dios se lo pague, Juan.
--Güenas noches.
--Hasta mañana, Catita --y salió.
5
--De los pobladores de la hacienda puedo responder. Son gente honrada que hace años de años sirve sus puestos. Al ladrón hay que buscarlo entre los fuerinos.
Era el administrador el que hablaba dirigiéndose a San Martín, el primero de los carabineros de Servicio en Rari-Ruca.
Este San Martín había sido en sus mocedades famoso cuatrero. A raíz de una larga condena cumplida en Talca y merced a la protección de cierto terratenientes había sentado plaza de carabinero. A sus descubrimientos de animales robados, cuyo rastro seguía como un perro, debía sus ascensos. Ultimamente, a orillas del río Negro, había sorprendido a la cuadrilla del Cojo Pérez --su sucesor en fechorías-- haciendo vadear el río a un piño de animales robados en Cochento. Bien armados con. carabinas recortadas, los forajidos hicieron ,frente a los, carabineros. Pero la-: puntería de San Martín la tenían pocos, y el primero en caer mortalmente herido fue el Cojo Pérez. Sin jefe, la cuadrilla, huyó abandonándolo todo En la fuga dos hombres más fueron muertos por San Martín, que "donde ponía el ojo ponía la bala".
Era el carabinero un hombretón alto, y desarticulado, con una gran cabezota caballuna. Pelos rojizos, foscos e hirsutos coronaban aquella figura magra. Una luz de crueldad lucía en los ojillos pequeños, como abiertos a punzón: ventanas del espíritu, parecía que la naturaleza se avergonzara de su alma negra, dejándola asomar lo menos posible al exterior
Ya que no era posible --le había costado muy largos y penosos años de encierro--, ya que no era posible matar y apalear gente por cuenta propia, los mataba y apaleaba en nombre de la justicia.
--Yo tengo mis sospechas de Segundo Seguel; ayer anduvo tomando en Rari-Ruca --dijo San Martín.
--Verdad que ni ayer ni hoy salió al trabajo.
--¿Qué otro de los fuerinos no ha salido estos días al trabajo?
--Muy fácil de averiguar. Aquí tengo justamente las cartillas.
--El robo ha sido el sábado en la noche --prosiguió San Martín mientras don Zacarías buscaba el libro en un estante-- y es claro que han tirao pa' Selva o pa' Curacautín a vender los choapinos; allá ya se avisó a los retenes, aunque yo más creo que han escondío el robo en el monte.
--A ver.... Seguel... Seguel, Segundo... ¡Aquí está! Faltó ayer todo el día y hoy tampoco salió. Y no hay más. ¡Ah, sí! Aquí hay otro: Juan Oses, que faltó ayer en la mañana, sólo salió después de almuerzo.
--¿Qué hombres son-?
--Ambos forasteros. Juan Oses es primera vez que trabaja en la hacienda. Bueno, para el trabajo: algo atrevido no más. En cuanto al otro, es también buen trabajador, pero cuando "la agarra" se pone de lo más pendenciero.
--¿Qué me viene a contar a mí, cuando ayer formó el boche padre en el despacho, peliando con Campos? Tuvimos que darles unos güenos rebencazos a los dos pa' que se sosegaran.
--¿Así es que se los lleva a los dos?
--No hay más que llevarlos p'hacerlos cantar.
--No me los machuque mucho. Mire que los dos son bravos para el trabajo.
--Se tendrá en cuenta, don Zacarías. Me voy pa' la rancha a buscarlos.
--Güenas noches.
--Buenas noches, San Martín.
Afuera lloviznaba. Dos carabineros lo esperaban cobijados en una ramada. Montaron a caballo y al galope se dirigieron a la rancha.
Los peones acababan de comer en la cocina. Las pancutras bien condimentadas y en su punto habían calentado los cuerpos, trayendo a los espíritus una ráfaga de alegría que se exteriorizaba en cuentos y chistes coreados por grandes risotadas. Cata estaba en la puebla haciendo dormir al niño; presidía el grupo doña Clara, que irradiaba alegría porque Aladino seguía mejorando. Todo aquel contento se heló con la llegada de San Martín, que violentamente entró en la pieza. Algunos hombres se pusieron de pie, cohibidos y en guardia, como quien espera un golpe. Eran muchos --¡ay! -- los que conocían al primero San Martín.
--Segundo Seguel y Juan Oses, que me sigan --ordenó con voz tonante.
--¡Yo! ¡Yo! -- tartamudeó Segundo, que de su pasada borrachera conservaba el espíritu en nieblas y el habla estropajosa.
--Vos mesmo, borracho cochino. Ya está, caminen, si no queren que los arre'a palos.
--¿Tendrá la bondá d'icirme por qué me lleva preso?
Era Juan Oses quien, entre bocado y bocado, se dirigía tranquilamente a San Martín.
--Na tenís que preduntar. En el retén se les dirá.
--Es que yo no me muevo di'aquí sin saber por qué me llevan. Ycontra mi voluntá es difícil llevarme. ¿No le parece, mi primero?
--¡Dios te guarde, ñato! --exclamó doña Clara.
--Lo que me parece es que te voy a virar a palos avanzaba San Martín amenazador con el rebenque en alto.
Juan Oses se levantó rápido y con un solo movimiento certero de su puño envió por tierra a San Martín. Los dos carabineros acudieron en auxilio de su jefe, pero éste ya se ponía en pie escupiendo sangre y palabrotas y se abalanzaba como una fiera sobre Juan Oses. Los dos hombres le ayudaban, pues era fuerte el adversario; en vez de pegar como ellos sin cuidar de defenderse, paraba los golpes con el brazo izquierdo, usando sólo el derecho para atacar.
--Habrá que matarte como un quiltro --rugió San Martín, retrocediendo.
Los peones se amontonaban silenciosos e inquietos en un rincón. Segundo parecía estúpido: temblorosa y babeante la boca. Doña Clara chillaba desesperadamente a cada golpe, como si fuera ella quien los recibiera. Entre chillido y chillido hacía sus habituales promesas:
--Un rosario pa' que no lo maten... Mamita Virgen, otro rosario... ¡Ay! jAyayay! Señorcito querío... ¡Ay!
--¿Qué, se han güelto locos? --llegaba Cata atraída por el vocerío.
Habituada a todos los horrores de esas comarcas, no la sorprendió la escena. Con una mirada hízose cargo de lo que pasaba y resuelta se interpuso entre Juan Oses y San Martín.
--¿Quí'ha pasao? --El tono, el gesto y el llamear de los ojos exigían una respuesta y San Martín la dio:
--Qu'este niño diaulo no quere que lo lleven preso. Parece que a su mercé le escuece muchazo que lo lleven preso por lairón.
--¿Por lairón? ¿Y qu'es lo que se ha robao?
--El sábado en la noche se robaron tres choapinos nuevecitos y dos prevenciones de las casas de Rari-Ruca. Rompieron el candao de la puerta trasera. Uno d'estos dos caballeritos ha sío el de la gracia, si no han sío los dos en compaña.
--Si m'hubiera dicho eso l'hubiera seguío al tiro --observó modosamente Juan Oses.
--Vos te callái tu hocico...
--El sábado en la noche Juan Oses estuvo en la puebla hasta bien tarde con nosotras, ayuándonos hacerle remedios a mi guagua qu'estaba enferma. Mi mamita tamién lo puee atestiguar. Bien di'alba Juan Oses se jue pa' Selva a mercar aceite e castor pa' darle a mi niño; golvió como a las once. Luego almorzó aquí en la rancha; toos lo pueen icir y despué se jue pa'l trabajo con toa la cuairilla. --La voz de Cata, comúnmente ronca, vibraba más profundamente aún, pero las palabras salían rápidas y nítidas de la boca descolorida que no temblaba.
--Y de Segundo Seguel, ¿no puee icirme na?
--Sí, qu'el sábado se jue en la noche pa'l pueblo y golvió esta tarde no más.
--Muy .bien. Mañana pueen bajar después de doce pa'l retén pa' que declaren allá. Eso no pone reparo pa' que yo me lleve estos niños a dormir al retén. Allá estarán mejor...--Había tal ferocidad en el tono y en los ojillos grises que todos, hasta Juan y Cata, sintieron un escalofrío recorrer sus nervios--. Agora, ¿quere su mercé que l'amarremos las manos? Tenimos que llevarlo en ancas y no tenimos seguridá alguna con su mercé librecito...
--Es pior que se resista --dijo Cata muy bajo, volviéndose a Juan.
El mozo extendió las manos, San Martín las amarró cruzadas sobre el estómago y aunque el látigo se incrustó en la carne amoratando las uñas, la cara de Juan permaneció impasible.
--¡Ya está! Caminen. ¡Anda, borracho sinvergüenza!...
Salieron. Afuera caía siempre una fina llovizna y grandes ráfagas de puelche sacudían los árboles. Sin ayuda alguna --a pesar de las manos apresadas-- saltó Juan Oses en las ancas del caballo que jineteaba San Martín. A Segundo Seguel hubo que alzarlo, asegurándolo con una amarra a su guardián.
--¡Yo no he sío na! --repetía obstinado-- ¡Yo no he sío na.!...
Cata los había seguido sin quitar los ojos a Juan. Cuando ya partían todo el coraje de la mujer murió entre silenciosas lágrimas. Juan las vio.¿Cómo?, si la noche obscura estaba además empañada por la llovizna. Las sintió en el corazón, y tiernamente, en voz, muy baja, murmuró inclinándose:
--No s'aflija, m'hijita. No será na. Vaiga a darle el remedio a la guagua.
--Güenas noches, Catita. ¡Que sueñe con los angelitos! --EraSan Martín, que algo había alcanzado a oir, quien así se despedía.
Partieron y largo rato la mujer escuchó anhelante el galopar ensordecido que se alejaba. No sentía la lluvia que poco a poco iba calándola. No comprendía bien qué pasaba en ella, ni por qué estaba allí llorosa y desolada. Nunca un sobresalto igual había trastornado su corazón. Se sorprendió a sí misma murmurando fervorosamente la promesa de doña Clara:
--¡Mamita Virgen, un rosario pa' que no le pase na!
6
Llovió hasta el amanecer. En la mañana un recio viento arrastró las nubes, y en la tarde, cuando Cata y doña Clara llegaron a Rari-Ruca, quemaba el sol desolando los campos. En el extremo del puente que atraviesa el Rari-Ruca, un hombre tendido de bruces sobra las tablas parecía dormir.
--¡Ay! ¡Señorcito! Si es Juan Oses --gritó Cata adelantándose.
De rodillas junto al hombre, trató de levantarlo: pesaba el cuepo lacio y fueron vanos sus esfuerzos.
--Aguárdese, mamita, déjeme sacarme el manto. --Tomó entonces a Juan cuerpo a cuerpo y, alzándolo, consiguió, ayudada por doña Clara dejarlo boca arriba.
--¡Ay mamacita Virgen! ¡Ay Señorcito! ¡Ayayay! Clamaba horrorizada la vieja.
--Menos mal qu'está vivo --gimió resignada Cata.
Apenas si se distinguían las facciones del mozo bajo la costra de sangre y tierra. Trazos más obscuros atestiguaban por dónde había pasado el látigo. A través de la camisa desgarrada el busto mostraba moretones, rasguños, heridas y grandes coágulos de sangre.
--¡Mi Diosito! Cómo lo'ejaron esos condenaos..., hecho una pura lástima y la ropita hecha güiras... ¡Ay mi Diosito!
--Vaya a buscar un pichicho di'agua al río, mamita.
--En qué te la traigo, m'hijita quería...
--Tome, en la chupalla. Algo puee que llegue.
Sujetándose a las quilas logró la vieja bajar el talud resbaladizo; la ascensión fue más penosa y lenta.
--Aquí está.
--Vaiga agora onde la Margara pa' ver si lo llevamos pa' su puebla d'ella, mientras podimos llevarlo pa' la rancha.
--¿Vos querís llevarlo pa' la puebla e nosotras?
--No lo vamos a ejar aquí, botao como un quiltro sarnoso, con too lo qu'hizo por Aladino.
--¿Y qué va'icir la gente? Vos sabís lo reparones que son.
--A mí no se me da na... Ejelos qui'hablen.
--Pero el cuento es que vos no te vayái a enrear con él... Vos sos muy bien retemplá.
--¿Hasta cuándo le voy a icir qu'éste no es como l'otro?
--Güeno... Vos sabrís lo que vai'hacer... Pero cuidaíto, ¿no?
--Ya está. Camine ligero.
La vieja se alejó presurosa. Cata mojó su pañuelo y suavemente empezó a lavar la cara miserable. Pero la paja absorbía toda el agua y pronto la chupalla empapada no contuvo una gota. Entonces la mujer se acurrucó en el suelo, incorporando la cabeza, que recostó en su regazo. ¿Qué podía hacer? Miraba obstinada el espejear del sol en los vidrios del chalet de los patrones. Algo muy obscuro se aclaraba para ella en su interior: la simpatía que sintiera primero por aquel mozo que la cortejaba respetuosamente, el agradecimiento por los cuidados que prestara al niño durante los angustiosos días que estuviera enfermo y la piedad que esponjaba sus entrañas a la vista del pobre cuerpo flagelado se fundían en un solo sentimiento vago y dulcísimo que trajo lágrimas a sus ojos, haciéndola acariciar con dedos trémulos los párpados violáceos. Creyó que se estremecían. No. Nada. Seguía el hombre como muerto. Volvió ella a su obstinado mirar los vidrios relampagueantes.
--La Margara viene... pisándome los talones... Pero ice qu'ella... en na puee ayuarnos..., porque San Martín, ijo qu'él que ayuara a Juan Oses... ,tenía qui'habérselas con él... --hablaba doña Clara jadeante, cortada la respiración por la rapidez de la caminata.
--Güenas tardes, Catira. ¿Cómo le va yendo? --preguntó Margara.
--Aquí me tiene con este pobre crucificao. No sé quí'haremos con él.
--Yo tengo mucha voluntá p'ayuarla, pero San Martín está como un quique con Juan Oses porque cuando quisieron apaliarlo se defendió y apenitas entre San Martín y los dos carabineros pudieron echarlo al suelo. Entonces se cebaron con él. San Martín estaba enrabiao esta mañana cuando avisaron de Curacautín que soltaran a éstos, porque los lairones ya los tenían confesaítos y too en el retén di'allá.
--¿Y d'ónde eran? --indagó doña Clara.
--Eran unos qu'iban arriando piño pa' Lonquimay y quí'alojaron aquí el sábado; alojaron al otro lao del Cautín, pero yo los vide rondando los chaletes al escurecer.
--¡Ay, mamita Virgen! ¡Cómo permitís tanta maldá!...
--¡No se lamiente tanto, iñoral... Si vieran a Segundo Seguel. Si ést'es una compasión, pior está l'otro. Anoche no podimos dormir una pestaña en toíta la noche; en llegando éstos empezó la función. A este pobre lo apaliaron hasta que más no quisieron, y al otro, aluego que lo apaliaron, lo amarraron e las patas, ejándolo a toíta la lluvia, medio colgao con la cabeza p'abajo. No lo escolgaron hasta que clareó. Icen qu'e tá como loco. ¡Por Diosito! Si con este hombre e San Martín ya no se puee vivir tranquila. Vieran lo que me contaron quí'había hecho en Radalco con un hombre que se robó una oveja. Primeramente lo apalearon casi too en la cabeza, hasta que lo ajaron bien entontecío; entonces lo encerraron en la boega y al otro día lo encontraron que se había ahorcado con su cinturón de una viga. ¡Señorcito! Lo encontraron meneándose di'aquí p'allá y con así tanta lengua afuera... Yo me lo paso iciéndoselo a Campos: "No nos vaiga a tomar pica San Martín, porque entonces es d'irse pa'otro pueblo".
--¿Descargarían las carretas de l'hacienda? --preguntó Cata, aprovechando una pausa de la mujer.
--Descargando estaban. No tardarán ya en golver p'arriba. ¿Y Aladino se mejoró? Se me le había olvidao preduntarle.
--Está lo más bien ya. Lo ejé onda la comaire Rosa Abello pa' que no se asoleara.
--Me alegro mucho que si'haya mejorao. Figúrese que al mocoso e la Clara Luz. Conejeros...
Se embarcó en otra historia interminable. Era el perfecto tipo de la campesina montañesa, robusta, coloradota, zafia, chismosa y pendenciera; capaz de recorrer leguas de leguas para llevar a una lejana puebla un chisme destructor de paz, capaz también de "malcornarse" en el fuego de la disputa con la contraria, en la seguridad de quedar vencedora.
Doña Clara la oía embelesada, pero Cata sólo estaba atenta a los ruidos que venían de la estación. Pronto los tumbos de las carretas y los gritos de los carreteros la hicieron incorporarse dejando en tierra a Juan Oses. A la vista el convoy, dejó pasar las primeras carretas, dirigiéndose a un viejo de blancas barbas patriarcales que dirigía la última: un instante hablaron en voz baja.
--¿Entonces está con éste agora la Cata? --preguntó Margara a doña Clara, señalando con el gesto al herido.
--¿Qué te habís imaginao vos? ... ¡Somos conocíos y na más! ...
--¡Bah!, iñora, no s'acalore tanto... ¡El del año pasao tamién sería conocío na más! --sonreía aviesamente mirando a Cata, que por fin parecía ponerse de acuerdo con el carretero.
Bajóse éste y entre todos alzaron a Juan Oses colocándolo acostado sobre la carreta. Cata se acomodó poniendo en su regazo la cabeza del mozo, doña Clara se hizo un montón junto al pértigo y tras despedirse Cata de Margara y mirarla sulfurada la vieja, lentamente los bueyes empezaron a subir la empinada cuesta.
7
Por no ser pedregoso el camino no daba tumbos la carreta, pero con la repechada el cuerpo del hombre resbalaba y apenas si los esfuerzos unidos de ambas mujeres conseguían mantenerlo quieto. Ya subida la agria cuesta, se dejó un largo rato descansar la yunta.
Hecho a dinamita en el flanco de la montaña, el camino bordeaba un precipicio. Hacia arriba, en el vértice de la pared granítica, abrían los pinos sus parasoles de prolijo encaje; montaña abajo no se veía un ápice de tierra. Era aquello un compacto matorral en cuyo fondo se adivinaba el río. Más allá, a la izquierda, asomaban los chalets de la hacienda y el retén de los carabineros rojo como la ira. Una extraña ciudad rodeaba la estación; así, desde lo alto, parecían viviendas primitivas, de cerca eran enormes rumas de maderas laboradas. La estación, la casa del jefe y la bodega eran sólo techumbres de zinc que reverberaban al sol.
Aún más hacia la izquierda está el pueblo pintoresco; luego se extiende la ancha vega del Cautín, que el río atraviesa centellante. Al fondo se escalonan las montañas verdinegras cuyos perfiles dentados se destacan nítidos en el fondo radioso del cielo de media tarde, intensamente azul. Dominando ríos plateados, valles verdegueantes, montañas azulosas y cordilleras pardas, álzase la testa nívea del Llaima, empenachada de levísimo humo.
Retumbantes caían en el silencio de la siesta los golpes de las tablas que los peones encastillaban en la estación. A la derecha el Cautín y el Rari-Ruca charlaban bulliciosos al encontrarse, siguiendo luego unidos su caminata hacia el mar. Zumbaba un moscardón de lapislázuli girando en el aire sobre sí mismo, loco de sol.
--¡Arre, "Tomate"! ¡Oh, "Clavel"! --El viejo se había sentado en la carreta junto a doña Clara y desde ahí dirigía la yunta con la larga picana.
Iba ahora el camino atravesando una ondulosa vega entrebolada; árboles calcinados por el roce, grises o negruzcos, espectrales o atormentados, alzaban su desolación aquí y allá. Otros escapados a la voracidad de la llama deliberaban en grupos musitándose al oído frases que luego los agitaban en reir gozoso. Una cerca de palos a pique corría a lo largo del camino, pareciendo encajonar el tierral suelto que lo formaba.
Dejaron atrás los corrales de Radalco y los edificios de la administración aparecieron al punto: la casa riente por los geranios que se asomaban a las ventanas, las bodegas y los galpones, en uno de los cuales se ahorcara un hombre enloquecido por los golpes.
Cata se estremeció al recuerdo y sus manos unidas --suaves y disimuladas-- cayeron sobre la cabeza de Juan con movimiento protector.
Empezaba la quebrada de Collihuanqui y el camino descendía áspero e interminable. Daba recios tumbos la carreta y el herido pareció salir de su sopor; quejábase y abrió un momento los ojos, que erraron inciertos sobre seres y cosas, volviendo a cerrarse.
La cuesta seguía internándose montaña adentro, serpenteando entre los árboles que se hacían más compactos, hasta no dejar libre el boque más que el lomo pardo del camino. Si en la montaña de Rari-Ruca se necesito dinamita para tallar la roca dura, aquí el hacha fue pacientemente derribando árboles colosales que arrimados luego al borde del camina hacían de cerca. Buscando claros de bosques que alivianaran la tarea, el hacha hizo el camino zigzagueante e inacabable, bellísimo e imponente.
Por fin, y tras una última curva violenta, oyeron cantar el río y la carreta entró al puente. Dieron descanso a la yunta y el viejo carretero aprovechó la parada para saciar el sueño a la sombra de unas quilas. Doña Clara dio suelta entonces a los sentires que viniera rumiando en el trayecto.
--¡No t'icía yo, no t'icía yo!... Con esto'e llevarnos a Juan Oses pa' la rancha la gente va'hablar hasta más no poer... ¿No vis? Ya empezó la Margara.
--¿Pa' qué da oíos a esas leseras? Pa' pasar malos ratos no más.
--Como vos sos una fresca, na t'importa el icir e las gentes; pero yo no soy gustaora e que se limpien la boca conmí...
--¡Mal haya su vía, mamita!... ¿Quere'ejarme tranquila?
--Vos tenís la culpa e too, ¿pa' qué lo juimos a trer?
--¿Y qué quere qu'hiciera? ¿Ejarlo botao en medio del camino, muriéndose? ¡A lo menos hay que ser agraecía!....
--Es que aluego e too lo qui'hablaron e vos el año pasao, no es cosa e andar otra vez en la boca e la gente...
--¡Maldita sea nunca!...
--Es inútil que t'enojís...
--Es que usté no entiende...
--Las esgracias me han güelto matrera.
Un largo silencio.
--¡Cata!
--Mande.
--Si se quisiera casar con vos... Parece güeno este mozo.
--Es güeno, mamita. El m'ice que se quere casar.
--Si vos sabís comportarte...
Otro silencio.
--De toos moos y maneras yo no m'escuidaré de vos... Y agora goime a ver si encuentro unos palitos e natri pa' darle agüitas y matico tamién pa' las herías, que no hay naíta en la puebla --hablaba doña Clara mirando a Cata con una luz de complicidad en los ojillos acuosos.
Una frescura de subterráneo reinaba junto al río. Los robles, los raulíes, los palosantos, los lingues, los laureles se alzaban centenarios juntando en lo alto las testas locas de azul. Por los troncos ceñidos por el tiempo, que año a año ahondaba el sello de su abrazo, subían las copihueras cuajadas de sangrientas floraciones. Fucsias rojas, violáceas y blancas sacaban burlescamente la lengua a las humildes azulinas que estrellaban el tapiz de verde musgo. Los maquis se inclinaban al peso de los frutos maduros. Pensamientos diminutos levantaban entre las hojas sus caritas interrogadoras. Rosados, carnosos los pétalos, los chupones ofrecían su pulpa jugosa, al par que las murtillas perfumaban apetitosamente la atmósfera húmeda. Un pitío quejábase obstinado en unas quilas. Coqueteando con los árboles, el,agua se deslizaba murmurante y reidora sobre las pulidas piedras, formando a veces remolinos de blanca espuma.
--De toíto encontré, niña. Mira: matico pa' las herías..., natri pa' refrescarlo, yerba plata pa' darle agüitas..., toronjil pa' que olorose, y menta tamién.
Salía doña Clara de la verdura cargados los brazos de hierbas y ramas, rebosante la chupalla --colgada del brazo por las bridas-- de murtillas y chupones.
--Ya será güeno que vaigamos caminando.
--Voy a recordar a don Florisondo. Ejalo no más, después lo'arreglo too pa' que no vaiga a quer.
--Abrevee, iñora, qu'es tardazo ya.
--¡Don Floro! ... ¡ Don Florisondo!... ¡Recuerde, don Floro! ...
--¡Ah! ¿Qué? Tan bien qu'estaba durmiendo.
--Ya estará güeno que nos vaigamos --advirtió Cata--, si no vamos a llegar con noche y yo hago falta en la rancha.
Emprendieron la subida, y si la bajada fue lenta, penosa e interminable, aquella cuesta no tenía trazas de terminar jamás. El herido se quejaba, y las mujeres, tomándose con una mano a la. barandilla, ocupaban la otra en sujetar a Juan, que se resbalaba. Una larga hora tardaron en subir, y si ya en la meseta no sufrieron malas posturas, en cambio los árboles se fueron enraleciendo y pronto el sol quemante de febrero cayó enloquecedor sobre ellos.
Con su chupalla tapó Cata la cara de Juan Oses, ahuyentando con una rama de maqui los tábanos que se echaban en las heridas mal restañadas.
Iban amodorrados con el calor el viejo y doña Clara. La evaporación de la lluvia caída en la noche anterior hacía la atmósfera pegajosa y fatigante.
Indiferente al calor y al cansancio, Cata se aislaba en sí misma. Tenía la muchacha ese fatalismo que hace acogerlo todo con igual calma. Dichas, pesares, enfermedades, muerte, son para ella poderes contra los cuales no vale rebelarse. ¿Para qué, si es el Destino? Ignorancia, miseria, malos instintos, el crimen mismo, son para ella poderes contra los cuales no vale luchar. ¿Para qué, si es la Fatalidad?
Embotada por el calor y el polvo, torpemente iba coordinando ideas:
"Si en vez de venir este año hubiera venío el año pasao Juan Oses. Este no hubiera venío a las torcías como l'otro... ¿Onde andará agora ese canalla? Juan Oses se habría casado y tendríamos una puebla... Y cómo la tendría yo e limpia y bien arreglá. Pero ¡jue fataliá! Llegó l'otro y yo me golví loca con su palabrería vana y..., en fin..., ¡cosas del destino! Lo pior sería qu'éste s'echara p'atrás y no quisiera na casarse Con lo templá que me tiene, yo soy capaz d'irme y vivir con él así no más... Pero no, éste es güeno..., éste me quere de veras..., éste se casará y naiden podrá entonces limpiarse su boca en mí. ¿Y si no quere? ¡Ay, Señorcito!"
Y bajo el sol de fuego, la carreta, lentamente, seguía...
8
Por ser fin de cosecha y día de pago en la hacienda, Rari-Ruca estuvo ese domingo muy animado. Constantemente llegaban grupos de campesinos a caballo llevando en ancas a las mujeres vestidas con percalas de tonos claros, terciado el manto puesto a modo de chal, la cabeza cubierta por chupallas de ancha ala y copa baja, adornada con un manojo de flores silvestres. Lucían los hombres mantas de colorines, grandes sombreros y espuelas descomunales que tintineaban a cada paso. Las cabalgaduras, también endomingadas, ostentaban sobre la silla un choapino muelle y las prevenciones hechas con lanas multicolores.
Era alegre y pintoresco el desfile que, pasando frente a los chalets, torcía camino del despacho.
Más tarde llegaron los fuerinos, también en grupos, cansados y polvorientos con la larga caminata a pie. Iban con la echona y el hatil o miserable al hombro, caminando sin rumbo fijo hacia el sur en busca del pan. Algunos se detuvieron en el pueblo, los más siguieron su triste peregrinación.
A la hora de almuerzo, la cocinaría de don Rafo se hizo pequeña y sus hijas Norfa y Diña apenas si bastaban para atender tanto parroquiano. ¡Que cazuela aquí! ¡Que pebre allá! ¡Que vino a éste! ¡Que ají a este otro!
A las tres las cabezas estaban algo abombadas por la digestión dificultosa y el mucho alcohol. A esa hora apareció Campos con la Margara, que traía la vihuela. Tras un pulsearla que hizo cabrillear los nervios, la voz de la mujer se alzó, enronquecida y sensual:
La carta que t'escrebí
en un pliego e papel
verís cuando la estés lendo
lágrimas se t'han de quer...
¿Qué decían aquellos versos? ¿Qué había en la voz lacrimosa de la mujer que los hombres sintieron correr fuego por las arterias y en los ojos de las mujeres brilló húmeda una luz de aquiescencia?
Se formaban parejas y el zapatear de la cueca hizo pronto estremecerse el bodegón.
--¡Benaiga, m'hijita!
--¡Hácele, ñato!...
--¡Aro! ¡Aro!
--¡A su salú, prenda!
Ardía la fiesta cuando llegó solapadamente San Martín. Era tal el entusiasmo que la presencia del carabinero no fue advertida. Se acercó, tras un rápido mirar de sus ojillos de paquidermo, a la mesa en que varios mozos solos bebían con gran algazara.
--Güenas tardes --los saludaba bonachonamente, desconcertándolos.
--¡Ah! -- una ráfaga de odio y miedo pasó por las fisonomías rubicundas; animalizadas por el vino--. Güenas tardes --contestaron los hombres por fin.
--Da gusto ver tanta gente en el pueblo. Parece que hoy han bajao toos los de l'hacienda.
--Así no más es --contestoóCharlo Almendras--, andamos toitos.
--¿Y la cosecha estuvo güena?
--Según y cómo... La d'avena estuvo como nunca e güena, pero en cambio el trigo es una compasión, chichito y negrucio...,un puro vallico no más.
--¡Vaya!, ¡Vaya! ¿No me queren conviar un traguito? ¡No sean tan mezquinos, pue!
--¡Con su amigo! --exclamó Chano Almendras, que por estar medio borracho olvidaba fácilmente sus rencores en contra de San Martín.
--Y agora --dijo éste tras de apurar el vaso--, agora los voy a conviar yo con un trago e juerte que me van a aceutar toítos. ¡Diña!
--¡Mande, mi primero! --sonreía la muchacha, que acudió prestamente.
--Tráete una botella e coñaque pa' conviar a estos amigos.
--No hay na coñaque, mi primero, pero si es gustaor pueo ir en un volando al despacho a buscar una botella. ,
--Ya está... Toma y anda corriendo. No hay como la Diña pa' ser bien mandá.
Los hombres se miraban interrogándose con los ojos: aquellas maneras de San Martín y aquel su convite teníanlos perplejos. Acostumbraba el carabinero sacarlos a rebencazos y empellones del bodegón cuando "la fiesta" se prolongaba los días de pago. Mas, como ninguno tenía las ideas muy lúcidas, se acomodaron a su nuevo modo de ser, si bien al principio con cierto recelo que los mantenía en guardia, con una total confianza cuando volvió Diña y el coñac fue paladeado.
--¿Cómo le va, mi primero? --dijo, acercándose uno que entraba.
--¡Pereira! !Bah!, hombre, ¿cuándo llegaste? -- contestó San Martín.
--Agorita, no más, en el tren pagaor.
--¿Estái de carrilano entonces?
--Y muy a gusto. Güenas tardes, niños; ¿no s'acuerdan de mí?
--Güenas tardes, Pereira --contestaron algunos, y otros, como Chano Almendras, se pusieron en pie, cambiando efusivos saludos con el recién llegado, un hombre joven, pequeño y musculoso, mtiy pagado de la ruda belleza de sus facciones, talladas en ámbar.
--Tome asiento.
--Sírvase no más.
--Gracias --el mozo apuró hasta las heces el vaso desbordante-- ¿Y qué novedades hay por aquí?
--Ni'unita, too sigue lo mesmo.
--La única novedá --dijo San Martín muy despacio y remachando la frase con un reir malicioso--, la novedá grande es que la Cata se casa...
--¿La Cata?... --las pupilas de Pereira se dilataron sorprendidas, para luego esconderse rápidas tras los párpados.
--La Cata, sí, la mesma...
--Harta suerte qui'hace-- tercio Diña--; el hombre es bien trabajaor y honrao. A guapo no se la gana naiden.
--Sí, ¿no? --dijo Pereira distraído.
--Están con. toíta la suerte, yo jui antiayer a ver a la Cata pa' que me cortara una blusa. Juan Oses ya está tan alto y sale al trabajo, y como murió don Sánchez, el ovejero, en casándose les dan esa puebla y Juan Oses quea con el destino pa' siempre.
--Sí, ¿no? -- volvió a repetir maquinalmente Pereira.
--A la Cata lo que la tiene más contenta es que Juan Oses va pasar por el cevil a Aladino como hijo d'él. Doña Clara no, porque está loquita e contenta la veterana.
--¿Qué icís vos.de too eso? --preguntó San Martín al recién llegado.
--Yo no igo na... ¿A mí qué m'importa? .-contestó hosco-- Salú --agregó luego, bebiendo.
--A la salú e los novios y a la suya tamién, Pereira, que hacía tantazo tiempo que no lo veíamos por aquí,
Bebieron.
--¡Diña! -- llamó San Martín.
--Mande.
--Vaya, mi palomita guacha. No sea tan arisca y alléguese p'acá...
--¡Déjese! ¡Déjese no más!...
--Sírvase un poquito e coñaque, aquí en mi mesmo vaso.
--Muchas gracias --y limpiándose la boca con el delantal agregó coqueteando--: Voy a saber toítos sus secretos.
--No tengo ni'unito.
--Quizá...
--Yo sé uno -- interrumpió Chano Almendras, a quien el alcohol ponía más y más confianzudo--. Yo sé que a vos te gustaba la Cata y que 1e tenís pica a Juan Oses porque se la lleva.
--¿Estái loco, niño, o estái borracho? Al único que le podía sacar pica el casorio e la Cata es a Pereira, y ya vis vos lo sin cuidao que lo tiene.
--¿A'mí? -- vociferó Pereira, dando un fuerte puñetazo sobre la mesa--. ¿A mí?
--Sí, hombre, a vos mesmo.
--Yo no tengo na qui'hacer con la Cata.
--Jue de vos y cuando un hombre es hombre no se deja arrebatar así a su guaina.
--Poco m'importa la Cata...
--No vengái con disimulos. Harto agarrao te tuvo el otro año, y si no hubierai sío casao, te habríai casao con ella pa' tenerla segura.
--Lo pasao es pasao...
--Lo qui'hay e cierto --dijo Chano--, es que vos le tení mieo a Juan Oses y te atrevís a ponértele...
--Cómo voy a esafiar a una persona que no conozco.
--Así sera...
--Así es...
--¡Es que vos sos un cobarde no más!...
--¡Vos serís el cobarde! -- contestó enfurecido Pereira, lanzando a la cabeza de Chano la botella vacía de coñac.
Chillaron las mujeres, calló la guitarra y en todos hubo un movimiento enloquecido de retroceso.
La botella no hizo blanco, yendo a estrellarse contra la pared. Con un gesto rápido San-Martín cogió en vilo a Pereira, llevándolo hasta la puerta.
--No, pue, mi amigo, boches no -- dijo, empujándolo hacia fuera.
--¡Así se trata a los cobardes! --gritó Chano, que en su borrachera creía haber librado gran refriega con el adversario.
Pereira quiso de nuevo entrar al bodegón, mas San Martín lo envió de una bofetada al medio de la acera polvorienta.
--Ya l'igo que boches no --y trancando la puerta dijo a los de adentro--: Esto no ha sío na... ¡Que siga la fiesta! Con vos voy a bailar esta cueca, m'hijita linda... ¡Hácele, Margara!
9
Pereira logró ponerse en pie y dolorido y trabajosamente llegó hasta la puerta cerrada, que golpeó con furia. La única idea que tenía en el cerebro era abrir aquella puerta: la golpeó, la arañó, le dio de empellones. Cambiando de súbito de idea, dio media vuelta y caminó hacia el despacho, donde estuvo tomando y tomando fuerte, al que aun agregaba trozos de ají. Cuando salió, al atardecer, apenas si-se sostenía. Hacía ya rato que el tren pagador había partido, tras mucho pitear llamándolo.
Frente al bodegón de don Rafo la palabra "cobarde" le vino a la mente.
--Ti'han llamao cobarde..., ¡hip! A vos, Peiro Pereira, ti'han llamao cobarde. Cobarde, ¡ay!, sí --tarareó de pronto con el motivo de la cueca--. No, vos no sos na cobarde, porque si jueras cobarde serías..., ¡hip!, cobarde. Esculpe, iñor --había tropezado con un caballo atado al "varón" que protegía el negocio de don Rafo--. Esculpe, iñor; jue sin querer. ¡Hip! ¿Sois vos, bestia e miéchica, que t'atrevís a ponertelas conmí? -- y de pronto enternecido, abrazándose al cuello del animal--: ¿Creís que soy cobarde yo, Peiro Pereira? Vos sos l'único que me querís. ¡Hip! No es la pura que no me creís na cobarde? ¡Hip!, mi guachito di'óro que li'han llamao cobarde --se dirigía lloroso y patético tan pronto al caballo como a sí mismo--. ¿No te da pena cómo han insultao a tu hermanito? ¡Hip! Pobrecito vos que ti'han insultao. Vámonos, ¿quele? ¡Hip! ¡Hip! ¿Quele que nos vaigamos? Vámonos, no más, m'hijito querío...
Tras muchos esfuerzos y fuertes porrazos consiguió subir. al caballo, que a buen paso tomó el camino da la querencia: era el caballo del mayordomo de la hacienda que "fiesteaba" con los demás en el bodegón. Por un milagro de equilibrio el mozo no se caía. Al empezar la subida de Rari-Ruca se inclinó sobre el cuello del animal, abrazándose fuertemente a él, y pronto se quedó amodorrado.
Despertó a media cuesta de Collihuanqui, en plena montaña, donde el caballo se había detenido ramoneando los brotes tiernos de las quilas.
Se desperezó el mozo reconociendo el sitio y un largo rato tardó en coordinar ideas que lo hicieran comprender por qué estaba allí, en la quebrada de Collihuanqui y no en su puesto del tren pagador que a esa hora debía haber llegado a Púa.
--Me agarró el coñaque; lo pior es la multa --murmuró entre bostezos.
Era prima noche y las estrellas al amparo de las sombras curioseaban mirando hacia la tierra: algunas asomaban un instante su pupila de plata y se perdían llamando a otras para luego aparecer juntas. Un'vapor azuloso subía del fondo de la quebrada; en la vaguedad de ese azul había también estrellitas de plata, pero estrellitas errantes y gemelas: luciérnagas que encendían sus pupilas de luz celeste. Regañaba el río con las piedras, haciendo burla de su afán el viento con los árboles. Una lechuza lanzó, en lo alto de un roble su ulular agorero y un escalofrío sacudió a Pedro Pereira, que se irguió amenazador.
--¿Tamién vos venís a reírte e mí, chucho del diaulo? Era lo que me faltaba. Y a vos, ¿quién te dio permiso pa' pararte a comer, bestia e porquería? Vamos andando... Vamos galopiando, te igo yo... Güeno no más... ¿No querís? ¡Tomal... ¡Toma!... Galopiando, galopiando y galopiando... Cuanto antes que lleguemos es mejor. Andale, t'igo. Esa Cata me las va pagar bien recaras..., y el Juan Oses tamién...,y Chano Almendras..., y San Martín..., y vos tamién, bestia sinvergüenza. ¿Hasta cuándo te voy a icir que galopís? Me la van a pagar caro toos... Toitos...
Resistíase a galopar cuesta arriba el caballo, mas en cuanto aflojaba el paso los talones del hombre se hundían en sus flancos y el rebenque caía rápido y brutal sobre las orejas. A veces el bruto se encabritaba, no consiguiendo con sus botes desprender al jinete, que parecía atornillado a la silla.
Así llegaron frente a la rancha. De un brinco el hombre se bajó atando el caballo sudoroso a los tranqueros, y silenciosamente caminó hasta la cocina, por cuyas rendijas salían hilos de luz. Pegó la cara a la más luminosa y miró.
Sentados muy juntos, Cata y Juan charlaban cerca del fuego misericordioso del hogar. Doña Clara raspaba una olleta, en el fondo, entre penumbras. Hablaba Juan Oses y las pupilas de Cata se deslumbraban como ante un paisaje lleno de sol; algo más íntimo la hizo inclinar la cabeza; entonces Juan miró indagadoramente atrás, y viendo a doña Clara de espaldas continuar en su afanoso raspar, atrajo hacia él la cabeza de la mujer, hundiendo la cara en la maraña obscura de los cabellos.
Una violenta crispación agitó los nervios de Pedro Pereira. Pausadamente se quitó la chaqueta, se ajustó la faja, y tras de escupirse las manos y apretar los puños, haciendo jugar los músculos, abrió resuelto la puerta, entrando en la cocina. No sabía bien lo que lo hacía obrar, mas una fuerza superior lo empujaba.
--Güenas noches.
--¿Ah? Güenas noches --contestó doña Clara.
Cata se desprendió rápidamente del abrazo, y con voz que la emoción enronquecía más aún, preguntó:
--¿Qué andái haciendo aquí?
El intruso contestó con otra pregunta:
--¿Con qu'era cierto lo que m'ijeron?
--¿Qué t'ijeron?
--Que t'ibas a casar con ése --señalaba con los labios estirados a Juan.
--La pura no más t'ijeron, ñato --contestó doña Clara desde su rincón:
--Es que yo no soy consentior d'ese matrimonio.
--¡Bah!, era lo que nos faltaba. Tenerte que peír permiso a vos pa' que la Cata se case... ¿Qué tenís vos que ver con ella?
--Eso lo sabe ella tan bien como yo... Ella ha sío mía y yo no quero que sea e naiden:
--Andate p'ajuera, mejor, borracho sinvergüenza. ¡Cochino! --exclamó la vieja, alzándose amenazadora con la olleta en alto.
--Tenga o no tenga uste razón; lo pasao pasao está. Y yo no consiento que venga aquí a molestar. Váyase y no güelva más por estos laos si quere que lo echen de mala manera --hablaba Juan Oses sosegadamente, tratando de' convencer al borracho.
--No tenís pa' qué hablarme a mí, roto cobarde... Cobarde... Vos sois el cobarde y no yo --parecía enloquecido por la palabra que lo quemaba--. ¡Cobarde!... ¡Vení a medirte conmí si t'atrevís... ¡Cobarde!
Juan Oses se puso en pie.
--¡Válgame, mi Señorcito! --vociferó doña Clara--. ¡Mamita virgen!
--No l'hagás caso, Juan --interrumpió Cata--; es una bestia inofensiva que no li'hace guapos más que a las mujeres.
--¡Vos te callái, perdíal... ¡Baboseá!...
--¡Por vos, que sois un canalla!... ¡Cobarde! ¡Pégale, Juan, que pague de una vez too lo que m'hizo penar!... ¡Echalo de una vez!... ¡Pégale duro!...
Con la cabeza baja, lo mismo que un toro que embiste, con la misma mentalidad y el mismo fin, se arrojó Pereira sobre Juan Oses. Pero éste lo esperaba: en guardia el brazo izquierdo, que rechazó el golpe; ligero el derecho que hizo rodar al agresor hasta la puerta. Ahí, con un puntapié, lo lanzó fuera.
--¡Mentiroso!... ¡ Levantaor!... ¡ Cochino!... --seguía vociferando doña Clara.
--Mamita, cállese por favor --rogó Cata, avergonzada.
--Está como cuba --dijo desde fuera Juan Oses, que se demoraba viendo cómo Pereira se ponía lentamente en pie--. Con esta leución creo que no quedrá más.
Con su habitual modo tranquilo, volvióse Juan para entrar. Mas el otro esperaba el momento y de un salto prodigioso cayó sobre las espaldas de Juan Oses esgrimiendo el corvo traidor que se hundió hasta el puño.
--¡Ay! --se desplomó Juan Oses fulminado.
--¿Juan? ¿Qué pasa? --preguntó desde dentro Cata.
Silencio. Luego el galopar de un caballo que se alejaba.
--¿Juan? ¿Juan? --la muchacha se adelantó inquieta--. Traiga el chonchón, mamita.
--Mi Diosito, ¿quí'ha pasao?
Un doble grito de horror al encontrar el cuerpo inerte.
--¡Ay! ¡Señor! ¡Señor!
--¡Juan, mi Juan! --sollozó Cata, abrazándose al cadáver.
--¡Ay, mamita Virgen, tres rosarios pa' que no esté na muerto!...
--Me lo mataron... ¡Juan!... ¡Mi Juan!... ¡Oyeme, soy yo, tu Cata!...
--Pero si agorita no más estaba vivo...
--¡Juan!... ¡Ay, Señor!... ¿Qué fataliá tengo yo?
--¡Ay! ¡Socorro!... ¡Vengan, vengan, por Diosito!...
--¡Quero morir yo tamién!... ¡Mátame a mí tamién!... ¡Cobarde!...
En la desolación de la rancha desierta los gritos de ambas mujeres resonaban pavorosos. La vieja sollozaba convulsa. Cata aullaba su dolor abrazada al cadáver. Algo tibio, húmedo y pegajoso que empezaba a filtrar a través de la blusa la hizo alzarse completamente enloquecida.
--Sangre --murmuró, mirando la mancha que se destacaba sobre la blancura de la percala--. Sangre --volvió a repetir balbuciente, cayendo de bruces sobre el cadáver.
--¡Ay, Señorcito! ¡Qué fataliá tan grande! -- gemía en un hipo doña Clara.
Cuando al atardecer del día siguiente dieron San Martín y sus hombres alcance a Pedro Pereira, que huía por Collihuanqui, camino de la cordillera, el fugitivo, al verlos y comprender que estaba perdido, aflojó las riendas del caballo murmurando entre dientes:
--¡Sería mi destino! -- y esperó indiferente que lo apresaran.
BRUNET, Marta. Montaña adentro. Obras completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp.359-387.
MARÍA ROSA, FLOR DEL QUILLÉN (cuento)
Una tarde, en la rancha, dijo Pancho Ocares, jactanciosamente:
--La mujer que yo quero es mía.
-- ¡Bah! --contestó Chano Almendras, cansado de oírle aquel estribillo--. Claro que la Margara, o la Pata e Piñón, o la Pascuala, ésas, ¡psch!, cualquiera las tiene... Pero otras...
--Otras... ¿Cuáles?
-- ¿Cuáles? La Carmela Rojas, por ejemplo.
-- ¡Ja! ¡Ja! --rió Pancho-- Una vieja pelleja...
--No es tan veterana --dijo Santos Mujica.
--Y es harto güena moza --agregó la cocinera.
--Está muy averiá --hablaba Pancho Ocares con desprecio--. No me la mienten a la Carmela Rojas...
--Y de la María Rosa, la Flor del Quillen, ¿qué m'ice?
Un momento Pancho Ocares se quedó pensativo, evocando la figura gentil de la mujer.
Era un mozo fuerino de mediana estatura, que parecía hecho en bronce, tanto el viento y el sol habían tostado su piel. Tenía como belleza en el rostro la dentadura espléndida que le brillaba al reír o en los momentos de cólera, cuando un tic nervioso le respingaba el labio superior. Los ojos redondos y vivos, negros como maqui, estaban demasiado a flor de cara, dándole aspecto de sapo, semejanza que aumentaba la nariz chata y la boca grande, de labios delgados y descoloridos. Decentón en el vestir, dicharachero y bien plantado, se daba aires de conquistador al pasar frente a las pueblas, elástico el paso, bien ceñido al cuerpo el pantalón por la faja de lana roja, abierta sobre el pecho musculoso y velludo la camiseta a rayas, al hombro la chaqueta, adornada con una flor la chupalla que le sombreaba el rostro. A la mujer que encontraba se detenía a mirarla cínicamente, con una pregunta muda en los ojos y un chasquear la lengua en la boca que las hacía enrojecer de placer o de vergüenza.
La fama de conquistador, que él mismo se encargaba de propalar, le hacía en torno una atmósfera que atraía misteriosamente a las mujeres, a cierta mujeres, pues si en realidad podía ufanarse de batallas amorosas libradas con éxito, eran sus contendoras mujeres fáciles que sólo esperaban un leve signo para enredarse a la aventura.
Enamorado de su fama, tornadizo y voluble, iba el mozo de una a otra mujer, preocupado de que sus conquistas fueran muchas y levantaran comentarios. El goce de amor no existía para él. En sus aventuras única-mente estaba en juego el deseo carnal, pero siempre supeditado al ansia de acrecentar su nombradía.
Y por eso gustaba de atacar las torres sin puertas, de fácil acceso. Cobarde en lo hondo, huía lejos de una posible derrota.
Sentados en la cocina de la rancha, rodeando el fuego que atemperaba el frescor de la tempestuosa tarde de febrero, los peones comían presurosos en el deseo de ganar pronto reposo de sueño.
Afuera soplaba recio el puelche, amontonando sobre las montañas pesados nubarrones grises, negruzcos, cargados de lluvia. Remolinos de polvo y de hojas se alzaban en espiral para ir a caer sobre el pasto tembloroso de los potreros. Al empuje del viento los árboles se contorsionaban gemebundos. Medio carbonizados por el roce, los troncos altos como mástiles oponían al vendaval su impasibilidad que a veces se abatía, haciendo repercutir fragorosamente los ecos al troncharse.
Los pájaros huían en grandes bandadas, piando lastimeros, ciegos con las nubes de polvo, desorientados por el viento que los arrastraba. Las cachañas pasaron girando enloquecidas, sin rumbo, disgregadas, llamándose con chillidos agudos.
A cada embestida del viento temblaba la cocina, amenazando caer. Por las rendijas pasaban silbando rachas heladas que hacían vacilar las llamas del hogar, obligando a los peones a arrebujarse friolentos en las mantas.
La puerta estaba abierta para dejar salir el humo, pero a veces humo, polvo y viento entraban por ella, cegadores. Los hombres y las mujeres carraspeaban hurtando la cara y seguían comiendo con una pasividad de bestias. ¿Qué hacerle? La vida es así...
--La María Rosa --dijo al fin Pancho Ocares--, la María Rosa tiene que ser como toas. Guaina y casá con viejo, es seguro- qui'acabará buscando consuelo... Too es saber proponérselo. Mire, compañero, la mujer que no quere por la güena, quere por la mala; la que no quiso poniéndole linda carita, quire cuando li'han dao una frisca. Son muy caprichudas las mujeres. A unas les gustan los cariños, a otras los palos. El, cuento es saber entenderlas y ser muy hombre.
--O muy farsante -concluyó Cachi Roa, el fogonero, con la autoridad que le daban los muchos años pasados en la ciudad y sus puños como mazos.
Pancho lo miró por sobre el hombro y, volviendo la cara con un gesto despectivo, dijo sin dirigirse a nadie:
--Cuando un burro rebuzna...
--Toos los demás burros se callan, y el primerito que debe callarse es unté, que es el más burro e toos --contestó Cachi, buscando su mirada.
--Es que... --y los ojos de sapo huyeron de los ojos -que adivinaban retadores y se fueron por la puerta abierta, quedándose prendidos a las lejanías nebulosas.
Dentro le bullía el deseo de pegarle a Cachi. Lo detenía el Miedo de ser vencido, porque al medir fuerzas con otro mozo obraba con el mismo fin que al asediar a una mujer: teniendo en cuenta la fácil victoria. Y aquel Cachi con sus manazas era capaz de deshacerlo de un golpe.
Callaron un largo rato.
-- ¿Querís más? --preguntó la cocinera a un muchachón que, habiendo terminado de comer, la contemplaba embobado.
--Güeno, pue --y le alargó la fuente.
Mientras la mujer lo servía llena de melindres, los peones cambiaron una mirada y una sonrisa maliciosa. Aquellas coqueterías y aquellas atenciones indicaban quién estaba de turno, pues aunque Chano Almendras no la incluyera en la lista, tenía ella perfecto derecho a figurar junto a la Margara, la Pata de Piñón y la Pascuala.
-- ¡Caramba con la nochecita! --exclamó un viejo.
--Vamos a tener frío como diaulos --dijo un mozo.
--Too será que la rancha con este viento no se nos venga encima.
--Más abrigaos estaríamos, ¡je! --rió Santos Mujica.
-- ¡Condenao! --aspeando los brazos, la cocinera se alzaba furiosa.
-- ¡Ah! ¿Qué? --exclamaron los hombres mirándola, sorprendidos e interrogadores.
-- ¡Ah, perro! ¿Hasta cuándo vis a lamber l'olla? --prosiguió la mujer, vociferando iracunda.
Y como el perro, con la cabeza sumida en la olla, no le hiciera caso, le arrimó al cuerpo una rama ardiendo que lo hizo huir enloquecido, aullando el dolor de la quemadura.
Los hombres contemplaron la escena con indiferencia y luego volvieron lo que los preocupaba.
--Lo mejor sería que durmiéramos aquí --propuso el viejo, que se había puesto de pie y desde la puerta examinaba el crepúsculo desapacible.
--Ya está que cae l'agua --dijo Santos Mujica
--Aunque aquí haigan goteras, nunca son tantas como en la rancha.
--Yo no sé hasta cuándo vamos a dormir en ese chiquero.
--Hasta que se declaren en- huelga contestó Cachi Roa--; en el norte estas cosas ya no se ven. Aquí ustedes viven muy atrasados y se dejan atropellar por cualquiera.
--No sé cómo serán las cosas en el norte --hablaba el viejo sosegadamente, transido de amargura--, pero el cuento es qui'aquí too es distinto. Acuérdense de los apuros que pasamos en el otro año por hacerle caso a ese fuerino qu'estuvo pa la cosecha y qu'era federao. Hicimos la huelga, juimos onde los patrones a pedir más salario pa nosotros, mejores pueblas pa la familia y escuela pa los mocosos. Si no nos hacían estas mejoras naiden trabajaba. Tres días estuvimos sin contesta, afligíos con la a espera. Y al tercer día llegaron los carabineros, al fuerino lo tomaron preso y en toas las pueblas se dio orden de desalojar. ¿P'ónde íbamos a d'irnos? Nos echaban a toos, a toítos. ¡Jue terrible! No tuvimos más qui agachar la cabeza y seguir trabajando en las mesmas condiciones pa leución ya habimos tenío bastante...
-- ¡Eso jue pura cobardía! ¿Por qué no se jueron?
-- ¿P'ónde? Cuando se tiene familia: mujer, chiquillos y bestias, está uno muy amarrao pa moverse así no más.
--Pero el cuento es que siguen viviendo pior que perros.
-- ¡Quí hacerle! Hay que conformarse con el destino.
--Esas son leseras. Ya ve yo. Llegué este año, al tiro puse mis condiciones y me las aceutaron. Tengo ocho pesos al día, comida y una güena pieza pa dormir en la casa del mayordomo.
--Será suerte suya. Nosotros quisimos poner condiciones y ya ve cómo nos jue.
--Se güelve a la carga, se porfía, se mete mieo en último caso.
--Y acaba uno en el retén, molía a palos... No, compañero, nosotros no tenimos más que conformarnos con el destino.
--Si es gusto... --se puso en pie, metió la cabeza por el cuello de la manta de Castilla y se dispuso a salir--. Me voy antes que mi agarre l'agua. Güenas noches.
--Tan bravo que lo han de ver y le tiene mieo a l'agua --dijo Pancho Ocares con ironía que buscaba caer en gracia.
Hacía rato que esperaba la ocasión de molestar a Cachi Roa.
-- ¿Qué? --preguntó el fogonero, que no alcanzara a oír.
--Na --contestó la cocinera, queriendo evitar un choque. .
--Ice que tan bravo qu'eres y le tenis mieo a l'agua --dijo Chano Almendras, que aburrido con las fanfarronadas de Pancho quería darles fin.
--A una mojadura le tengo mieo, pero lo qu'es a usté, no --exclamo Cachi con fiereza.
Un momento se detuvo, esperando qué actitud tomaba Pancho; mas, como lo viera fingiendo indiferencia seguir sentado, perdidos los ojos en la negrura de la noche que llegaba, hizo un movimiento despectivo con los hombros, dio nuevamente las buenas noches y salió.
--Sos como quiltro --dijo Chano con voz punzante--, sos como quiltro no más... Le hacís guapos a toos y cuando vis peligro arrancái a perderte. ¡Pua!
Pancho había vuelto la cara y con la cabeza gacha lo miraba por entre las pestañas, mostrando los dientes brílladores en el gesto familiar a sus cóleras. Comprendía que había que pelear para no quedar en ridículo, para no mostrarse cobarde. Chano Almendras no era un adversario tan temible como Cachi Roa.
-- ¿Yo? --y se alzó como disparado por el banquillo cayendo sobre Chanco desprevenido.
-- ¡Ah! Bestia
--Pégale duro -dijo el viejo a Chano.
--Rómpele los hocicos --aconsejó otro.
--Pa que no alardee tanto --concluyó la cocinera.
Chano se repuso al instante y de dos golpes dominó al agresor; dé otro, dado como le decían, en los hocicos, lo tiró: violentamente contra las tablas de la pared.
Aturdido, Pancho lo miraba con ojos estúpidos. Luego se pasó, la mano por la boca y escupió sangre.
--Pa que aprienda hacerle guapos a los hombres --díjole Charro que volvía a sentarse.
--P'otra vez me las pagarás bien caras --contestó el otro con rencor.
--Y en cuanto a mujeres, conténtate con la Pata `e Piñón --volvió a decirle Chano con burla que hizo reír a los demás.
--Eso lo veremos. Bien puee ser qu'en vez de contentarme con, la Pata `e Piñón, me contente con la Flor del Quillen. --Y antes de que nadie tuviera tiempo de contestar, con gran empaque, soberbio en su derrota, salió sumiéndose en la boca negra que abría la puerta sobre la noche.
Afuera, en la obscuridad pegajosa por la llovizna que empezaba a caer, el mozo se defendió del viento y caminó presuroso hasta la rancha.
Iba lleno de ira que no sabía contra quién volverse.
Abrió violentamente la puertecilla desgoznada, y ya dentro gateó hasta el fondo, por ver si allí colaba menos el viento.
Las tablas apoyadas unas contra otras en un extremo, separaban el lo suficiente para formar un callejón triangular y hondo, cerrado en un extremo por una quincha, en el opuesto por la puertecilla. Abajo había paja para servir de lecho.
Aquello era la rancha, esa lindeza que el terrateniente sureño ofrece como vivienda al peón que de paso en la hacienda --por un salario mínimo-- le deja su esfuerzo transformado, en oro de sementeras, en cobre de hechos, en plata de taladuras.
El mozo se tendió de bruces, cruzó los brazos y en ellos apoyó la cara, quedándose ensimismado.
¿Qué creían de él los peones? ¿Que todas sus queridas eran de la calaña de la Pata de Piñón, esa china mugrienta? ¿Que no era capaz de conquistar a la Flor del Quillen?
Las mujeres, ¡bah!, bien las conocía... En el fondo todas eran iguales. Unas demoraban más en entregarse, otras menos; unas querían cariños, otras, palos; unas rodeaban de secreto su pasión, otras la decían a gritos. Pero el fin de todo ¿no era el mismo?
¿La Flor del Quillen? A lo mejor resultaba que aquella mujer, que todos creían santa, estaba harta del vejestorio del marido y de inspirar tanto respeto, ansiando en su corazón que llegara uno bastante audaz para tomarla y hacerla suya. ¿Por qué no? Cosas más raras había visto él.
Todo consistía en avistarse disimuladamente con la mujer y ver cómo recibía las primeras insinuaciones. Si la aventura se presentaba bien, inmediatamente empezaría a propalarla, y ¡cómo rabiarían y lo envidiarían todos!
¿Y si la mujer lo rechazaba?
Volvía a formularse la pregunta con recelo creciente, porque, en lo hondo, muy agazapado, estaba el sentimiento de verdad, que quería alzarse para recordarle muchos desdenes recibidos y ocultados cuidadosamente. Pero, esa voz él no quería oírla y no la oyó.
Si la mujer lo rechazaba. ¡Bah! Ya sabría inventar algo... ¿Qué nadie lo creería? Tal, vez. Pero aun sin creerlo, dentro llevarían la duda.
A María Rosa --la Flor del Quillen-- la casaron sus padres tres años antes con don Saladino Pérez, un viejo sesentón, acartonado por el trabajo rudo de campero, sin reparar en la diferencia de edades, que en lo futuro podía hacer surgir una tragedia en la vida del matrimonio.
Tenía María Rosa una agradable figura de adolescente. Alta, delgada, morena, apenas diseñadas las formas, vestida pulcramente, un aroma de honestidad parecía envolverla. La cara de óvalo alargado; la frente amplia, los ojos verdes, anchos, húmedos, pestañudos; la nariz aguileña, la boca grande un tanto caída en las comisuras, la barbilla aguzada; el conjunto todo, que parecía enflaquecido por el crecimiento, le daba a los dieciocho años un aspecto de niñita, en la cual el tiempo no ha terminado su obra de modelar.
Los movimientos eran ágiles, pero sin armonía, y hasta la voz destemplada en los agudos era característica a la pubertad.
El carácter era serio; reservado, observador. Era dulce y ensoñadora. Muy nerviosa, una alegría o un dolor la impresionaba hasta lo hondo haciéndola huir de todos para ocultar su contento o sus lágrimas. Desde muy pequeña se aplicó a los quehaceres domésticos, evitando las algaradas de sus hermanos mayores, y desde entonces fue habituándose a oír murmurar estas palabras a sus, padres: "Como la María Rosa hay ninguna".
Y la convicción de que no había ninguna como ella le hizo lentamente un alma de orgullo, cerrada y fiera, que al correr de los años creció hasta ser la base de su personalidad.
A veces --niña al fin-- sentía bullir en ella el ansia de irse con los hermanos potrero adelante, corriendo y gritando como bestezuelas montaraces; pero el deseo de mostrarse distinta la inmovilizaba junto al huso, hilando, pacientemente, resarcida de su sacrificio cuando al llegar los chiquillos, desarrapados y sudorosos, felices y jadeantes, la madre les señalaba a María Risa, diciendo -las palabras rituales:
--Fíjense en la María Rosa. Así debían e ser. Cierto que coma ella no hay ninguna.
La niña inclinaba la cabeza, sin dejar ver la alegría de sentirse por aquel elogio colocada en sitio único,
Mansamente transcurrieron su niñez y su adolescencia. Era una excelente dueña de casa. Sólo en ese sentido se habían desarrollado sus aptitudes: el cerebro estaba vacío de toda instrucción: en el corazón, por ahí perdida en un repliegue obscuro, se hallaba una pinta de piedad religiosa, una vaga idea de Dios, a quien temía, y una tibia devoción por la mamita Virgen. Era todo.
Ya jovencita, un día le dijo su madre con júbilo que irradiaba en su mirar y en su sonreír:
-- ¿Sabís? Don Saladino Pérez se quiere casar con vos. Se lo dijo a tu taita enantes no más, di'amigo amigo. ¿Qué te parece tu güena suerte? Cierto que vos too te lo merecís... Es un hombre tan comedido don Saladino Pérez. Y trabajador como pocos. No s hubiera fijao en cualesquiera. Ya vis vos los años qui hacen que se le murió la finá y hasta agora no había encontrao ninguna que le gustara. ¡Güeno la suerte grande qui habís tenío!
María Rosa aceptó sumisa y gozosamente el novio que le proponían. Desde pequeña oyó hablar del matrimonio como del único fin a que debe aspirar la mujer. Cuanto más jovencita se llega a esa meta, tanto mejor: más pronto se libra de un "mal paso".
Porque pasada cierta edad sin conseguir marido, en la vida de la montañesa, librada sin defensa alguna a sus instintos, irremediablemente, fatalmente, surge el amante. Sin religión, sin instrucción, viviendo en contacto directo con la naturaleza, la gran fuerza acaba por echarlas en brazos de un hombre, marido a amante, poco importa, con tal de seguir el obscuro e imperioso deseo.
Se guarda a la jovencita en espera de que llegue el marido, porque, ya que no la religión y la moral hacen preferible el marido al amante, lo hace la conveniencia de gozar de cierto prestigio por estar "bien casá".
Se guarda a la jovencita. La jovencita espera con los ojos bien abiertos. ¿Qué misterio habrá para ella si vivió con sus padres en un cuarto común, si naturaleza que la rodea revela también a cada paso su secreto?
Espera, espera, espera... ¿Pasó la flor de la edad? ¿No tiene ya la tez el aterciopelado de los duraznos? ¿No está la carne prieta y apetitosa? Entonces... ¡Bah! La fruta madura cae, si una mano no la coge a tiempo.
La joven... ¿Cayó? ¿Rodó? Ella bien sabía. ¡Para qué fue tonta! Y la vida, indiferente, sigue su canción de goces, de dolores, de noblezas, de vergüenzas.
Para María Rosa llegó a tiempo don Saladino Pérez con su vejez mantenida sana y viril mediante una vida morigerada. La muchacha tenía por entonces los sentidos embotados. Después..., después... Las aguas dormidas son las peores.
A pesar de sus sesenta años, don Saladino podía tenerse tieso junto a cualquier mozo. Ninguno como él resistía las pesadas jornadas arreando piños de animales vacunos desde la Argentina; ninguno plantaba un lazo con mayor destreza; ninguno caracoleaba el caballo con mayor donosura en los días de holgorio.
Mediano de porte, arqueadas las piernas, de atleta el tórax, una cabeza de patriarca suavizaba cuanta fiereza había en la figura. Los pelos y las barbas blancos dejaban solamente libres la frente estrecha, los ojos enormes --color de tabaco, dulces y leales--, la nariz huesuda y la bocaza sumida por la falta de los dientes superiores que le volaran al caerse, siendo muy joven, de un potro chúcaro que domaba.
De su anterior matrimonio le habían quedado dos hijos, bravos muchachos que permanecieron en la hacienda hasta hacerse mozos. Entonces se echaron a "rodar tierras", empujados un poco por ese vagabundaje latente en todo chileno y otro poco por el horizonte que abriera ante sus ojos la instrucción primaria recibida en la pequeña ciudad cercana. Ellos no se avenían con la vida paupérrima del gañán montañés: tenían rebeldías y altiveces que escandalizaban a don Saladino. Hasta que cansados de batallar en vano con la administración de la hacienda, exigiendo mayor salario y mejores pueblas, partieron los dos mozos en busca de la ciudad prometedora de holgura.
El padre --apegado con un ciego amor a la tierra que lo viera nacer reconocía, allá en lo recóndito, que tenían razón los mozos, pero tras mucho cavilarlo acababa por decir, moviendo lentamente la cabeza:
--Los pobres habimos nacío pa trabajar y sufrir.
Era un padrazo como había sido un buen marido y un excelente hijo: por bondad natural que fluía de su corazón, callada y perennemente, aponiendo a la miseria, al dolor y a la muerte, un fatalismo resignado y una esperanza en otra vida eterna y feliz.
La soledad en que lo dejaran los hijos al partir lo hizo formar la idea de volver a casarse. Buscó en torno una mujer que le conviniera, y por bonita, buena y prolija lo atrajo María Rosa, la. hija pequeña de su compadre Pedro Quezada.
De acuerdo con los padres, se decidió don Saladino a cortejar a la muchacha, que a su vez, prevenida por aquéllos, se dejaba ir por el suave descenso de su noviazgo tranquilo, que pronto terminó en matrimonio.
De recién casada a María Rosa la habían rondado insistentemente los hombres, atraídos por el verdor de su juventud que el viejo desdentado tal vez no alcanzaría a saborear. María Rosa rechazaba firme e indignada hasta la sombra de un coqueteo. Le daba pena y rabia que pensaran en ella "para esas maldades". Era un sentimiento complejo que la hacía apegarse a don Saladino, queriéndolo más, sirviéndolo mejor, agradeciéndole que la hubiera hecho una mujer honrada y no una perdida, como era el deseo de los otros. Luego, de esa gratitud, surgió un manso afecto que la hacía feliz junto a aquel marido aceptado indiferentemente.
Pero lo que más la ufanaba, lo que le esponjaba el alma, era el verse la más bonita de las mujeres de la hacienda, la que gozaba de mayores consideraciones, la que poseía más comodidades en la puebla. Era un orgullo humilde que vivía en el fondo de sí misma, sin exteriorizarse, alimentado en la conciencia de su propio valer.
Cansados de rondarla en vano, acabaron los hombres por mirarla con respeto, haciéndole en torno una atmósfera legendaria, llamándola la Flor del Quillen, sin atreverse a un chicoleo ni a una mirada audaz.
Vivía el matrimonio en lo alto de una quebrada, junto al río Quillen. La puebla tenía por fondo el monte, compacta masa de árboles verdinegros en que los robles viejos ponían la nota plateada de sus troncos desnudos. Entre el monte y la casa se extendía la huerta cerrada con "palo botado", árboles medio carbonizados o secos, restos de roces y taladoras que, a larga unos sobre otros, servían de cerca. Dentro se alineaban los camellones con papas y cebollas, una ringla de repollos prietos y pomposos verdeaba en un extremo, las remolachas asomaban sus hojas rojizas más allá y el resto lo llenaban las arvejas al trepar por los tutores.
Un hilo de agua que venía del monte pasaba callado y transparente por la huerta, yendo a formar fuera de la empalizada una poza que servía de bebedero a las aves de corral.
La puebla estaba compuesta por dos edificios y un cobertizo, todo ello construido con maderas toscamente elaboradas. La casa habitación sólo tenía una pieza sin cielo raso, sin solar, sin luz. Pero dentro estaba el menaje tan limpio, que cobrara el interior aspecto amable.
Delante la casa tenía un corredorcillo, luego venía el jardín policromado, por flores humildes; amapolas, bellas, pensamientos, violetas, cosmos y una que otra rosa. Una cerca de coligues cerraba este tesoro, aislándolo del camino.
Después empezaba el descenso de la quebrada hacia el río Quillen. No había árboles y un trébol bienoliente llegaba hasta el borde del agua, abajo, en la hondonada. En la otra orilla aparecían los árboles, dispersos, dibujándose nítidos en la falda de la montaña, con la sombra proyectada sobre el amarillo del trigal segado. Detrás, otra montaña mostraba su lomo azul por la lejanía.
El camino bajaba serpenteando hasta meterse en el puente de cimbra y luego, bordeando la ribera fronteriza, se perdía en una violenta curva.
En el extremo del jardincillo un maitén esférico se alzaba sobre el pulido tronco cilíndrico, tan perfectamente recortado que parecía un árbol de juguete o un dibujo modernísimo, simplificado hasta el infantilismo.
Bajo su sombra, sentada en un banco, María Rosa tejía, penetrada obscuramente por el ardor del sol sobre la tierra mojada. No alcanzaba a comprender lo que alegraba su ánimo ni lo que hacía ágiles sus dedos; se dejaba vivir gozando inconscientemente de la dulzura del momento.
El resto del asiento lo ocupaba "Perico", el gato, bola de sedosos pelos negros que dormitaba placentero. Se le oía ronronear en la enorme quietud de la tarde montañesa, como también se percibía el bullir de unos pájaros que tenían su nido en el maitén.
Era un silencio en que la naturaleza parecía extasiarse. Con las hojas recién lavadas por la lluvia los árboles se inmovilizaban bajo el sol que los bruñía, haciendo fulgurar las gotas de agua.
Un agrio olor que embriagaba subía de la tierra en germinación y ese trabajo sordo era lo que tal vez daba a la naturaleza su gracia maternal.
En la atmósfera radiante el paisaje tomaba contornos nítidos, deslumbradores en sus tonos sin sombras. El trébol tenía una sola gama verde y el trigal segado un solo matiz amarillo; abajo el río era azul reflejando el cielo, el camino se diseñaba negruzco y el puente rojo flameaba en lo hondo de la quebrada.
María Rosa tejía contando los puntos a media voz:
--Uno..., dos..., tres..., dos cadenetas..., vuelta...
"Perico" dormitaba hecho una rosca.
Entró al jardín, zumbando, una abeja, y "Perico" abrió un ojo verde, uno solo, enorme, con una estría negra al centro, y se quedó mirando al insecto de oro que volaba alto, demasiado alto, debe haberse dicho "Perico", porque cerró el terciopelo negro del párpado y siguió dormitando.
--Uno..., dos..., tres..., vuelta... --contaba María Rosa.
Se sentían pasos por el camino y la mujer alzó los ojos de la labor, mirando curiosamente por sobre la cerca.
Era Pancho Ocares que, siguiendo su plan, venía a otear el terreno ver de pronto a María Rosa --que hasta entonces ocultara la cerca-- perdió todo su aplomo y apenas si atinó a sacarse el sombrero y a decir balbuciendo:
--Güenas tardes.
--Güenas tardes --contestó la mujer.
Y. como el mozo, ya cubierto, siguiera bajando hacia el río, María Rosa se quedó pensativa, preguntándose para dónde iría por aquel camino que sólo llevaba a los potreros trigueros, ya segados.
Había conocido a Pancho Ocares en la emparva, cambiando con él una que otra frase ritual e indiferente. Luego no volvió a verlo. ¿Adónde iría por aquel camino?
Como no encontrara contestación a la pregunta, María Rosa acabó por encogerse de hombros y seguir tejiendo afanosa.
Una hora después volvía Pancho Ocares cargado de maqui.
Absorta en su labor, la mujer había olvidado su anterior pasada. Al sentir ruido levantó vivamente la cabeza, y al reconocerlo le sonrió, sin perder la expresión reservada de su fisonomía.
También "Perico" interrumpió su ocupación de acicalarse los bigotes, quedándose con una mano en alto y la cabeza vuelta en un violento escorzo --gracioso y elegantísimo--, mirando al extraño con redondos ojos recelosos.
--Está que da gusto el maquí al otro lado del río --dijo Pancho Ocares.
Aunque traía preparada la frase y contaba con detenerse para ofrecerle una rama a la mujer, la desconfianza le engoló la voz, empujando sus piernas camino adelante.
--Hay hartazo --contestó ella maquinalmente.
Por la noche, cuando llegó su marido, díjole María Rosa que "Perico" llevaba cazadas dos lauchas, que Pancho Ocares -el fuerino-- había pasado para el otro lado del río a buscar maqui, que la gallina calchona tenía ya tres pollitos, que las tortillas estaban ricas, que...
El viejo, derrengado en un piso, mascaba la comida despaciosamente, medio adormilado por el tonillo cantante de la voz que narraba las menudencias cotidianas.
Para María Rosa la pasada de Pancho Ocares no tenía importancia ninguna, ni ninguna les dio - a las que hizo en los días siguientes. Una tarde, de regreso del río, el mozo se detuvo junto a la cerca, alargando a María Rosa un gajo de maqui negro de frutos dulcísimos.
-- ¿Quere aprobarlo?
--Muchas gracias --y recibió la rama.
Hubo un corto silencio embarazoso.
Pancho Ocares la miraba a hurtadillas, tratando de adivinar qué camino debía seguir con aquella mujer que lo acogía naturalmente, sin rubores-ni sobresaltos, mirándolo a los ojos, serena y reservada.
Le llamaban la Flor del Quillen, porque ninguna mala historia se enredaba a ella. Decían que era una señora, una verdadera señora en su comportamiento. Pero, ¡bah!, también las señoras tenían sus debilidades, por muy señoras que fueran...
¿A María Rosa le gustaba ser señora?; Pues a tratarla como tal. Y se hizo humilde, pequeñito, con ese anulamiento de su personalidad que el peón sureño finge necesariamente ante el superior despótico.
Y tratándola como a una señora dio en el punto vulnerable de la mujer.
--Yo quería icirle que l'otro día no me alimé a ajarle una ramita e maqui... Me dio tanto mieo que juera -a creer qu'era falta e respeto...
María Rosa lo escuchaba halagada y la sonrisa que sólo estaba en sus labios subió a los ojos, encendiendo en ellos una luz de orgullo.
--Me voy ya --prosiguió el mozo--. Cuando se li'ofrezca, ya sabe ónde tiene un servior... pa todo lo que usté quera mandar... Pa mí, usté' es como si juera otra patrona... Güenas tardes, señora María Rosa...
--Güenas tardes --contestó, sonriéndole con íntimo gozo.
Ido Pancho Ocares, aquellas palabras quedaron repiqueteando alegremente en su interior. Era como si en ellas hubiera el mozo cristalizado el sentido de su vida íntima.
Casi todas las tardes pasaba Pancho Ocares frente a la puebla. A veces sólo cambiaban un saludo, otras charlaban brevemente, diciendo frases esparcidas por silencios en que sonreían al mirarse. Y Pancho iba congratulándose del buen cariz que llevaba la aventura, diciéndose que tenía mucha razón al juzgar iguales a todas las mujeres.
Mientras, María Rosa quedaba haciendo cuenta de las atenciones del mozo, encantada de provocar en un fuerino todas aquellas muestras de respetuosa admiración.
--Pancho Ocares pasó pa'l monte --decía a don Saladino-- y a la güelta me trajo cóguiles.
-- ¡Mira qué comedido! --decía el viejo con su lenta voz de sordina que solía enredársele a una sílaba, haciéndolo balbucir.
--Es muy fino y muy respetuoso. Así debían e ser los mozos e l'hacienda y no tan lerdos como son... Apenitas saben dar los güenos días.
Pero al viejo le interesaban otros asuntos y cambiaba el tema:
--Figúrate qu'el "Corbata" se nos enmontañó y no lo habíamos podío encontrar. ¡Es toro muy fegao!
-- ¿Y qué van hacer?
--Mañana vamos a d'ir toos al alba, pa ver si lo sacamos. Lo pior es que carga, el remañoso.
--No les vaiga pasar algo.
-- ¡No te apurís por eso!
Transcurrían monótonamente los días y Pancho Ocares se impacientaba porque María Rosa no se daba por apercibida de su asedio. Hasta que una tarde --cansado de rodeos y de frases vagas-- expuso a la mujer, estupefacta, su sentir y su esperanza.
--Si no me quere por la güena, me quedrá por la mala, pero querer, me tendrá que querer. Como mi Rosita es una pura miel, me quedrá por la güena. ¿No es cierto, mi Rosita di oro?
La mujer lo oía sin interrumpirlo. ¿Era a ella, a la María Rosa, a la Flor del Quillen, a la que aquel sinvergüenza se atrevía a dirigirse así? Y a fuerza de asombro lo miraba con pupilas dilatadas, extrañas, que el mozo creyó de aquiescencia y que lo animaron a acercarse y a buscar con la suya de sapo la flor de amapola que era la boca de María Rosa.
El movimiento sacó a la mujer de su estupor.
Recién pasado el meridiano, el calor extenuante adormecía la naturaleza en un pesado letargo. Aumentaba el bochorno un roce que ardía en el horizonte, con el humo espeso, inmovilizado encima. A veces se sentía el fragor de los árboles al caer, que los ecos enviaban de una a otra quebrada con larga porfía. Otras veces un golpe de viento arrastraba el humo sobre los campos, dejando la atmósfera impregnada de un olor acre y pegajoso.
Pancho Ocares y María Rosa charlaban en el cobertizo. A sus pies se amontonaba la leña para la hornada del siguiente día.
Bruscamente, María Rosa se inclinó a coger una gruesa rama y, alzándose amenazadora, dijo al mozo con voz que flagelaba:
-- ¿Qué te habís figurao vos, cochino? Ándate al tiro, si no querís que te alime los perros.
-- ¡Ah! --exclamó Pancho, sorprendido por la actitud ofensiva de la mujer.
La miraba con las cejas juntas sobre los ojos,'en que se concentraba toda la fuerza de su deseo. Esperaba que su declaración fuera recibida con tímidas protestas, con fingido rubor. Comprendió que esa ira tan sincera sólo se podía dominar con audacia y lentamente fue avanzando, buscando sus ojos los ojos en que brillaba el desprecio, buscando su boca la boca que sellaba el asco.
--Mi Rosita --decía con voz de caricia--. Mi Rosita preciosa... ¿Querís pegarme? Güeno, pégame no más... Pégame... ¡Mi palomita! Pégame...
Las manos alcanzaban ya las manos crispadas sobre el madero, los ojos hipnotizaban los ojos estrábicos por la sorpresa, la boca estaba tan cerca que el aliento del mozo se le entraba a María Rosa por la boca que le arría el paroxismo del terror.
Lo veía acercarse pensando que estaba sola en la puebla, que los perros dormían la siesta en la cocina, que luchando llevaría la peor parte, que huir era lo mejor.
Pero antes de echar a correr bajó el palo con todas las fuerzas de su miedo sobre una de las manos que avanzaban a tomarla, y huyó como loca a encerrarse en la casa.
-- ¡Ah! bestia... Me, las pagarás bien caras --gritó Pancho.
Ella creía que la había seguido y desplomada junto a la puerta, la empujaba con todo el cuerpo, castañeteándole los dientes, con chiribitas en los ojos, queriendo mirar por una rendija qué sucedía afuera y sin poder ver basta pasado el vértigo del terror.
Pancho permanecía en el mismo sitio, caído el brazo que recibiera el golpe, cerrado el ceño, en una horizontal de odio.
El despecho lo llenaba de, un feroz deseo de venganza. ¿Por qué no realizarlo inmediatamente? ¿Por qué no avanzar a derribar la puerta? ¿No estaba la mujer sola a su merced?
Dio un paso y el movimiento hizo nacer un dolor agudo que corrió de su mano al hombro., Se detuvo. Sobre el dorso de la mano, una: ancha línea roja, empezaba a levantarse hinchada. Entonces cambió de dirección y lentamente se allegó al bebedero de las aves, mojó el pañuelo envolvió, la mano, que le dolía más y más.
Esperaría. Total: lo mismo. Antes o después, la mujer sería suya. Mientras, él seguiría tejiendo la red de insidias que ya iba mermando quilates a la reputación de la Flor del Quillen.
Siguió andando, alejándose. De pronto, se detuvo, volvióse y con puño cerrado amenazó la puebla.
María Rosa --que con la cara pegada a la rendija seguía atenta y angustiosamente sus movimientos-- tuvo la sensación de recibir el golpe que aquel puño enviaba desde lejos y cayó desfallecida, dándose de bruces en el suelo. Fue un desfallecimiento de un minuto. Cuando se alzó a mirar de nuevo, el hombre no se veía.
Entonces se puso en pie. Le temblaban las piernas y dando trastabillones pudo alcanzar la cama, tumbándose deshecha en, sollozos.
¿Por qué lloraba? Primero fue el miedo, la tensión nerviosa lo que la hizo sollozar. ¿Después? No sabía... Era algo confuso, una serie de sensaciones rápidas y agudas: tristeza porque el mozo se había reído de su buena fe, cantándole alabanzas mentirosas; rabia contra sí misma por haberse dejado engañar como una tonta; vergüenza por lo que Pancho esperaba de ella.
¿Entonces cualquiera podía llegársele, decirle palabras quemantes, proponerle, o, más exactamente, no proponerle nada, sino que luego de la declaración avanzar a tomarla como cesa propia?
Recordaba los hombres que la habían cortejado de recién casada. Cierto era que aquéllos iban desde las primeras palabras dejando ver su, juego; las lagoterías de Pancho Ocares no las había tenido nadie. A los que habían venido abiertamente, también abiertamente los había rechazado ella. Pero de Pancho, ¿cómo maliciar?
Hacía una especie de examen de todas las entrevistas que tuvieran y nada sospechoso encontraba en la actitud del mozo, ni ninguna coquetería, alentadora veía en su propia actitud. ¿Cómo empezó? ¡Ah! Sí. Estaban hablando de que la leña de espino era la mejor para calentar el horno. Después de un largo silencio había dicho: "Mi Rosita quería..."
¡Qh, qué horror! De no haber huido, ¿qué no hubiera pasado? Y esto, "lo que hubiera pasado", le sublevaba las entrañas en, un espanto repulsivo que le humedecía el cuerpo.
Volvió a ver la cara del mozo, cerca, cerca, casi tocando la suya. Veía los ojos que inmovilizaban su mirada. Sentía el aliento cálido metérsele s adentro. ¡Oh!
De un brinco se tiró al suelo, quedándose en medio de la habitación alelada por la ola extraña que un momento la cogió en su rodar. Parecía observarse, esperar algo, no sabía qué, pero algo enorme y pavoroso que iba a suceder de pronto.
Lo que pasó fue que sus piernas se doblaron, cayendo de rodillas, llorando angustiosamente, retorciéndose las manos con gestos bruscos, desesperada porque sentía en la carne tremante la fiebre de "lo que no había pasado".
Eran cinco las carretas entoldadas que lentamente iban subiendo montaña arriba, en busca del claro en que permanecerían mientras durara la cosecha de piñones.
El: camino abandonado, lleno de pedruscos y baches, trepaba en curvas violentas hacia la cumbre. Era la última repechada que faltaba por ascender en aquella sucesión de montañas que se escalonaban hasta llegar a las primeras estribaciones de la cordillera.
A trechos se daba un descanso a los bueyes. Detenida la caravana en terreno plano, bajaban todos a desentumecer los músculos, platicando alegremente, embriagados de holganza y contento.
Pero luego daba don Saladino la voz de partida, se instalaba en su carreta, que era la primera, María Rosa se acurrucaba a su lado, y con un largo: "¡Arre, güey!", el viejo, ayudado por la picana, ponía en movimiento la yunta.
De baranda a baranda llevaba la carreta un toldo de coligües cubierto con una colcha abigarrada; abajo, varios sacos, mantas y choapinos servían de asiento a María Rosa. De las barandas colgaban un canasto, un tarro, una olleta, unas prevenciones y una guitarra. Dos perros lanudos trotaban detrás.
Las otras carretas iban aperadas más o menos lo mismo, con la única diferencia notable que una llevaba amarrado a una soga un cerdo que a veces se negaba a caminar, provocando divertidos incidentes. Varios chiquillos bajaban entonces de las carretas con ligereza de monos y con grande algazara, entre los gritos de los hombres, los chillidos de las mujeres y los ladridos de los perros, arreaban al cerdo, obligándolo a caminar. Pero como estas escenas fuéranse haciendo cada vez más frecuentes, acabaron por liar al cerdo en un saco, amarrarlo y echarlo a la carreta con gran holgorio de todos, ya que el prisionero berreaba protestando, desesperado y ensordecedor.
La vegetación era más salvaje que en la hacienda. Allí el hombre había pulido su belleza, sacando a luz mediante el hacha y el fuego la tierra aterciopelada de pasto, dejando ver en lo hondo de las quebradas los ríos rumorosos, echando por los potreros la bendición de los canales fecundadores, trazando las sierpes brunas de los caminos, dibujando las líneas grises de las cercas de palos.
Aquí no. Aquí los árboles lo llenan todo. Árboles verde claro, verde obscuro, verde negro, pequeños, medianos, grandes, enormes, alegres, meditativos, atormentados, florecidos, en fruto, semillados.
Verde claro el palosanto que da a los vientos su perfume exquisito; verde obscuro el maitén pomposo que pide decorar un parque; verde negro el lingue de hojas gruesas y lustrosas como esmalte; pequeño el al chay espinudo punteado de negro por los frutos azucarados; medianas las quilas esbeltas y flexibles, susurrantes y secretaras; grandes los raulíes greñudos; enormes los robles de troncos rugosos acusadores de vejez; alegres los avellanos en el cambiante color de sus bolas rojas, amarillas y negras; meditativas las araucarias que añoraran el pasado glorioso; atormentados los árboles secos próximos a ser derribados por la muerte; florecidas las fucsias en campanas rojas y violáceas que asoman el badajo blanco; en fruto los cóguiles que gustan a chirimoya; semilladas las copihueras que amorosamente se abrazan a los troncos.
Árboles, árboles, siempre árboles...
Ya arriba, en el claro que se abría en círculo, las carretas hicieres el alto definitivo. Bajaron todos y un gran movimiento empezó, yendo y viniendo entre grandes voces y risas, hombres, mujeres y niños, ocupados en desenyugar, en buscar leña, en traer agua, en prender fuego, en recoger piñones, en preparar la comida.
--Que se me haiga olvidao la sal... ¿No tenis vos una poquita que me dis? --dijo Clementina.
--Ya voy a darle --contestó María Rosa, que, de pie en la carreta, descolgaba sus trastos.
--Hasta los mesmos calzones se te ven, condená... Mira, aguaita quén te está mirando que te traga.
María Rosa se dejó caer de rodillas en la carreta y volviendo la cara al sitio que Clementina le indicaba con el gesto, se encontró con Pancho Ocares que la miraba fija y sostenidamente.
--Me tiene más fregá este mozo... --murmuró molesta.
--Sus gabelas tiene ser la Flor del Quillen --dijo Clementina, riendo luego con todo el cuerpo en una alegría bestial que en lo hondo era sólo envidia.
--Yo no sé di ónde han sacao esa lesera de mentarme así.
--Pero, niña, ¡no seái tonta! Éjate querer y ríete e too. Si no juera por la risa, nos pasaríamos la via llorando. ¡Ja! ¡Ja! --y reía, convulsionada, jadeante, terminando en hipo prolongado.
--Cada uno tiene su moo e ser.
--El tuyo agora me está gustando hartazo. Tenis razón, hijita, pal güey viejo no es el pasto tierno... --La miraba con una malicia aguda en las pupilas muy negras.
-- ¿Qué querís icir con eso? --preguntó la otra violentamente. --Tú bien sabís...
--Yo no sé na..., y no me gustan -las medias palabras--. La barbilla le temblaba en la ira y los ojos, como puñales, se hundieron en los de Clementina, que bajó los párpados.
--Güeno, güeno --dijo disculpándose, y agregó humildemente--: ¿No me quería dar la sal?
--Aquí está. Tome.
María Rosa refrenó su ira y sin alteración aparente abrió el canasto, entregando un puñado de sal a la mujer.
--Muchas gracias. Ya sabía que si en - algo pueo servirte con too gusto lo haré... --Sonreía taimada, contraponiendo las palabras y el tono a la intención oculta.
Y se alejó sonriendo siempre, saco de sebo lleno de feas malicias, pero saco prometedor de placeres carnales que encendía una chispa de lujuria en los ojos masculinos que encontraba al paso.
Era una mozarrona exuberante de formas que vivía con el mayordomo "así no más", teniendo fama de mujer fácil y temible por lo chismosa y enredadora.
Ceñuda la miraba María Rosa alejarse, pensando que entre Pancho Ocares cortejándola descaradamente y aquella mala hembra de Clementina con sus suposiciones ofensivas, iban a amargarle los días que pasaran en la montaña.
Como en años anteriores con otros pobladores de la hacienda, don Saladino y María Rosa iban en busca de piñones, el alimento básico del montañés durante los largos meses de invierno, cuando los caminos son barrizales intransitables y la lluvia y la nieve aíslan las pueblas del villorrio cercano.
Los días que siguieron a la declaración del mozo fueron para María Rosa de angustioso alerta. No se sentía en seguridad sino en la casa, encerrada, a obscuras. Los quehaceres la obligaban a salir de su guarida y era para ella un suplicio ir de la casa a la cocina, con los ojos avizores escudriñando los horizontes, con el oído tenso a todo rumor, hiperestesiados todos los sentidos por la posibilidad de un encuentro con el mozo. No dejaba que los perros la abandonaran un instante, y para mayor certeza de defensa, traía un rebenque colgado a la cintura.
Estos sobresaltos y estas precauciones eran bien inútiles, porque Pancho Ocares no daba señales de vida y María Rosa fuese poco a poco tranquilizando, diciéndose que la fiereza de su actitud había ahuyentado para siempre al mozo y que, además, había hecho bien ocultando el incidente a don Saladino.
Pero a medida que este sentimiento de seguridad aumentaba al correr de los días, iba notando que otro sentimiento de desencanto, de vacío, de tristeza inmotivada, surgía del fondo de su ser.
A fuerza de preguntarse anhelante todas las mañanas: "¿Qué irá a pasar hoy?" y ver por la noche que no había pasado nada, pero absolutamente nada, el día en que María Rosa se convenció de que no debía esperar nada, de que ya nunca pasaría nada, de que su vida sería una sucesión de días iguales, sin nada, pero nada que diferenciara uno de otro, se echó a llorar desesperadamente, sintiendo que en realidad su vida entraba en la nada.
Entonces se refugió en el recuerdo de Pancha Ocares, reviviendo con una intensidad que llegaba a hacerle daño cuanta entrevista tuvieran. Tenía la carne limpia de fiebre de deseo. Aquel vértigo que la cogiera en su espiral una tarde, había pasado. Ahora vivía sólo de recuerdos proyectados sobre la tela blanca de sus horas.
La reacción, la vuelta a la ira, se produjo al ver a Pancho formar parte de la caravana, agregado a la carreta de Clementina, y comprender que alguna confidencia le había hecho, ya que en cuanto la viera empezó la moza a lanzarle pullas, alusiones y bromas malévolas.
¿Qué mentira le contaría Pancho para que así se atreviera a hablarle? Y no sólo era Clementina quien la hostigaba. María Rosa veía en todos los ojos una muda pregunta maliciosa. ¿Qué quería decir aquello? ¿La creerían acaso en relaciones con el mozo?
Queriendo parecer natural, componía una actitud afectada., Hasta entonces --en ocasiones semejantes-- se la rodeaba de atenciones, constándola para todo, haciéndola palpar el sitio aparte en que la tenían. Ahora los hombres la trataban familiarmente, de igual a. igual, y las mujeres --salvo Clementina-- la aislaban, convirtiéndola en blanco de miradas y cuchicheos.
Sin saber cómo sacó de las prevenciones un pedazo de charqui, un trozo de repollo, papas, cebollas, choclos, ají verde, colocándolo todo en una olleta, y con ella en una mano y en la otra el tarro, se fue a la fogata que en el centro alzaba su lengua roja, vahorosa de negro humo.
Atardecía en una dulzura, infinita de gamas. Nubecillas rosadas se iban disgregando en jirones traslúcidos, apenas perceptibles; que terminaban por diluirse en la tonalidad azul del cielo. El sol bajaba palideciendo y ya su enorme disco podía mirarse sin-que cegara. Y cuanto, más descendía, más perceptible se iba haciendo la luna en creciente, fuentecilla de plata, bebedero de ensueños de todos los sedientos.
Al roce del sol la cordillera se teñía, de rosa para luego ser azulina. En los flancos del Lonquimay los rodados marcaban su paso con una línea blanca, deslumbradora, que iba a perderse en la sombra de un precipicio; el Llaima se chaperoneaba con una nube opalina y el Mocho mostraba las aristas agudas de su molar, fulgurantes de nieve.
Hacia el poniente el paisaje se perdía en la verde masa de los árboles rumorosos y fragantes, manchados de ocre por los claros y de plata por las torrenteras.
Un airecillo suave hacía de todos los olores de la montaña un perfume único por lo intenso. No se olía solamente aquel perfume: se gustaba al pasar el aire por la baca camino de los pulmones, dejando sabor a menta, a polvo, a resina; se veía cuando las hojas se inclinaban como para mejor echar su aliento exquisito; se sentía cuando los dedos del viento dejaban en la cara la frescura de su caricia; se oía en el rumor insistente y secretero de la montaña.
Con breves cantos de llamada los pájaros buscaban sus cobijas. Una lechuza voló silenciosamente hasta una rama alta, se aferró sólida, torció la cabeza y con los ojos fijos en el horizonte quedóse de atalaya hasta que se hizo noche. Entonces ululó sus agorarías y se fue ahuyentada por la lluvia de piedras que los chiquillos echaban sobre ella.
-- ¿Onde andará Saladino? ¿Lo ha visto usté, Zoilita? --preguntó María Rasa a una mujer que como ella, junto al fuego, preparaba la comida.
Sentía la imperiosa necesidad de hablar, de sentirse acompañada. Antes, en su aislamiento voluntario, era feliz; ahora la soledad en que la dejaban la hería como un insulto.
La mujercita --era buena y vivía además lejos de todo comentario--contestó modosamente:
--Se jue con los otros a buscar piñones.
-- ¿Le queó a usté algo di agua?
--Naíta, l'eché toa en l'olla.
--Válgame Dios... ¿A quén mandara a buscar?
--Aquí estoy yo pa servirla --dijo Pancho Ocares, adelantándose con una decisión que enfureció a María Rosa-- ¿En qué le traigo agua? ¿el tarro?
--No preciso sus servicios. Gracias --contestó muy seca, mirándolo a los ojos con un reto que fue un acicate más para el capricho del mozo.
--No sea mala... --y acercándose, con ademán lento y firme, le quitó el tarro de las manos--. Éjeme servirla..., es l único que quero en el mundo..., es usté...
Aturdida por la audacia, temerosa de que Zoila se hubiera- dado cuenta del juego de palabras, avergonzada porque un grupo de mujeres miraba desde lejos la escena cambiando entre ellas risas y cuchicheos, María Rosa soltó el tarro e inclinó la cabeza, buscando ocultar la cara que le ardía el rubor.
Pancho la miró un instante gozando su triunfo, luego dio una mirada en torno para comprobar qué efecto hacía ese triunfo en los espectadores y, sonriendo satisfecho, se fue a buscar agua a un manantial que brotaba allá, entre unas piedras, bajando un poco de camino.
De pie junto a la fogata, desconcertada, con vagos deseos de llorar, sin saber qué hacer, María Rosa miraba sin verlo el bailoteo de las llamas. ¿Qué haría? ¿Avisar a Saladino? ¿Provocar un incidente que sería un escándalo?
"Lo mejor es hacerse la lesa y aguantar", se dijo mentalmente, recobrando un tanto el aplomo.
Afanosa se dio a pelar papas y cebollas, a deshojar choclos, a picar repollo, preparando los ingredientes del puchero que sería su comida. Fue a la carreta a buscar sal, volvió a ir por una cuchara.
-- ¿Va amasar usté? --preguntó Zoila.
--Traje pan pa hoy. Mañana haré tortilla e rescoldo.
--Yo me veo tan alcanzá e tiempo... --para Zoila era un sedante narrar sus tristezas--. Los chiquillos no m'ejan parar cosa... Entoavía no saco el pan de l horno, cuando ya se lo comen. Son como güitres y son tantos y tan condenaos... Mire, aguaite cómo están que se matan comiendo piñones crúos; después son las lipidias y los empachos... ¡Ay, Señorcito! ¡Dame paciencia!
Se la veía deshecha por el trabajo, extenuada por los hijos, deformado el cuerpo por otra próxima maternidad, marchita la cara por una vejez prematura. Vestida pobremente, era un montón de harapos bajo los cuales los músculos relajados sólo pedían descanso. Descanso de hambres, de fatigas, de miserias, de embarazos, de sufrimientos.
-- ¿Quere que l'ayude en algo? --preguntó María Rosa.
-- ¡Dios se lo pague! --y emocionada por la atención la miró con ojazos húmedos, de bestia agradecida--. ¿Quere ayudarme a pelar papas? Les voy hacer charquicán.
--Yo le voy a traer un piacito e charqui pa que feche. No será mucho, pero siempre agarra gusto.
-- ¡Dios se lo pague! --volvió a decir agradecida, mas, de pronto, amargada, recónditamente envidiosa, agregó--: Usté' puee darse esos gustos..., usté no tiene chiquillos...
-- ¡Y es too lo que quisiera! Usté' no se imagina lo triste qu'es no tener guagua.
--Es que usté no sabe..., por lo mesmo que no los ha tenío. ¡Los hijos acaban con too y hacen sufrir tanto!... A veces, cuando ya está uno criao, ¡zas!, de repentito, en un decir Jesús, va y se muere y una casi se vuelve loca `e pena. Hay veces que me desespero tanto con ellos, que me dan ganas de tirarme al suelo en un rincón y éjarme morir...
--No iga eso, que Dios la puee castigar. ¿Qué harían esos pobrecitos sin madre?
--Puee que se murieran toos y al fin sería lo mejor pa ellos. La vía del pobre es tan perra, ¡pua! --Hablaba con una desesperación tan honda, tan arraigada en lo inconsciente, que no era ella quien pronunciaba esas palabra, sino toda la serie de antepasados obscuros que saborearan el pan agrio de la pobreza.
--Está mala de la cabeza usté hoy --le reprochó María Rosa con dulce voz persuasiva que pareció volverla a la realidad.
--Son estos mocosos --dijo haciendo un gesto vago--. A veces los quero a morir y otras veces los molería a palos. No s'entiende una...
Volvía Pancho Ocares.
--Aquí está l agua. ¿Qué más se li ofrece? --preguntó solícito, buscando los ojos de María Rosa que huían los suyos.
--Na, gracias.
Sin mirarlo cogió el tarro, echó agua en una fuentecilla para lavar las verduras y, como si el mozo no existiera, continuó preparando la comida al par que ayudaba a Zoila a preparar la suya, charlando con ella, aferrada la atención a cuanta tristeza le contaba, con la esperanza de distraer el pensamiento de la presencia turbadora y punzante de Pancho Ocares.
Luego de comer, hombres y mujeres formaron un círculo, sentados los más en el suelo y sólo unos pocos en pisos y mantas. Mientras pasaba la pereza de la digestión se distraían contando cuentos, en espera de que cantara María Rosa, y era claro que el canto traería baile.
Algunos chiquillos dormían acurrucados en un choapino. Otros rodeaban muy despabilados el tarro donde cocieron los piñones, y ya ahítos, mordían la envoltura café rojizo, jugando a quién, apretando la vaina, hacía saltar más lejos el piñón.
Las cinco carretas se esparcían por el claro con el pértigo en el suelo y la sombra junto en un remedo grotesco.
La fogata apagada era un montón de carbones con una que otra manchita roja, tenue por la ceniza.
Los perros dormitaban cerca del rescaldo, menos uno que, mezclado con los niños, dormía con ellos fraternalmente, sirviendo de almohada a la cabeza obscura del más pequeñín.
Se sentía ramonear los bueyes entre los árboles. Un ave nocturna solía pasar aleteando recio y las corgüillas daban -al silencio sus dos notas únicas, repetidas obstinadamente.
Alta la luna en el cielo muy azul, su luz blanca apagaba las estrellar, poblando el paisaje de fantasmagorías alucinantes.
En el corro don Saladino llevaba la voz, Decía a Pancho Ocares:
--Es malo reírse d'esas cosas...
--No me río, pero es que hallo muy divertido que al pasar frente a una pieira en al camino. pa Lonquimay, l'ejen alguna cosa pa tener güen viaje. Si ehi hubieran matao alguno.
--Entonces se l'ejarían velas --dijo el mayordomo.
--Y si no hay finao, ¿a quén l'ejan cosas?
--Yo no sé na... Es una costumbre e los indios que habimos agarrao nosotros los d'estos laos. No sé si hay ánima o qué hay, pero el cuento es que si uno pasa sin ejarle algo a la pieira, una desgracia le llega lueguito --explicó don Saladino sentenciosamente.
--Se l'eja cualesquier cosa --agregó el mayordomo--: un cigarro, un palo e fósforo...
--La pieira es pitaora entonces --dijo Pancho con burla.
--No eche la cosa a risa --aconsejó don Saladino muy serio--. No le vaiga a pasar lo mesmo qui a Peiro Fáez.
-- ¿Qué le pasó a Peiro Fáez? --había siempre burla en la voz del mozo.
-- ¿Peiro Fáez? --Preguntó Clementina, abriendo mucho los ojos en un pueril gesto de espanto--. ¿El que se reía del pino hilachento? - '
-- ¿El pino hilachento? ¿Qu'es eso? --preguntó casi simultáneamente Pancho Ocares.
--Es un pino qu'está en el cajón del Llaima y al que tamién se l'eja cualesquiera cosa, una hilacha que sea.
--Por eso lo mientan así --completó el mayordomo.
-- ¿Y qué le pasó a Peiro Fáez?
--Le pasó, le pasó... Güeno, les contaré toa l'historia. --Un momento don Saladino se concentró coordinando sus recuerdos; luego, con grandes pausas en que esperaba que la lengua se le desenredara, fue diciendo lentamente--: Éramos tres los que arreábamos piña desde Argentina, un gaucho que se llamaba Peiro Fáez; Tránsito Hernández, qu'era de Chile Chico, y un servidor de ustedes. Al gaucho lo conocimos al otro lao y lueguito nos gustó por su hombría, su güen genio y lo simpático qu'era La familia la tenía en el Neuquén, en Catan-Lil, l'hacienda e don Arze, ese caballero argentino que toos queríamos tanto. Tenía madre, mujer y un chiquillo chico que ya gateaba; a los tres los quería a morir, y siempre andaba mentando pa contar cosa de la mujer, dichos de la veterana y gracias del güeñicito.
"A naides he oído cantar con más sentimiento. Sabía unos tristes que daban ganas e llorar oyéndolos y unos pericones alegres como diachos y unos tangos compadritos más picantes qu'el ají. Nos tenía tan entreteníos que no sentíamos pasar las horas.
"Cuando llegamos a la cumbre nosotros empezamos hablar del pino hilachento. Peiro Fáez se reía a morir y nos llamaba "sonsos" porque creíamos en esas cosas.
"Entre broma y broma llegamos al pino hilachento, qu'estaba lleno, pero lleno d'hilachas, de cigarros, de fósforos, de plata argentina, de plata chilena...;hasta un pañuelo e narices tenía.
"Es un pino d'estos que dan piñones, viejo y grandazo como no hey visto otro. Es muy raro, no sé lo que parece. Tiene el tronco pelao, y arriba las ramas como brazos. Parece talmente uno d'esos candeleros que hay en las iglesias con muchas velas.
"En fin: el cuento jue que yo le puse una chaucha, que Tránsito Hernández le puso un cordón e zapato y que Peiro Fáez no quiso ponerle na.
"Por primera vez casi nos peliamos, porque quería barrer con toa la plata que tenía el pino pa comprarle con ella juguetes a su mocoso. Nos costó convencerlo: "Si tal hacís te va a pasar algo grande", Pidamos y él se reía y nos golvía a llamar "sonsos" con su moo tan simpático.
"Poquito más acá encontramos al patrón que nos estaba esperando, y Peiro Fáez se volvió pa su tierra, con gran sentimiento e nosotros, qui habíamos aprendío a quererlo. El hombre tamién nos quería. Se despidió con bromas de que l'iba a sacar toa la plata al pino... y se jue, riéndose siempre y llamándonos fantasiosos,
"Y no supimos más d'él!
"Hasta qu'en l'otra primavera llegaron unos qu'eran del Neuquén, y tomando noticias de los amigos d'esas tierras les preguntamos por Peiro Fáez.
"Resulta que cuando Peiro llegó al Neuquén s'encontró con su mujer muy enferma, tan enferma que al poquito e tiempo después murió. Peiro queó como atontao con la pena; se lo pasaba cavilando sentao en un piso, sin querer trabajar, sin hablar palabra. Apenitas hacía una semana que había enterrao a la finá, cuando se cotipó el mocoso, le vino fiebre mala y tamién se murió.
"Entonces Peiro se puso bien malo e la cabeza. Se lo pasaba hablando solo, iciendo que por su culpa se habían muerto la mujer y el niño, que toas esas agracias eran venganzas del pino hilachento porque le había robado la plata y que tenía qu'ir a devolvérsela pa que no se juera a morir la veterana.
"Hasta que un día aperó la bestia, llamó al perro y las echó pa Chile sin atender razones e naiden.
"Na más se supo d'él, porque el invierno ya estaba encima y lueguito se cerró la cordillera.
"La primera arriá que pasó en setiembre s'encontró un esqueleto colgao del pino, la bestia y el perro estaban en el suelo y eran tamién puros güesos. Por la montura y una libreta qui hallaron se supo que Peiro Fáez era el ahorcao.
"Unos creyeron que como estaba tan malo e la cabeza s'ahorcó e puro local. Otros creyeron que se queó embotellao con las primeras nevazones y que antes de morirse di'hambre y frío prefirió matarse. Toos son supuestos. Nada se sabe..., pero el cuento jue así --terminó diciendo don Saladino.
Un momento se quedaron todos en silencio, cogidos por la emoción, de la tragedia lejana. Luego vinieron los comentarios, breves y rápidos.
--Eso jue una pura casualidá --dijo Pancho Ocares.
--Yo creo qu'el pino está hechizao -dijo con voz medrosa una jovencita.
--Too lo que pasa tiene que pasar porque es el Destino --exclamó sentenciosamente el mayordomo.
--Sí, es el Destino --lo decía Zoila con desaliento infinito, aplanada por ese poder oculto y omnipotente al cual el montañés confía su vida entera.
--En estas cosas lo mejor es creer. Entre ponerle y no ponerle, lo mejor es ponerle --con su desparpajo habitual, Clementina sonreía pícara.
-- ¡Pobre Peiro Fáez! --murmuró María Rosa compasivamente--. De hoy p'adelante le voy a rezar a su ánima.
--Mejor será que rece por una intención mía --dijo Pancho Ocares.
--Vos tenis muy malas intenciones --le contestó un mozo muy simpático que se llamaba Lucho Guerra.
--Cállate tu hocico. --Clementina le dio un manotón en un brazo y luego, sonriendo siempre, con malicia que hería como un estiletazo, dijo a María Rosa--: Hácele caso a Pancho..., no seáis lesa. Yo respondo por él.
-- ¿Y por vos quén responde? --preguntó Lucho Guerra.
-- ¡Ah, diaulo mañoso! --y le dio otro manotón, riendo con tales ganas que los demás, contagiados, rieron largamente.
-- ¿Entoavía no cree en el pino hilachento? -- preguntó a Pancho el viejo campero.
--Yo no creo en na... En l'único que creo es en que la María Rosa va cantar.
--Deveritas, pue.
-- ¡Ya, María Rosa!
-- ¿Onde está la vigüela?
--Yo l'iré a buscar --y don Saladino se puso de pie, yendo hasta la carreta.
Volvió el viejo con el instrumento. María Rosa lo acomodó en sus rodillas y lo empezó a afinar, sacando unos acordes ásperos como latigazos, a los cuales siguió un rasgueo frenético, terminado por un palmetazo seco sobre las cuerdas.
Entonces la voz de la mujer, muy pura, muy cristalina, con un dejo infantil en los agudos, empezó a cantar apoyada en una nota que comentaban los acordes:
¡Que vivan las señoritas!
Yo vengo de l'Angostura
a cantarle esta letrita,
que compuso la Ventura,
¡ay!,
que compuso la Ventura.
El día que la compuso
aquella niña malvá,
mi taita y mi tío Cucho
se reían a carcajá,
¡ay!,
se reían a carcajá.
El día que la cantaron
jue el día del taita Pancho,
de tanta gente qui había,
botaron la puerta el rancho,
¡ay!,
botaron la puerta el rancho.
Al ver la puerta en el suelo,
aquí mi ñaña, enojá,
mandó quitar la guitarra
y dijo: '-No canten na,
¡ay!,
y dijo: --No canten na.
La fiesta acabó a pencazos,
qui había e suceder,
siendo remolienda e huasos,
así tenía que ser,
¡ay!,
así, tenía .que ser ¡ayayay!
Tras el último ¡ay! plañidero, con otro palmetazo seco sobre las cuerdas, María Rosa calló la guitarra, quedándose muy seria, con los ojos bajos escuchando como distraída los aplausos y las exclamaciones con que la animaban a seguir. -- ¡Bravo! -- ¡Dios la bendiga, m'hijita!
--Muy bien.
-- ¡Otra! ¡Otra!
--Una cueca agora.
--Pa bailarla con la Clementina --dijo, Pascual Brito, poniéndose en pie.
--Clarito, pue --contestó Clementina, saliendo al ruedo.
--Cueca... Cueca...
-- ¡Ay, sí! --tarareó Pancho Ocares.
--Hácele, María Rosa.
Pascual Brito y Clementina estaban en el centro del corro. Arrogante el mozo, vestía pantalón alto y una chaquetilla corta adornada con profusión de botones; un pañuelo rojo arrollado al cuello flameaba las puntas sobre la camisa blanca. Con una mano en la cadera y la otra caída a lo largo del cuerpo empuñando un pañuelo, miraba el mozo a Clementina con ojos risueños y desafiadores, porque ambos tenían fama de buenos bailarines y les gustaba lucir juntos sus habilidades por ver quién tenía más.
María Rosa volvió a rasguear las cuerdas y empezó:
En la puerta de mi casa
voy a poner un tablero
con un letrero que diga:
Vendo l'aloja, casero.
Rica l'aloja, ¡ay!, qué güena,
fresca ;.y barata;
se vende por medio real,
lo que sobra doy de yapa.
Con los ojos bajos y una sonrisa a flor de labios, Clementina --moviendo los pies en un compás de vals-- iba y venía rodeada por el mozo que le cortaba el camino zapateando recio y dibujando primores con el pañuelo en el aire. Y había que admirar la incitación que la mujer ponía en su cara --ya de común picaresca-- y el dejo con que desalentaba al hombre cuando éste apretaba el círculo en torno a ella o la coquetería con que lo buscaba cuando se iba lejos:
El sereno de mi calle
anoche se m'enojó,
porque gritaba tan juerte;
Vendo l'aloja, señor.
Rica l'aloja, ¡ay!, qué güena,
fresca y barata,
se vende por medio real,
lo que sobra doy de yapa.
El corro seguía el compás de la guitarra palmoteando entusiasmado. Y como todos estaban atentos a la pareja que bailaba y más que todos don Saladino, aprovechó Pancho Ocares el instante para llegarse a María Rosa, ponerse de rodillas a sus pies e ir diciendo a la vez que tamborileaba en la caja de la guitarra:
--Mi Rosita....Mi Rosita quería...
Apenas movía los labios para murmurar, estas palabras que se infiltraban en María Rosa coma un mosto nuevo que la embriagara. Pero siguió rasgueando con ímpetu las cuerdas en la esperanza de no oír aquella voz de demonio, ni que los demás la oyeran.
¡Que ya s'acabó l'aloja!
¡L'aloja ya s'acabó!
La- plata qu'hemos ganao,'
la remolimos los dos.
Rica l'aloja, ¡ay!, qué güena,
frasea y barata,
se vende por medio real,
lo que sobra doy de yapa.
--No esté enojó con este pobre guacho que sólo sabe quererla --seguía diciendo Pancho Ocares por lo bajo, quemándola con el aliento, turbándola hasta el punto de que la voz se le estranguló en la garganta y tuvo que suspender el canto.
--¿Qui'hubo, María Rosa? --preguntaron varias voces extrañadas por la interrupción.
--Estás bien lesa --gritóle Clementina--, no mirís tanto .a Pancho.
--Falta el cogollo --gritó a la vez que Clementina Pascual Brito, buscando que don. Saladino no tomara sentido a lo que su pareja insinuaba.
María Rosa no supo cómo pudo seguir cantando:
¡Que viva la Clementina!
Cogollito verde s'hoja,
si quere yo le sirvo,
una copita d'aloja.
Rica l'aloja, ¡ay!, qué güena,
fresca y barata,
se vende por medio real,
lo que sobra doy de yapa.
La pareja redoblaba su entusiasmo y en un último despliegue de gracia Clementina levantaba la falda, dejando al aire sus pantorrillas rollizas, y el mozo "cepillaba" un paso brioso que sostenía el palmoteo general.
--¡Aro!,
-- ¡Cueca más bien bailá no hey visto en mi vida!
--Güena la parejita.
--Harto güena...
--Sírvase, Clementina.
Terminado el baile, habían ido a una, carreta en busca de la damajuana y servían vino que animó más aún las fisonomías. Se cruzaban frases intencionadas que como saetas iban a clavarse en Clementina: estaba de pie en medio del grupo, contestando con desgaire cuanta picardía oía, exuberante de contento y de ganas de fiestear, como decía con su gruesa voz de bordón.
María Rosa aprovechó el movimiento general para ponerse en pie e ir a reunirse con don Saladino.
Pancho Ocares también se levantó, yéndose tras ella porfiadamente.
La mujer, que lo sentía seguirla, tuvo la tentación de volverse y decirle una palabrota, de írsele encima y arañarlo, de escupirlo y tirarle el pelo. Fue un momento de exasperación que pasó como un relámpago, dejándole nuevamente la sensación de embriaguez, de cansancio gozoso al comprender que "no podía" abominarlo.
Un resto de orgullo, un último alarde de independencia, una bravata desesperada que se volvía contra ella misma, hiriéndola, la hizo obrar. Pero era como si cuanto decía lo dijese otra y ella, muy lejos, muy alta se aislara en la dulzura de sentirse; vencida.
--Me duele la cabeza --dijo a don Saladino.
--¡Yaya por Dios, m'hijita! -La miraba asustado, porque la cara de la mujer estaba desencajada--. ¿Qué le haría mal?
--Quizás si sería el sol.
--¿Le duele mucho?
--Muchazo... --y como en realidad la excitación nerviosa le atirantaba los músculos, no necesitaba fingir para revelar su sufrimiento.
--¡Qué pena! --contestó Pancho Ocares con voz dolorida.
Estaba furioso en lo íntimo porque después de la escena de la tarde creía a la mujer cosa propia y ahora sentía que se le escapaba con una firmeza sorda que lo desconcertaba, llenándolo de un furioso deseo de venganza --mitad despecho y mitad amor propio herido-- que en caso de tenerla a su merced, más que a besar lo impulsaría a pegar.
"Por la buena o por la mala", le había dicho él. Ya había ensayado bastante por la buena; era hora de buscarla por la mala...
La voz de que María Rosa enferma se retiraba llenó de consternación al grupo.
--Póngase unos parches de papa --aconsejó Zoila, muy compungida.
--Éjate e leseras... Tómate un trago y verís cómo al tiro se te pasa --dijo agriamente Clementina.
--Yo no tomo. Puee que durmiendo se me pase. Me voy a acostar y si no me alivio, mañana di'alba me voy pa mi casa --y desafiadora, miró primero a Clementina, que hizo un mohín de fastidio, y luego a Pancho, que sostuvo impasible la mirada.
Había tomado de súbito la resolución de huir. Irse, irse, alejarse del vértigo, que le producía Pancho Ocares, dejar atrás todo eso y volver a la calma de su vida de antes, aunque le encogiera el corazón el recuerdo de la puebla solitaria en que sus días volverían a la nada.
--Con tu gusto, hijita... Pero éjame que me ría e tus leseras. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
--Ríase hasta que le dé puntá. Güelvo a icirle que cada uno tiene su moo e ser.
--En eso estamos conformes. Cada uno tiene su moo de matar las pulgas. A mí me gusta matarlas. a la vista e toos. A vos...
--¿Qué? --preguntó bravamente.
--Na... ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Lo que siento es que nos aguás la fiesta.
--Yo tamién lo siento. Güenas noches --dijo María Rosa, que ya no deseaba otra cosa que huir.
--Güenas noches. Que se alivie --contestaron todos.
--Hasta mañanita --se despedía don Saladino, tan afligido por la enfermedad de su mujer que las frases últimas no alcanzó a penetrarlas.
--Yo creo que no será na --y Pancho Ocares sonrió socarronamente.
--Dios lo quera... --dijo Zoila con gran candor.
La pareja se alejaba camino de la carreta.
-- ¿Y a esta gata mañosa la llaman la Flor del Quillen? ¡Pua!, qué irrisión --comentó riendo a carcajadas Clementina,
María Rosa cumplió su amenaza de volverse a la puebla. De alba emprendieron el descenso. Don Saladino iba doblemente preocupado, pues a la enfermedad de la mujer se unía el cuidado por la cosecha de piñones que tuvo que confiar a Pascual Brito. María Rosa guardaba un silencio huraño. Tan pronto se sentía feliz y cada paso de los bueyes le daba la sensación de alejarla de un peligro, tan pronto la cogía, angustiándola, el vacío hacia el, cual caminaba lentamente.
Entre esas, dos corrientes era una pobre cosa flotante, desesperada por no encontrar un asidero que le devolviera la estabilidad. La única ansia que tenía era verse en su casa, entre los objetos familiares, sola, pensando, viendo si podía ordenar cuanta impresión traía en el cerebro para, ver claro en ella misma.
Y deseando llegar la horrorizaba ese fin de viaje, porque en la gasa, sola, pensando, viendo claro en ella misma, tenía la absoluta seguridad de encontrar que el amor por Pancho Ocares lo llenaba todo. Esta certidumbre le daba fiebre, haciéndola, tiritar.
Fue un triste viaje interminable. Llegaron de noche a la puebla e inmediatamente María Rosa se acostó, molida por las dos jornadas, sintiendo un círculo de hierro en torno a la cabeza adolorida.
El cansancio físico la sumió en un sueño poblado de pesadillas horribles. Cuando don Saladino al levantarse de madrugada la despertó trajinando por la pieza, tuvo una sonrisa de alivio al verse en la casa.
--Lo mejor es .que no te levantís. No te aflijas por la comía; con un piazo e charqui y unos cuantos mates yo estoy del otro lao. Voy a'dir a las casas a ver si me dan una poquita e leche pa vos. Hablaré con l patrona mema. Y no sería malo agarrarse de que vos estás enferma que nos den una vaca pa lecharla. ¿No te parece?
Hablaba don Saladino yendo y viniendo por la pieza. María Rosa lo escuchaba distraídamente, sentada en la cama, arrebozada en el chalón.
--¿Te vai a levantar? --preguntó don Saladino.
--¡Ah! --volvía de tan lejos--Clarito, pue; más rato me visto...
--¿No será mejor que te quedís en la cama? --Es pior, más se mi'acalora la cabeza.
--Vos sabrís lo que hacís. Yo voy a buscar la leche y a la güelta pasaré a tu casa a contarle a tu mama qu'estás enferma
--Tráete a "Perico", entonces.; Dile a mi mama que me mande un piazo
e tela plástica. Eso me aliviará hartazo,. Y le dai muchos saludos.
--Al fin creo que jue mucha lesera venirnos tomo locos
--¡Eso es! Y si sigo enferma y me pongo piar, ¿qué; habías hecho conmigo allá arriba?
--Güeno... Güeno... Vos sabís que en tus cosas yo no me meto.¿Te quisiste venir? Aquí estamos y sanseacabó.
--Dile a mi mama que si sigo enferma tiene que mandaren a una de las chicuelas e la Ramona pa que me cuide...
--Güeno.
--No te vaigas olvidar, del "Perico". Pídele a mi mama el canasto pa traerlo; ella lo guardó.
--Güeno.
--Y la tela plástica.
--Güeno. Na se me olvidará. Hasta lueguito.
Ya sola, María Rosa levantó las rodillas hasta la altura de la cara, las rodeó con las manos unidas y se quedó pensando en que ya era hora de pensar.
Iba lentamente, miedosamente, buscando el recuerdo de las impresiones recibidas. Nunca encontraba una sola: junto a la vergüenza de lo que todos suponían estaba la alegría áspera como un cilicio de volver a encontrar a Pancho Ocares; junto a la ira que le causaban sus audacias estaba la dulzura de sentirse inmóvil viendo girar en torno a ese torbellino; junto al pavor que le inspiraba el porvenir estaba la dicha aguda de ver cómo el Destino la echaba en los brazos del mozo.
En la mujercita los sentimientos obraban violentamente, llevándola de uno a otro extremo con una fuerza impetuosa que no la dejaba acogerse a ninguna conclusión.
¿Quería a Pancho Ocares? ¿Lo quería bastante para...?
Estiró los brazos con un gesto de pereza que hizo temblar los breves senos firmes, desnudos bajo el lienzo de la camisa. Las cosas familiares se le aparecían en la penumbra de la pieza cerrada con una vaguedad turbadora. De un clavo colgaba la manta de don Saladino con la chupalla encima.
María Rosa la miraba fijamente, pensando que era igual a la que Pancho usaba. Igual: roja con dibujos blancos y negros. La miraba. Y, a fuerza de mirarla llegó a sugestionarse y por la intensidad de su deseo no vio allí la gaya policromía de tejido burdo y colgante, no; las líneas tomaban relieve, el sombrero se levantaba y una cara morena asomaba bajo sus alas, unos ojos sonreían a los suyos-febriles y 'una boca dejaba ser la punta de los dientes deslumbradores.
--¡Pancho ! --murmuró estremecida.
Y estiró los brazos a ese fantasma, levantando la cara para que al avanzar mejor pudiera besarla.
--¡Pancho! --volvió a decir.
Pero esta vez el sonido de su voz la trajo a la realidad y en lo obscuro de de la pieza, sólo vio el sombrero y la manta, colgando lacios del clavo. Pero también vio el impulso que de haber estado allí en cuerpo y alma Pancho Ocares la hubiera echado en sus brazos ansiosa de caricias, quemante den pasión.
--Lo Quero...,lo quero... --empezó a repetir con una alegría de ebriedad.
Levantó las manos con un gesto suave y acarició sus mejillas quemantes, sus párpados cerrados por la plenitud del sentimiento. Una voluptuosidad recorrió sus nervios y con un movimiento vivo se arrebozó en el chal.
--Pancho..., Pancho... --volvió a repetir como si el mozo estuviera a su lado, oyéndola--. Te quero, Pancho...
De repente sus párpados se abrieron, la cabeza se echó atrás como hurtándose a un roce y el cuerpo entero cobró una rigidez de repulsa.
En su espíritu acababa de surgir la visión de su vida futura. Se veía empujada a los brazos de Pancho por una fuerza superior a su voluntad. ¡Sería su destino! Su vida tan clara, tan nítida, se complicaba, se hacía obscura, entraba en el círculo de las mentiras, de los disimulos, de las traiciones, de las hipocresías. Ya no podría decirse con íntimo orgullo que como ella no había ninguna y que bien hacían llamándola la Flor del Quillen. Sería una mujer igual a todas, como la Clementina y la Pascuala. Bueno ¿y qué? Ella era dueña de su persona y si cedía a la tentación era porque amaba. Las otras se daban por dinero: eso era sucio, era feo. A ella no la movía ningún bajo interés. Amaba tanto como la amaban. Pancho la quería. Ella quería a Pancho. El fin natural de esa atracción recíproca era la posesión. ¿Qué mal había en ello?
Seguía siendo la Flor del Quillen y aun en la falta encontraba un sitio aparte en qué colocarse.
Volvía a ceder, dándose mil disculpas que adormecían su conciencia, y era por la fiebre de la carne y la audacia del pensamiento la querida del mozo.
El comentario malévolo no la inquietaba. Sin serlo, los demás la daban por amante de Pancho Ocares. En la montaña, al sentir por primera vez el alfilerazo de la malicia, se encabritó rebelde. Ahora se consideraba por encima de todas esas pequeñeces, aislada, abroquelada por ese fluido que el amor crea en torno del ser que lo padece. Para ella sólo existía una verdad y todas sus potencias tendían a penetrarse de esa verdad: el amor.
¿Y don Saladino?
Volvió a ponerse rígida, porque asomaba el marido engañado en el cuadro de sus figuraciones y hasta entonces esa figura tan principal había estado borrosa en el fondo.
Y aferrada desesperadamente a cuanto quedaba en pie de su antigua personalidad, se dijo que nunca, nunca, nunca sería tan mala como para engañar a ese pobre viejo bondadoso.
Nunca. No era posible. No podía darse al amor. Aquella embriagues de ilusión había que olvidarla. En su vida no habría caricias, ni besos, ni charlas, ni miradas, ni esperas, ni sobresaltos, ni miedos, ni iras, ni rencores, ni remordimientos. En su vida no habría nada.
Y lloraba con angustia porque, por segunda vez --voluntaria y definitivamente--, sus días volvían a la rutina que los aplastaba.
María Rosa bordaba en el corredorcillo. Dos días habían pasado; repuesta de su enfermedad, hacía la vida de siempre. Don Saladino acababa de marcharse a Dillo en busca de una partida de animales.
Un poco triste, adolorida por el sacudón sufrido, la mujer se anegaba en el renunciamiento, buscando pedestal para su orgullo en ese hecho: ninguna hubiera sido capaz de huir el amor por deber; ninguna.
"Perico" avizoraba un vilano errante. Agazapado, con los músculos como resortes en presión, al tenerlo cerca saltó, dio bote, volvió a saltar, giró sobre sí mismo pirueteando. El vilano subía, bajaba, enredado a la espiral de aire creada por el movimiento del gato, enredado al gato mismo hasta el punto de inmovilizarse en su piel, adherida seda contra seda.
En la cocina se sintió caer un tarro. María Rosa alzó la cabeza vivamente y tras de quedarse un rato cavilando se puso en pie al par que murmuraba:
--No vaigan a darme güelta l'olla e la leche. Son tan maldaosos estos quiltros.
Salió por la puerta trasera de la casa, atravesó el corralillo y entró a la cocina, rectamente hacia el vasar del fondo.
La puerta se cerró de golpe y alguien que se escondía detrás de su hoja única la trancó, cruzándose luego de brazos, apoyada la espalda contra el quicio.
María Rosa se volvió al golpe, y el estupor le dilató las pupilas; frente a ella estaba Pancho Ocares.
El primer impulso de la mujer fue avanzar a abrazársele, balbucirle su amor, implorar sus caricias, humillarse en un ansia de anulamiento, de ser en sus manos cosa propia de la cual se dispone. Alcanzó a dar unos pasos; el hombre la miraba fijo, respingado el labio, fiera la expresión. La inmovilizó el terror. Vio lo que iba a pasar. Contra la fatalidad no se lucha. Si hasta entonces pudo defenderse fue porque su hora no había llegado. El destino se cumplía con ella o sin ella. ¿Para qué rebelarse?
El hombre avanzó amenazador.
--¿Creís que conmigo se juega así no más? ¿Qué te habís imaginao? Ya me tenis cansao con dengues. Miren la señorona... ¿Sabís lo que sos? una china no más, una china como cualesquiera otra, ¿entendís?
Le hablaba casi boca contra boca. Cortaba las frases bruscamente, arrojándoselas como piedras. Siguió diciendo:
-- ¿Creís que voy a ajar que toa l'hacienda se ría e mí? No, pue, hijita. Toos saben que me vine a tu siga. Toos saben que sos mi guaina. Güeno: no lo sos entoavía, pero aguárdate un poco. Y no me vengái con malos moos. Ya l'ije que por la güena o por la mala... Hace cualesquiera cosa no más y te muelo a combos...
Alzaba un puño amenazando la cara de la mujer.
--No me pegue --rogó María Rosa humildemente, amorosamente.
Un momento el mozo la miró con desconfianza, buscando la verdad de su expresión. Luego, brusco, brutal casi, la atrajo contra sí, uniendo sus labios a los otros que no besaban, pero que se abandonaban a toda caricia.
Pancho Ocares fumaba sentado cerca de la puerta entreabierta, como atalayando el camino. De pie, frente a él, María Rosa lo miraba estupefacta, temblando toda con un pavor irrazonado a cosas extrañas. Le parecía que de pronto la casa se iba a desplomar, o que la tierra se saldría tragándolos o que el río aumentaría su caudal de aguas hasta anegarlos. Y otra angustia apremiante que le humedecía las ojos le nacía de la falta de terneza en Pancho Orares. Su abrazo fue fiesta de sensualidad únicamente. Y ella ansiaba el gesto tímido y la palabra balbucida de la ternura.
Pancho seguía fumando con grande indiferencia. Estaba ahíto y una especie de embotamiento le adormecía el cerebro, dejándolo sólo pensar en su triunfo, en lo que dirían los otros cuando lo vieran.
María Rosa avanzó unos pasos, hasta quedar junto al hombre, ¿por qué no la miraba? ¿Por qué no la atraía a sí en abrazo suave? ¿Por qué no le acariciaba las manos? Hasta que llorando grandes lagrimones, balbució:
--Pancho...
-- ¿Qué? --dijo secamente.
No le guardaba ningún reconocimiento. Nada lo atraía en ella. Al contrario; le daban deseos de maltratarla para vengarse de los muchos desdenes, de la larga espera.
-- ¿Qué? --preguntó nuevamente con agresividad.
--Pancho --y los ojos buscaban tímidos los ojos de él--. Pancho, ¿me querís?
--¿Quererte? ¡Je! Pa eso tenis a tu viejo...
--Entonces... --y las pupilas se le inmovilizaron en un punto de pared.
¿Entonces no la quería? ¿No la quería? Y casi sonrió al pensar que aquello era una broma.
--Tan bromista qui lo han de ver...
--No es broma. No te quero. ¿Por qué iba a quererte? Pa mí sos una cualesquiera, hasta si querís te pueo pagar, pa que no tengái qué quejarte e mí.
--Pancho..., Pancho...
--Qué? Pancho me llamo. ¿Qué?
--Sos un canalla.
--Hace-un ratito no más no irías eso.
--Hace aun ratito yo estaba loca
--Loca, loca --y de pronto, rabioso, perdido todo miramiento--; sí, loca,.. Búscate disculpas agora. Hace un rato eras lo que sos, una mujer igual a toas; yo no sé cuándo se te va a bajar el moño. ¿Creía que te quero? ¡Ja! ¡Ja! No voy a perder mi cariño en ti... Ni pa guaina servís... Jue pa ganar una apuesta que vine p'acá. Ya está, ya lo sabís too ¿Qué?
Se puso en pie amenazador. María Rosa lo oía con los ojos cerrados, temblando a cada palabra, recibiéndolas como puñaladas en medio de su amor, de su dignidad, de todos sus sentimientos.
--¿Qué? --decía el hombre en una especie de furia vengativa--. ¿No contestái? ¿Sabís por qué no me voy entoavía? Porque Chavo Almendras y Melchor Candia me van a venir a buscar aquí a tu casa tuya, pa convencerse de que sos mi guaina y pagarme al tiro l'apuesta. ¿Qué?
La mujer había abierto los párpados y ahora lo miraba fijamente, con tal concentración en el poder visual que las pupilas se le obscurecieron hasta ser casi negras.
--¡Canalla! --dijo, y con un movimiento que Pancho no alcanzó a prever, cogió el rebenque de un clavo y azotó la cara del mozo.
--¿Qué? ¡Ah! Bestia... ¡Ah!
Le pegaba en las manos que querían defenderse, en la cara, en las manos, en la cara. Era un movimiento rápido y mecánico, como si el brazo hubiera cobrado un resorte que lo echara de uno a otro lado, dando seguramente en el blanco.
El hombre retrocedió y abrió enteramente la puerta, tomado íntegro por la cobardía latente en él. Los golpes lo aturdían. Salió huyendo. Libre por distancia, se volvió vomitando injurias. La mujer gritaba:
--"Mininco"... "Lolenco"... --y silbó a los perros, que acudieron prestamente--. Agarra, "Mininco"... Agarra, "Lolenco"... Agarra, agarra, agarra...
Se le fueron encima, y entonces, perdiendo su actitud retadora, echó a correr hasta el camino, con los perros detrás, ladrándole, tirándole tarascones a las piernas. Corrió hasta el camino.
Pero ahí se detuvo bruscamente: Chano Almendras y Melchor Candia --que llegaban a caballo-- miraban su huida con la burla ardiendo en los ojos. Los perros, sorprendidos con la presencia de los mozos, también se detuvieron.
--iJe! --rió Chano--. ¡Parece que no te jue muy bien!
Y como Pancho Ocares intentara explicarse, los perros, azuzados nuevamente por la mujer, lo atacaron con mayor furia.
--Agarra --gritaba María Rosa--. Agarra; "Lolenco".... Agarra al sin vergüenza canalla... Agarra, "Mininco"... ¿Qué se había imaginado el bandido qu'era yo? ¿Creía el cochino que no me iba a defender?
Pancho Ocares se aislaba a puntapiés de los perros. Los mozos reían, sin compartir aún la indignación de la mujer, tan grotesca era la figura del otro. María Rosa avanzaba hasta el, camino y les decía con las palabras tremolando de ira:
--Corretéenlo, péguenle, es un canalla, un criminal. Péguele... Chano... No le dejen hueso bueno... Péguele, Melchor...
Era sincera en su ira. El hombre se había destruido a sí mismo en el sentimiento de la mujer, María Rosa había olvidado cuanto pasara en la casita un momento antes. Recobraba su personalidad de Flor del Quillen. Mentir, simular, hacer cualquier cosa, provocar un escándalo, llegar al crimen, pero que nadie supiera nada, que todos creyeran en una agresión, basándose en su protesta iracunda.
A su vez Pancho Ocares quería explicarse, pero entre su deseo de hablar y el pavor a los perros, sólo conseguía balbucir palabrotas.
Chano Almendras y Malabar Candia dejaban de reír para dar mejor cabida a la indignación. Levantaron los rebenques, echando los caballas sobre el mozo. Pero no alcanzaron a tocarlo, que el otro, al verles la intensión, sin ninguna esperanza de ganar la partida, saltó la cerca, que cerraba el camino, corriendo por el potrero hasta perderse en el monte. Los perros siguieron tras él, pero al llegar a las quilas se quedaron allí tirándole ladridos, mirando tan pronto la casa como los árboles, andando y desandando camino, en la inquietud de no haber cumplido exactamente su deber.
--No era na lo que quería el peine... --comentó Melchor Candia, mirando a María Rosa con ojos de admiración.
--La Flor del Quillen na más.... --dijo Chane con orgullo.
Con su empaque señoril de siempre, María Rosa, sonriendo con la boca aún en temblor de ira, los invitó amable:
--Bájense a tomar alguna cosa. Así me acompañarán hasta que llegue Saladino.
BRUNET, Marta. María Rosa, flor del Quillen. Obras Completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp.417-452.
AMASIJO (novela)
1
Ni alta ni baja. Ni gorda ni flaca. Morena clara. De una edad indeterminada. Sí, tal vez treinta. Poco más, poco menos. Y un rostro limpio, de pómulos altos, con la nariz recta, la boca abundante y unos ojos de tranquilo carbón bajo las cejas pobladas. Elástica y enormemente serena.
"Le falta el sari", pensó mientras ella continuaba avanzando por la senda entre altos poderosos árboles, túnel alfombrado con monedas de luz de mediodía otoñal.
Pasó junto a él, apoyó un segundo la mirada en la suya, sin especial interés, porque miraba el paisaje y era él parte de ese paisaje... Pasó y siguió senda adelante.
Se volvió a mirarla.
De espalda, la línea recta de los hombros y la línea que bajaba desde las axilas a los pies sin marcar redondeces, la proveían de una exótica plástica estatuaria. Miró los tobillos gruesos, el pie ancho.
"Hawaiana --continuó pensando--. No es un sari lo que necesita. Es un sarong y un collar de flores." Y se le rieron los ojos de súbito extremadamente jóvenes.
Echó a andar tras ella. El traje era una especie de túnica drapeada apenas para dar libertad al paso, con largas mangas y hecha de una tela que le interesó por el dibujo en tonos grises sobre blanco. Un chal ligero, lanoso y que debía ser suave al tacto le cubría los hombros cruzado al pecho. Ni un adorno. Ni guantes. Ni esa cosa antiestética que es la cartera.
La mujer llegó hasta el extremo de la senda y sin perder su ritmo, sin apuro, giró y deshizo camino. Se enfrentaron y de nuevo la mirada tranquila se posó, pasó por él. Llegó al mismo límite que había alcanzado ella, giró y de nuevo la siguió, conjeturando acerca de su origen. ¿Hindú? ¿Hawaiana?
La brisa decía arriba pequeñas palabras felices al oído de las hojas y las monedas de luz cambiaban de sitio sobre el camino de tierra apisonada. Las combas de agua de las llaves de riego removían frescos olores de hierba recién cortada. Los pájaros rebullían entre breves trinos, acomodándose para la siesta. Más allá de la calzada, espeso de légamo de desperdicios, limitado por el pretil, estaba el río ancho, gris cobrizo.
"No deja de ser extraño qu2 siga a una mujer. Y con este calor de marzo empecinado en ser principio de enero...Tiene que venir de un horno para pasear a esta hora y envuelta en un chal. Porque tiene frío..., ciertamente..."
Pero se enredó a otro pensamiento: ensayo a las tres. En una sala con un irremediable olor a pipí de gato y a cremas rancias y perfumes ordinarios. Los norteamericanos, que lo tienen todo para todo, debían poseer un demaquillador inodoro al alcance de cualquier presupuesto. ¿Por qué no lo importarían? Era intolerable ensayar a esa hora, adormilados los actores, repitiendo sus frases sin identificarse con su sentido y menos aún con el personaje. ¿Y esa actriz estúpida impuesta por el Dire?' También era cierto que él había impuesto a un actor estúpido.
Había una piedrecita --una laja venida de no se sabía qué innombrado río--, medio a medio de la senda. La pateó enviándola lejos al césped."
"Por lo menos ahí tendrá fresco", continuó pensando. Pero también pensó que con mucho gusto le daría una patada semejante al actor estúpido. Y a la actriz estúpida por añadidura.
Cayó en cuenta que seguía tras la mujer, tranquila en su paso, recta sobre una línea; bien plantada la cabeza.
"Es que tiene un equilibrio perfecto --continuó--. Lo raro, aun tomando en cuenta lo que pueda ser de caluroso el sitio de donde viene, es que en este horno tenga frío. Lo, que es yo, estoy asado... Lo mejor es que me vaya a casa... Y después al teatro", y se; malhumoró.
La mujer había alcanzado el otro extremo, de la senda, sesgó por un caminillo, atravesó una avenida y ahí subió, se arrellanó en un auto, cuya portezuela abrió y cerró el chofer. Y partió.
También partió él, exasperado, impaciente, acelerando, impeliendo a su auto a deslizarse peligrosamente, dibujando eses entre el tránsito que, se hacía cada vez más denso así que se adentraba en las calles céntricas camino a su casa, más allá, en la periferia de la ciudad en que desde un altozano la vieja residencia avizoraba el río lejano.
Siempre la violencia, el deseo de destruir. Para destruirse. Se sorprendía a veces pensando:
"¡Qué ganas de tirarme sobre ese coche, así, de frente!" Pero los reflejos acondicionados por una larga costumbre lo hacían pasar sin peligro junto al coche que un minuto antes quería chocar.
Otras veces gruñía entre dientes:
"¡Qué bueno sería un terremoto que terminara con todo, Y antes que nada conmigo!"
Y frente al éxito se preguntaba:
"Y todo, ¿para qué?"
Cómo le hubiera gustado gritarle a la primera actriz: "sáquese de la cabeza la idea fija de su belleza. Hable, muévase, deje que los sentimientos vibren en su voz y le modelen el rostro. ¡Imbécil!... No sea vedette las veinticuatro horas del día. Nos tiene a todos reventados con su belleza, su peinado, sus modelos y su cháchara. Reviente antes que nosotros o que yo la reviente"...'
Pero había que decir lleno de fórmulas corteses: "El Dire y yo estamos de, acuerdo en que debe poner más énfasis en esta frase. ¿Quiere repetir su entrada? Por favor"...
¿Y el actor imbécil? Pero ¿de dónde le había salido a él la idea de recomendarlo para un bocadillo? Allí estaba: gomoso, pegajoso. 'Irremediablemente cursi. Y ¿qué le importaba a él? Menos que nada.
Metió el pie en el acelerador, a fondo, y entre gambetas suicidas ganó la costanera. Miró el río: adormilado, espeso, con escamaciones metálicas. Tenía el don de apaciguarlo. Tan ancho, tan urbanizado, tan doméstico. Como lo apaciguaba la otra extensión, pelada, arañada de vientos, tierra desoladamente metida en el aro del horizonte.
"Irme. Pero es que no puedo irme hasta el estreno"...
Iba ahora más despacio bordeando el río. Del otro lado estaba el parque cruzado de avenidas, de calles, de senderos, con la geometría de-los jardines y el copete de los surtidores y de las palmeras. Y más lejos, en la paralela gran calzada, un muro de trepidaciones, de bocinas, de silbatos, de frenadas y rezongar de motores. Y el otro muro, auténtico, vario y anodino de los palacetes, uno y otro, todos igualmente sin belleza. Como hechos para vidas recortadas por un molde insulso y sin nada propio adentro.
"¡Qué imbecilidad todo!...", se dijo. Miraba el río. Color de cobre. No, color de mugre. Y, colérico, aceleró de nuevo, tomó por callejas, pasó barrancos y entró por el portón a su casa en la Ioma, a la residencia familiar donde no había familia. Ya que era el fin de raza, auténtico ejemplar de "fin de raza", aplicándose a sí mismo, sin regateos, el sentido peyorativo de la frase.
2
Raza de inmigrantes.
Cuando el padre tuvo millones amasados por él y el primerío que fue trayendo desde la lejana aldea asturiana, descubrió que era -época de casarse, que necesitaba una mujer para perpetuar la familia, la suya propia, su estirpe de aldeanos milenariamente aferrados a la pomareda y al maizal, a la espuerta y al cuido del cerdo y la vaca, equilibrados en las almadreñas, con la boina y el zurrón y a flor de labio una praviana, firmes en una sabiduría telúrica. Ni padre ni madre acompañándolo en la aventura de América. Viejos apegados ellos ala tierra nativa, al duro corte de los picachos y al cencerro de las cabras mezclado al tintineo la campana de la ermita, suficiente todo para sus corazones sencillos. Primerío tan solo en América a su alrededor. Y hasta esa frontera del medio siglo, nada más que el afán de enriquecerse, de abrir sucursales al negocio, de vender clavos y pernos, alcayatas y españoletas, y todo el cesto que encierra una ferretería; de vender y. almacenar mercaderías y dineros. Sin descanso.
Alguna vez fue "a mozas", Bueno es ello. Pero nada más que bueno. Se hace. Se paga. Y ¡abur! Y a lo otro, que es lo fundamental: el trabajo.
Pero un día entra como revoltoso viento de primavera en el pensamiento la pregunta: ¿para qué todo esto? Los padres han muerto en la aldea, son ya tierra de esa tierra. ¿Para dejarla a la beneficencia, entonces? ¿al primerío? ¡Faltaba más!... El puede casarse. Debe casarse. Abrir un hogar lo mismo que abre sucursales. Y almacenar descendencia. Que continúen su abra. Que lo reemplacen. Que hagan perdurable la firma García. Que en ese futuro será: García Hijos.
Vive decorosamente. Bien, pero no como corresponde a su fortuna.
Compra un palacete, una vieja quinta colonial entre parques y jardines, alta en una loma, con un mirador que atisba el río. Tiene algo que le re-cuerda su infancia: la casa de los señores, la casona solariega de los, señores en la aldea silente. Está bien conservada esta quinta, pero esa no obsta para que entregue su restauración y decorado al hijo de un amiga, como él venido de Asturias, que hizo fortuna, casó y tiene hijos doctores, arquitectos, y ellas, las hijas, son, también doctoras. Una familia lucida, pero no como la que él formará. El quiere hijos para su negocio, par que sean merceros y ferreteros.
El arquitecto tiene un buen gusto que respeta la tradición, añade .confort y crea para esa futura vida conyugal un escenario, de sobria elegancia.
Mientras tanto, el hombre mira atentamente en su contorno. Se cree azuzado por el deseo serio de formar un hogar, de perdurar en hijos, en muchos hijos. No sabe que obra en él la vuelta de la esquina de la cincuentena. Cada vez le interesa menos ir "a mozas", pero en cambio se aficiona a dar su vueltita por las calles del centro, mirando insistentemente a las chicas, volviéndose a su paso, sonriendo por dentro cuando halla la mirada de alguna. "Linda." "Fea", va diciéndose. Sin mayores detalles.
Pero empezó a detallarlas. "Lindos senos." "Lindas piernas." Observó: lo que más le gustaban eran los senos. No muy grandes, redondos. Porque la mayoría de las chicas parecían tablas, iguales por delante que por detrás. O mostraban unos senos agresivos. "Puros andamios a lo mejor... pensaba receloso. Y tras los ojos sentía que se le iban las manos en el deseo de bien enterarse de cómo eran en verdad: si piel dura de senos auténticos o envoltorios con alambres y algodones
No era cosa de "correrles mano". Eso no. Decencia ante todo. Pero sería agradable tener en la mano y acariciar uno de esos erguidos pequeños senos redondos y sentir cómo el pezón endurecía. Lo anegaba una ola caliente y estimulante.
--Demonios de chicas... --murmuraba.
No eran "mozas" --ésas estaban lejos-- ni "mujeres". Eran "chicas". Un poco más allá de la adolescencia. Altas, firmes, breve la cintura, con faldas amplias de bailarina y las blusas descotadas, dejando ver los hombros y sacando adelante los senos. Frescas, charlatanas, curiosas, esperanzadas con lo por venir. Lindas, preciosas chicas.
Se vio un día en un espejo al pasar y se halló mal vestido, con el ambo gris sin gracia, la camisa obscura y la corbata atada de cualquier manera. Y le chocaron sus manos y le chocaron sus pies planos, tan grandotes, tan anchotes. Con razón las chicas no reparaban en él... Y una tarde que le dijo algo a una, estupenda, de senos chiquitos acusados por el sweater, algo muy respetuoso al propio tiempo que halagador, ella con-testó remedando su voz:
--Mírenlo al fresco..., y con esa facha...
Claro. ¡Con esa facha! Y se esmeró en vestir como vestían los otros, los más elegantes, en una casa que era la mejor sastrería, cara, recara, pero ¡para eso tenía millones y la necesidad de conquistar una chica!...
Tuvo un guardarropa espléndido. Y cambió el cacharro bullicioso por un coche deportivo, largo, largo, color amarillo limón, con capota corrediza, que demoró en dominar, empavorecido por el silencioso deslizarse, por sus dimensiones que lo ofuscaban, habituado desde años al foreque como araña que pasaba por cualquier espacio y se estacionaba hasta en un agujero. Pero venció las dificultades y paseó su auto y sus tenidas, embriagado de felicidad, buscando ahora las chicas y sus senos en un recién descubierto escenario en que realmente se podía, sin necesidad de tentarse por "echar mano", tener la certeza de que aquello era propio u obra de corsetería.
Descubrió las piscinas y las playas.
Claro era que los trajes de baño también tenían su matufia. Pero no tanta que fuera difícil discernir dónde empezaba ésta, dónde estaba, mejor dicho. Se convirtió en un experto en el arte de ubicar los alambres que mantenían la comba de los senos por abajo, y de los otros en ángulo que los mantenían separados. Algunos hasta tenían pezón. ¡Qué risa! Bueno: a él ahora no lo engañaba nadie. Los negocios, los serruchos, las tachuelas, las escuadras, los atornilladores, la Casa García y sus diez sucursales estaban lejos. Para eso tenía buenos asociados. Que trabajaran ellos. Que para eso "los" había traído de la aldea, que para eso "los" había enriquecido. Ahora que se deslomaran ellos. El tenía derecho a descansar, a alojar en un hotel de lujo, a manejar su auto último modelo y a deslizarse entre las chicas, analizando sus estructuras de una sola ojeada. ¡Vaya que no! En esto último era un experto.
Lo curioso fue que se casó con una chica que no usaba sweater, no usaba malla, que pertenecía a una familia provinciana, criolla, aferrada al agro. Una chica educada en un colegio en que regía una disciplina de monjas de clausura. Una chica quinceañera, fina y firme, con una cara de animalito tierno y asustadizo, que hablaba como liando las palabras; y que antes de reír una finas arrugas en los ángulos externos de los ojos anunciaban su alegría. La miró asombrado cuando un antiguo cliente, el abuelo de la chica, se la presentó en el balneario, al borde de la playa popular, frente a un hotel de tercera o cuarta categoría y frente también a la estación de servicio de autos en que él cargaba de bencina el suyo.
--Señor García... ¿Cómo por estos lados? --y después del apretón de manos francote y campechano, añadió otra frase--: Esta es Melina, la nieta...
Como quien dice: "éste es el gato", en previsión de que alguien no repare en su presencia y le pise el rabo.
La chica lo miró con sus largos ojos color de café dorado, seria la expresión y un pie cruzado sobre el otro en un equilibrio que parecía serle familiar. Saludó modosamente mirando al desconocido sin curiosidad, como se mira cualquier cosa: un álamo, que al fin es igual a otro álamo. O una silla junto a mil sillas, todas idénticas.
"¡Melina! ¡Qué nombre, Dios! Estos viejos abuelos criollos...", pensó.
El abuelo lo anegaba en preguntas, en consultas, en consejos y en surtidas interjecciones.
La chica tenía ahora las manos cruzadas sobre el trasero y en la .blusa del traje enterizo, color azul como el azul de los paquetes de velas, no se diseñaba nada. Un traje absurdo, parecido al uniforme de un colegio victoriano. Con un pequeño cuello blanco y un lacito mínimo atado como una corbata pasada de moda. Pero los brazos y las piernas estaban desnudos, delgados, duros de músculos, con la piel tostada de sol. Como toda ella debía estar. Y el pelo espeso, rubio obscuro con un súbito reflejo cobrizo, en larga melena por la espalda.
Se sorprendió invitando:
¿No les gustaría dar una vuelta en coche? Podríamos ir hasta Miramar.
El abuelo miró el coche y contestó ceremonioso:
--Me sería muy complaciente --se volvió a la chica-- ¿Quieres venir tú también?
--No faltaba más --dijo él con una vehemencia que también lo sorprendió--. Ella es la primera invitada...
-- ¡Ajá!... --contestó el abuelo, y se envaró aún más en su espinazo, mientras una chispa de prudente alerta brillaba en los ojillos acuosos.
La chica quedó entre los dos. Mientras se acomodaba, mirándolo de reojo, aclaró:
--Me llamo Emelina. Pero el abuelo me dice Melina... Y no me gusta ninguno de los dos nombres. ¿Sabe?
No. El no sabía nada. Pero murmuró reflexivo:
--Emelina. Melina. Lina. Lina. ¿No le gusta Lina? ¿Quiere que la llame Lina? --urgía la respuesta.
Que llegó jubilosa:
-- ¿Lina? Es regio. No se le había ocurrido a nadie. Lina. Es precioso--y se echó a reír, primero con las arruguitas de los ojos y la boca después, la cara en alto, metido el perfil en el azul del mar y la melena siguiéndola en el viento.
No la vio en sweater ni en malla. La vio siempre con esos ridículos trajes cuyas blusas se llenaban de .pliegues, de alforzas, de recogidos. Con las faldas mucho más largas que lo que imponía la moda. Tan sólo conocía el color y presentía la suavidad de la piel. Y la melena alborotada y la cara de animalito que identificaba con el Bambi de los dibujos animados, y la risa embriagadora y las palabras ronroneantes, tiernas y sin sentidos.
¿Qué más daba que dijera esto o lo otro? Lo único importante era mirarla, estar a su sombra, viéndola vivir.
-- ¿No se baña en el mar? ¿A qué hora va a la playa? --preguntó precaucioso.
--Al abuelo no le gusta. El es a la antigua. Lo único que me ha dejado es sacarles las mangas a los vestidos --reía--Y ni asomarnos a la playa. Sería ver indecencias, dice él...
A la antigua pidió, antes de hablar con ella, permiso al abuelo para declararse. El accedió, cortés y taimado. Pero advirtió que, conejo, la chica era muy chica. Ni pensar en casarse. ¿Hablarle? ¿Relaciones? Eso sí. ¿Casarse? ¿Y qué cuerno iba a ser, de él, solo, que no tenía más arrimo que la chica en la vida, sin mujer, sin hijos, con tan sólo esta nieta para alegría de su vejez?
Fueron días de escaramuzas. Que por qué no casarse inmediatamente. Que no era cosa de quedarse el abuelo solo. Existía la quinta de la capital, grande, con parque, con jardines. No: el abuelo prefería su propia casa del pueblito, con tanta miéchica de hipotecas en verdad, con tanto problema. Los bancos..., caray con los bancos... Ahora ni dan prórrogas ni prestan nada... La política se mezcla en todo. Y él era y había sido hombre que no gustaba meterse en demorares de comités ni en nada de esos bailes. Pero era cierto que las cosas en el, campo no andaban bien, andaban como la porra... Y la casa del pueblito hasta los topes de hipotecas. ¡Diacho! Melina era muy joven. ¿Qué iba a hacer él sin su compañía?
Se pagaron hipotecas. Se saneó el campo. Hubo herramientas y maquinarias, las mejores, las más modernas importadas por la Casa García. El abuelo, al fin, declaró que, caramba, no viviría con ellos, que se quedaría a la espera de sus visitas en la casa del pueblito, con la Petrona, la mujer que había sido siempre la dueña de casa desde que falleciera, hacía tantos años, la "finá mi mujer". La flamante pareja vendría a visitarlo. Para eso estaba el auto. Y que se casaran si es que tanto apuro del diacho tenían...
La chica sonreía, reía, animalito domesticado por las muñecas, los chocolates, las joyas, los trajes, la casa grande, el parque, el jardín, un auto que sería suyo de ella, para que lo manejara con sus largas manos musculosas. Sonreía. Reía. A veces un tanto inquieta por los ojos del hombre que la detallaban luciendo sus nuevos vestidos, ceñidos, dejando ver curvas suaves de adolescente. Se dejaba besar, intimidada por esa suerte de súbita oleada cálida que le llegaba desde el cuerpo del hombre, poderosamente activo en la búsqueda de una identificación.
Se casaron en el pueblito con la solemnidad de las viejas ceremonias, con misa de esponsales, comunión y chocolate en la casa parroquial, preludio del almuerzo pantagruélico, del guitarreo y el canto y el baile y de la jarana hasta rayar el alba en la casa liberada de deudas, grande, destartalada, fresca de cal y roja de ladrillos, con su jardín en que flores de nombres evocadores aromaban el aire arremansado: clepias, alelíes, jazmines, malvas, peonías, verbenas.
Entonces supo cómo era ese cuerpo, cómo la piel era de suave, cómo los ojos de animalillo se entrecerraban y la boca respondía a la suya y toda ella como una liana adhería a él y como subía de diapasón su ronronear gatuno.
Un animalillo prodigioso. Para el amor, para el sueño, para la comida. Para todo lo instintivo. Riendo al tocar la piel de la capa de cebellina y del abrigo de visón. Riendo frente al espejo al probarse un nuevo modelo. Riendo ante el caviar y el champagne recientemente descubiertos. Riendo --era su risa más deslumbradora-- con las muñecas innumerables que el marido renovaba, vistiéndolas, desvistiéndolas, más interesada con su ajuar que con su propio suntuoso ajuar de novia. Con los sentidos como antenas a cada experiencia, vibrando, comunicando esa vibración, finan, inaugurando la vida y sus placeres, hecha de eso: de sentidos. Animalillo. Preciosa e irresponsable. Sí. Irresponsable.
Porque la responsable del accidente fue ella. Iban como locos rumbo al mar.
--Más ligero --gritaba contra él, apretujada, sujetándose la melena que el viento le echaba por los ojos--. Más, más, más ligero...
Venían de la noche, del amor, de tenerla él para complemento de su gozo, sintiendo aún su lengua, sintiendo su piel restregada contra la suya, oyendo su ronroneo, en un clima íntimo, electrizado de trópico, de jungla.
--Me parece que poseo el. mundo --decía él--, porque el mundo eres tú... Preciosa mía...
Esa noche del accidente, luego del amor, no podía ella dormir. El dormitaba.
--Estoy pensando en cómo será el amanecer sobre el mar. ¿Vamos? ... ¿Vamos? ¡Al mar! A ver el mar... Te prometo --y se alzó reidora y seductora--. Te prometo cualquier cosa, lo que quieras..., eso..., junto al mar, al borde de las olas. Será algo maravilloso... Vamos...
Lo obligó a vestirse, a sacar el coche, a partir.
--Me muero de sueño --protestaba él débilmente--, tengo como calambre en las piernas...
--Ya se pasará... El mar te despabilará... Y te prometo... --susurró algo a su oído--. Más ligero. Más ligero. Hay que llegar antes que amanezca. Más ligero... --se alzó a su oído, murmuró otra promesa y de paso, como hacía siempre, lamió el lóbulo de la oreja.
Un pobre hombre que ha pasado la esquina de la cincuentena, casto a pesar del "ir a mozas", que encuentra para su placer de amor el propio amor como sentimiento y ese cuerpo como una constante provocación para un repetido juego sexual, con la cabeza a veces vacía, con sueño, sin reposo, sin otra frontera que ese cuerpo y nada más que la frontera de ese cuerpo y su evidencia y su propio deseo repercutiendo en el otro cuerpo. Este cuerpo suyo en esa hora en que los gallos cantan su clarinada del alba no tiene control y puede, sí, puede y realiza la mala maniobra que destroza el auto contra el pretil de entrada de un puente.
La muerte para él en medio de la dicha.
Y para ella la larga enfermedad, las radiografías, los yesos, los aparatos ortopédicos y la certidumbre de que espera un hijo y la no menos larga espera de que ese hijo nazca.
3
Entró al patio de servicio y silenciosamente dejó el auto a la sombra de los naranjos. El perro lo había presentido y llegaba rampante, sumiso, con los ojos color de oro humanizados de terneza y las orejas largas por el suelo.
--"Muchacho"... ¡Hop! Ya... Basta... Vamos... --dijo defendiéndose de su asedio.
Cruzó un pasillo y dio en las galerías sobre otro patio cubierto por un toldo y con las flores abandonadas al calor, agostadas. Un pájaro insistía en un ¡ras-ras! áspero. Entró a su escritorio, enorme, con una escalera de caracol en un ángulo, comunicación directa con su dormitorio, arriba, habitación también enorme con ventanas sobre un ancho balcón y el río más allá de los árboles, de las copas ondulantes que loma abajo llegaban al borde de la avenida cruzada de automóviles y gentes, en el plan. Luego seguía el verdor renovado de más copas de árboles dejando entrever las techumbres encaperuzadas de rojas tejas de casas tradicionales. Barrio ese de seculares quintas, edificadas en pleno auge económico y delirio de señorío, rodeadas de muros y rejas, con sosegado césped en los parques y el río gris por límite. Reja también al frente de esta quinta escenario de la breve luna de miel de sus padres. Muros a los costados y, por sobre uno de ellos, el enorme bloque de un edificio moderno mostrando sus alvéolos: balcones, terrazas. Todo blanco, blanco, blanco, como un parche de fealdad. Y mirando al otro lado, un tanto más lejano, un edificio igualmente anodino en construcción surgía monstruoso de la fronda.
"Voy a tener que usar anteojeras como los caballos para librarme de estos horrores", pensó.
Bajó las persianas, dio unas vueltas por baño y pieza de vestir y bajó al escritorio con el perro a la siga.
-- ¿Julián? --preguntó Benedicta desde la galería.
--Sí. Buen día.
Estaba en su sitio, metida en su sillón como en un estuche, magra, obscura, en el regazo la labor, mirándolo con sostenida fijeza.
--Buen día, Benedicta --repitió, acercándose y observando que los ojos de la vieja tenían la misma expresión que los del perro.
--Buen día. ¿Mucho trabajo? --preguntó, interesada en iniciar un diálogo.
--Ninguno. Una vuelta por la oficina, de rigor, pero perfectamente inútil para la oficina, como siempre. No se por qué tengo que ir a la oficina, como si los negocios necesitaran de mí para salir adelante.
--Al ojo del amo...
--Mientras eso signifique ir a sentarse frente a una mesa escritorio, las cosas irán bien. A la hora en que pretendiera meterme realmente en la dirección, ¡pobres negocios!...
--Juan Antonio entiende --aseguró pensativa.
--Sí, entiende. El jefe es él por derecho de trabajo. ¿Qué hago yo? Nada.
--Derecho de fortuna el suyo... Faltaba más... --protestó belicosa.
--Hecha por mi padre y el padre de Juan Antonio. Ellos...
--Bueno --concedió y continuó apurada, que no era cosa de dejar escapar esta rara ocasión en que Julián aparecía locuaz--: Si no trabaja en eso, es porque tiene otro trabajo que es el suyo. Mire: aquí hablan de su obra --y mostró unos diarios.
Miró. Como si -tuviera esas anteojeras en que antes había pensado. Porque medio a medio de la foto de la compañía ensayando, junto a la primera actriz y un plano tan sólo más atrás, estaba el actor por él recomendado, mostrando una forzada pose de perfil. Lo mismo que la actriz mostraba el lado de la cara que según el cameraman del cine era el que más la favorecía.
-- ¡Imbécil! --gruñó entre dientes.
Lo miró sin bien entender.
-- ¿Dice?
--Nada, Benedicta. Mal humor. ¿Almorzamos?
Se puso prestamente de pie. Guardó lanas, tocó un timbre, dio órdenes y salió con él rumbo al comedor, otra habitación enorme blanqueada a la cal, con hornacinas para la platería, chimenea de campana y puertas vidrieras sobre una terraza con toldo, cuyo relente, aun con las puertas herméticas, can las cortinas corridas, insidiosamente se adentraba en la habitación no se sabía por dónde.
Los esperaba una mesa oval de maciza caoba rubia, con el mantel adamascado y un asiento frente a otro entre la suntuosidad de la plata, de la porcelana y los cristales.
A él le hubiera gustado comer en su propio escritorio, en una mesa cualquiera frente a una ventana, junto a la chimenea en invierno. Sin todo este protocolo. Pero una inercia le impedía insinuar cambios o dar sencillamente órdenes. Desde que murió "ella" había comido vis a vis de Benedicta, el ama de llaves en ese entonces no tan vieja, pero ya madura, celosa de sus derechos, autoritaria, con la voz sin alzarse, firme en el mando, concediendo lo justo y negando terminantemente todo capricho. Dura. Como palo venido de donde ella era, como luma, que no lo muerde el agua ni lo tumba el viento.
-- ¿No me cuenta nada? --Siempre quería saber, adentrarse en su vida en ese tiempo que escapaba a su tutela.
Pensó en qué podía contarle.
--Sí, estuve en la oficina. Ya se lo dije. Y fui a la imprenta por ver si había galeradas, que me las habían prometido para hoy. Pero no había galeradas. ¿Por qué había de haber? Mentirosos... Después di un vistazo por las exposiciones y por las librerías. Recogí las revistas y compré unos libros. --Y súbitamente animado--: Y después di una vuelta por la costanera del barrio sur, que me gusta mucho a esa hora en que el calor corretea a la gente y no hay nadie. Di una vuelta..., a pie...
-- ¡Con este calor! --comentó oyéndolo con embeleso.
--Con este calor: Por estirar las piernas. La verdad es que necesito ejercicio... Entre el auto y la máquina de escribir voy a terminar gordo como cerdo... Bueno: di unas vueltas y encontré una mujer. De rara...
Las pupilas de Benedicta del plato lentamente se alzaron hasta quedarse mirándolo atentas en una espera recelosa.
--...de rara..., pensé en una hindú..., con un traje fuera de moda, no pasado de moda. Un traje que a ella le gusta usar y que lo usa sin importarle nada. Como le gusta su peinado, con las trenzas rodeándole la cabeza. Y tranquila, sin apuro, como una reina paseando por sus jardines, segura de sí misma, de su dominio, serena. Sí, eso es, serena, como en paz consigo misma y con el mundo.
-- ¿Joven? --preguntó con una voz domeñada, obligada a un tono indiferente.
--No una muchacha. Una mujer, sí --reflexionó--. Curiosamente joven. Una mujer joven, pero como de vuelta de todo. Que lo comprende todo y lo perdona todo... --La evocó con su andar equilibrado. Y sonrió contraponiéndola a las figuras femeninas de la moda presente, metidas en un saco, sobre los tacones como agujas, haciendo pininos, sin garbo, franca mente caricaturescas.
-- ¿Y qué más? --insistió Benedicta.
--Nada más. ¿Creerá que la seguí? Era un placer verla caminar. Como alguien que dispone del tiempo. Ya ve cómo vivimos todos: a las carreras, jadeantes, exasperados con el tránsito, con el desagrado latente de que vamos a llegar tarde. Y llegamos tarde, pasada la hora, pero eso no quiere decir que no tengamos que esperar, eso es seguro, porque los otros se han atrasado más aún. Porquería de vida...
Echó los hombros atrás y se quedó hilando lo que era ese apuro, esa tensión: mirar el reloj, calcular la hora, salir con el tiempo sobrante e ir enredando el pensamiento a cosas mínimas: "¿Olvidé los cigarrillos?... Tengo que cargar bencina... ¿Traeré la billetera? ¡Ay!, los papeles." Y un atasco en el paso a nivel, interminable. "Y los agentes que sólo sirven para demoras... Debía tomar siempre por el camino alto... Pero es tan largo y pasa por unas barriadas tan feas y malolientes..." Y empieza a formarse en su interior una violencia que se anida en el plexo y aprieta los dientes e impulsa de súbito a hundir a fondo el acelerador y que todo se vaya al mismo infierno. Pero hay que reconcomerse la impaciencia y dejar las manos sueltas sobre el volante y esperar, esperar, tratando de abolir el pensamiento, o de obligarlo a fijarse estúpidamente en una estupidez "¡Bah! Un nuevo aviso... ¿Hasta cuándo? Con el tiempo no habrá paisaje. Habrá avisos, nada más que horribles carteles. Se llegará a eso: Piense esto... Diga esto otro... Entre el cine, la televisión, la radio, las selecciones, las tiras ilustradas, los altoparlantes y los carteles... ¡Pobre diablo del hombre del futuro!... Si es que la bomba atómica, la de cobalto, los megatones y otras alverjas lo dejan existir para ese entonces. Ya, abrieron las barreras"... Y todo esto y el calor y la atmósfera densa, con el olor pegajoso del asfalto y los aceites quemados y el escape libre y los frenos que chirrían y otra parada y un amplificador que grita: "Use pasta desodorante..., use desodorante..., cuide su aseo personal... Use..."
-- ¿Y cómo era el traje? --preguntó Benedicta, viéndolo meterse en el silencio que le era habitual.
La miraba fijamente sin verla. Y se quedó sorprendido al encontrarse en el comedor frente a la viejecita muy interesada en la desconocida, él, que estaba viviendo lo que tenía que vivir en pocos minutos más rumbo al teatro. ¿Y si avisaba que no iba? Que ensayaran sin él. Manera de librarse de las molestias del viaje, del olor a pipí de gato, de la boca grande del escenario con los ladrillos del muro del fondo y el desparramo de los trastos, y en lo alto rollos de cortinas y aparatos eléctricos y rieles y poleas y grúas y unas cuerdas pendientes, que siempre le evocaban los ahorcados de una pavorosa obra de gran guiñol. Los ahorcados a quienes estaban destinadas esas cuerdas, gruesas como boas y esperando pacientemente una garganta para enroscarse a ella. Mejor telefonear. ¡Que se las arreglaran como pudieran! Para eso estaba el Dire.
-- ¿El traje? No sé... Una tela como envolviéndola sin trabarle los movimientos. Color gris con finos arabescos grises, más claros, más obscuros. Una tela pesada...
--Y con este calor...
--Y ¡pásmese! Con un chal sobre los hombros cruzado al pecho. Como si estuviéramos en uno de esos días en que el viento viene helado desde el sur.
--Cosas...
--Sí. Y tan a su agrado como si el día estuviera hecho para esa ropa.
--Hay que acordarse que el criollo dice que al calor hay que abrigarlo.
-- ¡Vaya! Lo que falta es que sea criolla y no hindú o hawaiana.
-- ¿Qué? --preguntó desorientada.
--De la India o de unas islas.
--Vaya... Las cosas...
Se ahorraría el viaje. Y el ensayo. ¿Por qué aceptó asistir a estos últimos ensayos? Total: lo que aporta es mínimo. De la obra por él creada queda bien poco. Siempre pasa lo mismo. Su escenario está precisado minuciosamente en los originales. El físico y la psicología de los personajes también. Bueno: de los decorados no puede quejarse. Pero lo que dicen los actores, para su íntima desazón, tiene tan sólo un vago parecido con la voz, el tono, el matiz que deberían tener. Y menos aún se parecen al físico que les adjudicara. Esos personajes que desde el primer momento en que los sintió aflorar desde su subconsciente, venidos de ignorados meandros, sorprendentes criaturas con arquitectura individual, con nombre propio, con definidas características, con acción y drama, cambiaron el sentido de su vida, de la suya de hombre joven vagando por el mundo sin destino, apoyado en los millones de la Casa García Ltda. Personajes salidos de una especie de ataque de fiebre, de una angustia que lo obligaba a andar, andar, por los pasillos y galerías de la casa, de la otra casa en el campo, por la costanera junto al río, por las alamedas separando potreros. Andar, andar. Y sentir que veía trozos de escenarios en que surgían personajes que decían frases sueltas. Que desaparecía todo. Que volvía a aparecer. Todo vago e inconexo. Había que andar, que andar. Andaba la primera vez que sucedió el hecho. Inquietándolo. Queriendo librarse de él y de la amenaza de trastorno que parecía indicar. Bastante tenía con "ella" y "eso". Pero los escenarios volvían. Los personajes volvían; todo con mayor corporeidad y permanencia hasta integrar para, su estupor una obra. ¿Vista? ¿Leída? Trató de fijarla en el papel. La tarea frente a la máquina fue fácil. No, no era vista ni leída. Era obra surgida de sí mismo, de un misterioso mundo que habitaba en él y que a través de él nacía a la vida del teatro.
Uno de esos vuelcos de pensamiento que le eran habituales lo puso ante el recuerdo de la mujer en el parque, con su andar tranquilo, con el movimiento que salía de las caderas y no de las rodillas, como acostumbran caminar las mujeres. Pero ¿en qué estaba pensando antes de pensar de nuevo en la mujer?...
--Estoy tentado de telefonear al teatro que no voy... --terminó por decir.
--Y después se desespera porque le hacen la obra al revés...
--Siempre resultará al revés...
Se abstrajo en otro pensamiento: "¿Cómo resultaría una obra no figurativa?..."
Crear conscientemente, a fuerza de voluntad, una obra en que hubiera voces tan sólo, con personajes como sacos liados con cordeles, amarrados como paquetes, con tan sólo voces... O voces únicamente diciendo fonemas... Claro que eso tenía un nombre y estaba hecho por otros... Esto sería nuevo: un escenario en que los colores, las formas mutables tuvieran correlación con los fonemas... Tal vez... ¿Podría esto considerarse dentro de lo no figurativo? Se lo preguntaría al flaco Barcárcel, que se esponjaría mirándolo como a un tarado y con su boca más redonda le daría una torrencial explicación precisa y postrativa... ¡Qué linda esta palabra que en el ambiente teatral estaba de modal... Postrativo, eso era el flaco Barcárcel..., y tan agudo crítico, sabiendo de todo género de artes y letras más que nadie. No iría al ensayo... Que se las arreglaran... Nada tenía que ver esa obra con la que él había logrado trabajosamente, andando arriba y abajo.
--Parece linda la actriz. En el retrato se ve linda... ¿Cómo la halla? --dijo Benedicta, que quería seguir la charla.
--Todos dicen que es linda, elegante y muy culta... Hasta le conceden talento como actriz.
--Eso lo dicen los otros. ¿Y usted?
--Yo la hallo mala actriz. Y punto.
--¿Y por qué la aceptó, entonces? ¿Y por qué la aceptó?
--Porque me da lo mismo que sea ella u otra la que destroce el personaje. Si fuera una actriz en la cual hubiera puesto una esperanza, me amargaría ver que no se identifica con el personaje. Con ésta no tengo esperanza alguna y por lo tanto no me amargará lo que haga. No sé para qué insisto en estrenar...
--Pero si no tiene otra cosa que éxito...
--Sí, crítica del gordo Antúnez, de Pérez Iriarte, de Rubén Pérez, que, para quedar bien con todos, a todos alaba por parejo, él, tan educadito. Y de los otros, que siguen a éstos, los tres grandes de los grandes diarios... No sé para qué... Lo mismo se pudrirían los personajes metidos en un cajón de mi escritorio...
--No anda bien hoy... --comentó apenada.
No, no andaba bien. Como no andaba bien nunca. Urgido por encontrados sentimientos, desequilibrado en lo íntimo, sin hallar camino frente a una realidad suya, cruel. Injusta...
--Vaya, lo siento... --prosiguió Benedicta, y por cambiar de tema preguntó--: Y el muchacho, el Florindo, ¿qué tal resulta?
Tuvo la sensación de un golpe en el plexo. La miró sostenidamente y contestó con indiferencia:
--¿El Florindo? Ya sabe que ahora se llama Iván Duval... ¿No lo vio en la foto?... A tres pasos de la primera actriz... Sintiéndose a tres pasos de la fama... No le diga "el Florindo". Eso quedó en el campo, con los viejos, el caballo y el rodeo de los terneros... Ahora es un galán que se llama con ese nombre tan poco criollo...
Mientras hablaba se estaba llamando imbécil. El, antes que todos esos a quienes les aplicaba el epíteto.
--Me excusa. Pediré un café en el teatro. Tiene razón, debo ir... hasta luego...
--Hasta luego.
Lo vio salir con su paso silencioso de atleta, tan bien plantado, tan firme, tan guapo chico, como hubiera dicho el padre.
No podía adivinar que él iba pensando en el gusto con que le daría patadas al Florindo, llamado ahora Iván Duval. Aunque las patadas más que nadie las merecía él.
4
El padre le hubiera llamado guapo chico. La madre, hasta las últimas palabras hiladas conscientemente, le dijo "ricitos de oro". "Mi ricitos de oro."
Del accidente en que murió el marido quedó con tales lesiones que un milagro pareció su regreso trabajoso a la vida, en espera del hijo en una suerte de embotamiento, inmovilizada en la cama ortopédica frente a las ventanas del dormitorio, mirando sin ver, sin gran desesperación por el drama, hasta pareciendo haberlo olvidado, sin mentar jamás al difunto, disminuida no sólo en lo físico, sino sin capacidad para otra cosa que dejarse vivir vegetativamente. Hablaba poco. A veces decía:
--Cuando nazca la niñita. --única esperanza que parecía animarla--. Una niñita linda..., como muñeca... Con ricitos de oro...
A su alrededor se organizaba disciplinadamente una nueva existencia. Un consejo de familia presidido por el abuelo, con los integrantes de la firma García, se ocupaba, asesorado por abogados, en dar forma a una nueva sociedad. Y en la gran casa la presencia de Benedicta, traída por el abuelo desde el pueblito y tan mujer de razón como la Petrona, organizaba, en silenciosas tenaces luchas con la servidumbre ciudadana, una existencia al viejo estilo, confortable, llana, de suculentos honestos guisos, una limpieza aséptica y unas cuentas ajustadas al centavo.
Dio a luz un varón, flacuchento, de ojos obscuros y una pelusa blanca de tan rubia. Hambriento y llorón. Pareció disgustarla que no fuera una niñita. Pero reaccionó de inmediato con una pasión maternal desbordada, asida a la criatura con entera exclusividad.
Un parto con cesárea. Más sus lesiones que seguían obligándola a la cama y al diván, exasperada ahora por la imposibilidad de atender a la criatura, de ser ella tan sólo quien estuviera a su cuidado, a su baño, a su cambio de pañales, a su alimentación, a provocar y velar su sueño. Gemía:
--Pero, doctor, ¿es que nunca más voy a ser una mujer sana? Yo necesito mejorar de una vez por todas para criar a mi July, a mi ricitos de oro.
El médico sonreía paternalmente, aseguraba por milésima vez que había que tener paciencia, que era cuestión de paciencia, y que cuando menos lo pensara iba a sentirse completamente sana.
--No tengo más paciencia... ¿Hasta cuándo me dicen lo mismo? Estoy harta de oírlo.
Porque de todas sus lesiones, una a la columna vertebral, luego de yesos, intervenciones, aparatos ortopédicos, sistemas y medicamentos, seguía doliendo. Únicamente acostada de espaldas se sentía cómoda. Ahora quería atender a su niño y se obligaba a levantarse, a inclinarse sobre la cuna, a pretender alzarlo. Empalidecía y entre gemidos abandonaba sus propósitos y regresaba a la cama o al diván, desesperada, llorosa, pidiendo un calmante, pidiendo la presencia del médico, de otro médico, que todos eran unos bodoques incapaces de mejorarla a ella, que necesitaba estar sana para atender a su niño.
Pero en algo triunfaba: en la posibilidad de amamantar a la criatura con la abundante leche de sus pequeños senos henchidos, tensas, adoloridos, con el pezón aureolado de obscuro. Era su momento glorioso aquel en que Benedicta o la nurse le presentaba al hijo, lo tendía a su lado y la boquita ávida empezaba a succionar, enterrada la naricilla en el seno, tironeándolo a veces impacientemente cuando la leche mermaba, y era el momento de pasarlo al otro lado, donde terminaba el hartazgo y se adormecía, se dormía al fin apegado a esa tibieza, mientras la madre, en una suerte de trance de gozo, lentamente le acariciaba la pelusa que crecía ensortijada, besaba la piel que de rojiza y rugosa iba haciéndose morena, ajustada a una contextura sin grasas, firme y saludable.
--Ricitos de oro, mi amorcito --murmuraba--. Mi July... Mi tesoro mío...
Empezó a hablar menos de sus males, a no exasperarse con la imposibilidad de permanecer en pie, de trajinar, de estar siquiera sentada. Contra la voluntad de la nurse que oponía preceptos higiénicos, contra las admoniciones y las agorerías de Benedicta, contra el tronar del abuelo en sus breves visitas, contra el médico que seguía --fuera el que fuere-- asegurando que no debía hacerlo tanto por ella misma como por el niño, habituó a éste a estar a su lado día y noche, junto a ella en su propia cama articulada, en el diván o en una silla larga también articulada, ancha, con ruedas, que se deslizaba por las enormes habitaciones, por las galerías, por los corredores, por las terrazas, transportada de piso en piso por un ascensor especial. (Para todo eso provee la fortuna, la enorme fortuna de la Casa García Ltda.) Con el niño a su costado durmiendo, despierto, mamando. Todo tenía cabida a su costado: bañadera, mesa enana de vestir. Todo.
No era cómoda la presencia reprobadora de la nurse. La cambió por una niñera campesina traída también por el abuelo, al que tampoco le gustaba la nurse, intimidado por su uniforme. Una niñera gorda, limpia, almidonada, sonriente, bonachona, deslumbrada por la ciudad y por la casa de "oligarcas". Atenta a órdenes, condescendiente a todo. Ágil y querendona. China de campo a la antigua.
¿Qué podía hacer Benedicta? Discutir a toda hora con la recién llegada, que a cada una de sus observaciones de que esto se hacía así y lo otro asá, respondía con la mejor de sus sonrisas en la cara de manzana arrebolada:
--La señora lo dispuso tal como yo lo hice y si ella lo manda...
El niño vivía junto a la madre tendido a su lado. Hablándole ella palabras sin sentido, largo, constante arrullo. Acariciándolo. Besándolo. Ensayando en él todos los paltocitos, todas las camisitas, todos los baberos, todo los vestiditos, todas las cintas. Todas las maravillas que en prolijos paquetes traían diligentes mandaderos de casas especializadas que ella por teléfono hacía llegar pidiendo las últimas novedades. Porque también la moda alcanza a las criaturas en su cuna.
El abuelo la miraba. ¡Pobre! También con una vida rota. Primero sin madre, que la hija suya, tan joven como era ahora la nieta, se fue con la fiebre y la tos del caracho, en ese tiempo en que no había las medicinas de nombres raros que curan la fiebre en un Jesús y la tos en otro. ¡Mala suerte de las dos!... Y el marido de su hija, su miéchica de yerno pues, rodando por boliches, según él para espantar la pena, pero la verdad siguiendo su impulso de piedra que rueda cuesta abajo con un ruido siniestro. Que fue de puñales y en esa reyerta de borrachos jugadores dejó el pellejo. Mala suerte la de esta niña, su nieta. Y, diantre, criada por él y claro que también por las monjitas que enseñan maneras y a ser buenas cristianas. A él le hubiera gustado la Normal. Una maestra siempre es alguien. Pero le dio miedo mandarla a la ciudad, interna, tan flaca la pobre. No fuera a pasar como con su hija y terminara con la fiebre y la tos del caracho yéndose para el otro mundo. Mejor así no tan sabida, pero sana, en el campo y cuando estaban en el pueblito yendo a las monjitas que tenían su escuela y les enseñaban con tanta gracia a hacer la reverencia, a rezar y a ser dueñas de casa, y al fin, qué miéchica, ¿para qué quiere una mujer saber otra cosa? Luego se casa y lo que tiene que ser es una buena esposa y una buena madre. Lo demás..., claro que es lindo ser maestra. Pero ¿qué cuerno hacerle?... Y muy bien que la chica, tan jovencita, niña casi, parada en un pie --nunca las monjitas pudieron quitarle esa porra de maña--, conquistó al García... Con una millonada y tan gran señor... Y con la mano abierta para arreglar los negocios. Claro que él era el abuelo... ¡Y qué ojo para ver lo que convenía! Hay que hacer esto y no esto otro... Como si la vida entera la hubiera pasado en el campo mirando la tierra y mirando el ganado y para dónde iba el viento. Caráspita con el hombre... Bueno para todo... Como si hubiera vivido en el campo y no detrás de un mostrador vendiendo clavos y pernos... Diacho... Y morir en esa forma estúpida. También con la chica al lado... Para no estar como loco. A buey viejo... Pero, conejo, a veces el pasto verde hincha... Pobre... Menos mal que la dejó embarazada... Porque si no: para tu casa, Nicolasa, como dice el refrán. Para la casa del abuelo. Porque con las leyes que lo enredan todo, diantre, no hay nada que hacer cuando se queda viuda una mujer al mes de casada y sin nada que anuncie un hijo. La suerte en medio de todo...
La miraba. Tendida en la cama ancha como un potrero, con un camisón rosa, entre sábanas rosas y cobertores rosas y un edredón rosa y el muchacho al lado vestido de rosa, con el pelo ensortijado, oliendo a algo pasoso que a él le hacía arriscar la nariz, a él, campesino viejo, criollo. Caráspita con la nieta tonta...
--Está bueno que lo eche al suelo... Ya está en edad de que gatee...
La nieta lo miraba riendo. Hacía mucho tiempo, desde que organizó la vida entre cama y silla larga definitivamente, que había vuelto a reír.
--El aprenderá a gatear encima de su mamita... Amor... Mi ricitos de oro...
--Miércoles... --mascullaba--, me gustaría llevarlo al campo con usted también, se entiende, y la ñaña y la Benedicta. Y que se asolearan de veras y estuvieran al aire por el día entero, y el muchacho, qué caray, aprendiera a dormir en un poncho viejo revuelto con los perros y gateara y aprendiera a andar, a hablar, a mear parado... Ya tiene edad para eso... Y que en vez de estar prendido a la teta mascara un pedacito de charqui... Es bueno para los dientes y para hacerse desde chiquitito hombre de campo...
--El es lindo..., es el más lindo de todos los niñitos del mundo... Es el tesoro de su mamita... Y ya sabrá gatear y andar y comer como un principito en su sillita y su mesita. --Y súbitamente recordando algo--: ¿Sabe que ya me trajeron los modelos para elegirlas? Una mesita y una sillita color de rosa. ¡Qué tontería que a los niños no se les puede poner nada rosa! No sé de dónde han sacado eso. El rosa es más sentador... Y mi niñito se ve como un pimpollo con sus paltocitos, con sus camisitas, en sus vestiditos rosa. ¿No le parece, abuelo?
--¡Carpincho!, lo que me parece es que está criando un..., bueno..., un... --la miró indeciso, abrió la boca para decir algo, pero la cerró bruscamente, pensando que era perder el tiempo decirle eso que había pensado decir.
No se lo dijo ni entonces ni nunca. Porque las visitas del abuelo no se repitieron, pegado al campo, que no a la casa del pueblo, por un proceso de vejez que cada día lo fijaba más a la vera del brasero, con el mate en la mano y una acuosidad en los ojos y un rememorar lejanías sin coherencia, ante testigos o ante sí mismo. Descenso hacia la muerte que lo halló un día cualquiera plácidamente en medio del sueño.
Daba vuelta la rueda del año, de otro año y de otros más. El niño se desarrollaba atrasado según Benedicta, normal según la madre.
Como eco de la opinión de la madre, decía la ñaña las mismas palabras de convicción feliz.
Gateó tarde, anduvo más tarde aún, entendía todo, pero era difícil hacerlo pronunciar palabra.
Los médicos --uno y otro en sucesión, ya que todos decían lo mismo y eso hacía que no se los llamara nuevamente-- aconsejaban en vano otro tipo de vida. Benedicta nada podía contra la madre y la ñaña.
La madre en ese correr del tiempo seguía imposibilitada, extremadamente juvenil, reidora, en la cama o en la silla larga, ahora permanente-mente en un salón-dormitorio, en tonos rosa habilitado en la planta baja comunicado con la terraza, aferrada al niño, deteniéndolo a su lado, junto a ella, apegado a ella, en la cama, en la silla larga.
Fue un despertar de repente. De un día para otro. Como en una mañana abren todas las rosas. El niño estaba junto a ella, demorada como siempre deleitosamente en peinarlo, en vestirlo, en atender sus necesidades íntimas. Lejos, más allá del parque, en la calle del otro lado de la verja, un organillo empezó a desafinar una vieja canción de estrado. El niño se alzó, escuchó, tendido a esa felicidad derramada en el aire de boca limpia, y echó a correr, firme en sus piernas súbitamente firmes, echó a correr terraza adelante, parque adelante, perdiéndose tras lo verde de los macizos.
La madre quiso alzarse, perseguirlo:
--¡Ay! ¡Benedictal... ¡Ñañal... Corran... No... ¡Ay!, el niño... Corran..., Dios, Dios... --agitaba las manos, agitaba la campanilla, gritaba, sin lograr ella misma moverse.
La ñaña lo encontró pegado a la verja, apretadas las manos a los barrotes, la cara radiante, extasiado frente al organillo, al organillero, y a la lorita, que se balanceaba coquetamente en espera de que alguien quisiera sacarse la suerte, y tuviera ella que deslizarse alcándara abajo para elegir el sobrecito en que estaba el secreto de los destinos.
Un niño extasiado.
Voluntarioso. Que había descubierto su voluntad. Y su voluntad era permanecer ahí pegado a los barrotes, oyendo y mirando un mundo desconocido y mágico.
Se defendió a patadas. La ñaña empleó la fuerza de sus brazos campesinos. Pero sus brazos supieron de los dientes del niño. Lo soltó asustada por esa violencia mutua. Y el niño, sin palabras, se aferró de nuevo a los barrotes y siguió mirando al viejo barbudo, increíblemente vestido, entre payaso y marinero, con el organillo clavado en un soporte y la correa pasándole por el cuello y la lorita balanceándose en su alcándara.
La lorita no entregó al niño el sobre con su destino. Pero su destino desde ese momento fue luchar con la madre. Luchar con la ñaña. Encontrar en esas batallas el refugio, el apoyo, la alianza muda de Benedicta.
5
Llegó atrasado y eso le aumentó el mal humor.
A esta hora al insoportable olor de pipí de gato se unía el del desinfectante de los toilettes y el del insecticida pulverizado en el aire. Bueno. Avanzó rápidamente por entre las butacas hasta alcanzar la primera fila y sentarse. Un reflector iluminaba un plano del escenario y en sendas sillas dos actores repetían su parte, sin observaciones del Dire, que sentado junto a una mesa en un extremo, rodeado por sus asistentes, iluminado el texto por una luz que tamizaba un capuchón opaco, parecía mucho más teatral que los otros prosiguiendo su diálogo.
Uno de los asistentes lo vio y dio aviso al Dire. Este levantó la cabeza y, haciendo ese habitual gesto suyo de rascarse la nuca, lo miró, agitó amistosamente en el aire la misma mano que acababa de darle ese placer que él decía perruno, entornó los pesados párpados y se inmovilizó en la atención de lo que pasaba entre los dos actores.
Empezó a ver, como veía las escenas que luego integrarían su obra, algo que un momento después lo tomó entero, distanciándolo del ensayo, de los nuevos personajes que iban apareciendo, dando su réplica, matizándola, marcando acciones. Reflexionó rápido y sorprendido que por primera vez el hecho sucedía estando inmóvil. ¿Pero no tenía él que andar, andar, siempre andar para que las mágicas representaciones se hicieran presentes? Se deshizo de la observación para atender lo que veía y oía. Sí, un escenario que era ese mismo, con el reflector marcando un círculo en el centro y como fondo los ladrillos del muro. ¡Qué dramatismo proporcionaban un ladrillo y otro ladrillo, rojizos entre las franjas blancas del cemento, y uno y otro y otro más! Como terminarían por ser los hombres, iguales, uno y otro, unidos por el sentido de la supervivencia, apretujados, cada uno igual al otro y sintiéndose tan necesarios como parte del todo. Sin mayores aspiraciones que ser parte de ese todo, con situación sólida, sin peligros de diferenciaciones, de que una variante en el molde pueda desequilibrar el conjunto. Ladrillo, parte de una inmensa construcción.
Ahora bajo el foco del reflector aparecía un hombre solo, como cohibido, como temeroso, como en espera de algo. Aparecía luego una mujer fina, joven. Se quedaba también inmóvil en el círculo iluminado. Pero mirándolo, mirando al hombre. La mujer avanzaba. Estaba ya cerca de él, en su halo vital.
--Siéntate --decía ella--, y conversemos.
Y mágicamente se instalaban en un asiento que no existía.
Estaban cómodos. Se veía eso en la curva del cuerpo de la mujer, en la gracia de las largas piernas dobladas y un tanto al sesgo, una junto a otra. Y en el hombre que iba distendiéndose, que no tenía ya en la cara esa expresión de anheloso esperar.
--¿Me prestas tu hombro? --preguntaba ella.
--¡Criatura!
La cabeza de la mujer se apoyaba en el hombro buscando anidarse. La cara del hombre se inclinaba un tanto y las sienes quedaban una junto a la otra.
--¡.Tonto! --y los dedos de la mujer subieron hasta acariciar la barbilla, pasando después las yemas por el contorno de la boca.
--Siempre-- aseguraba la voz del hombre.
--¿Me quieres?, Nunca me lo dices... Parecería que les tienes miedo a las palabras...
--No, a las palabras no...
Ella levantaba súbitamente la cabeza besando el ángulo de la boca masculina y volviendo a su posición primera.
Pasaba él un brazo por la cintura y su mano quedaba en el aire, sin tocar la cadera, parte de su vientre, sin alzarse a su seno. Se quedaba ahí, inmóvil al borde del impulso, al borde del deseo.
Tornaba la cara del hombre a la expresión de espera en la soledad. Endurecido. Levantaba los ojos y quedaba con la cara desnuda, blanca por la luz excesivamente blanca del reflector. Ahora la cara presentaba una cerrada mascara voluntariosa, se inclinaba. La mano cobraba, movimiento, la mano que se posaba en la cadera, que se deslizaba.
--¡Cuidado!... --gritó una voz, la voz de uno de los actores marcando su papel.
Y bruscamente la visión desaparece y queda frente a la realidad.
--García --preguntó el Dire-- ¿No crees que es mejor cortar este parlamento? En verdad lo que se dice es reiteración de la escena anterior. ¿Qué? ¿Me oyes?
Le cuesta recuperarse, entrar en lo circundante. Se mira las manos humedecidas y se mueve, recalca en el asiento, en busca de la posesión de sus límites físicos.
--Eso puedes verlo mucho mejor que yo --contesta al otro, que está mirándolo con algo de bulldog paciente en los, ojos asomados a la cara.
--¿Cortamos? No importa que sea la hora. undécima...
--Corta si te parece bien.
Los actores esperan, mecanizados.
--Se suprime desde... --indica un asistente que con una copia del texto va de actor en actor-- "es cosa cierta" hasta "cuidado"...
Hay una pausa. El Dire se ha puesto de pie y habla con alguien más allá de lo visible, con alguien que está en lo obscuro entre trastos, bambalinas y actores que esperan su turno.
De nuevo todo está en orden y el ensayo recomienza. ¿Para qué querrán que esté presente? ¡Lo poco que le importa esto! Su interés está en la obra en trabajo, en el trabajo suyo, en esa efervescencia de la creación.
Sí. Ese era su mundo, el misterioso y seductor mundo de los seres nacidos de una arcilla oculta en lo íntimo de él, amasijo que va tomando forma y vida. Mujeres, hombres. Todos para vivir en un escenario su propio drama, su comedia, su sainete, lo que fuera, queriendo comunicarse, evadirse de la soledad; sí, eso era, horror a la soledad, imposibilidad de comunicarse. Cada uno con su cifra propia, sin lograr saberla. Buscándola desesperadamente. ¿Cómo lograr la cifra ,auténtica, la obscura metida en lo profundo, tan inalcanzable, tan tremendamente desconocida que nadie, ni ellos mismos, ni él que es el instrumento por el cual llegan a esa vida, nadie sabe su grafismo verdadero?
¿Qué sabía él de sí mismo sino a través de súbitos resplandores, de miedo, de terror, de inconexas indeterminadas formas de reacciones morbosas? ¿Qué sabía él de sí mismo, de la verdad de si mismo? ¿Qué iba a saber entonces de la verdad de sus personajes? Que aquí, en el escenario, dirigidos por el mejor director, con los mejores actores, con el mejor equipo de escenógrafos, de iluminadores, de maquilladores, de modistas, de todo lo que el teatro pone al servicio de un autor que va de buen éxito en buen éxito, sí, con todo eso sumado, ¿qué otra cosa podía conseguirse sino el lejano remedo del escenario y los personajes surgidos de su subconsciente? De esos personajes que él conocía en parte, lejano remedo, parte externa de lo que auténticamente eran por dentro, porque ni él, ni nadie, ni ellos mismos sabían lo que; eran.
Alguien había avanzado en silencio y se, sentaba a su lado.
--¡Hola!
--¡Hola, Florindo!... --acentuó el nombre pueblerino que para el otro era ofensivo y lo miró con esa súbita violencia que le impulsaba a las patadas.
--Está regio, ¿no halla?
Lentamente, controlándose, se levantó y salió.
Por entre los pesados párpados, el Dire había seguido la breve escena.
--García... --gritó.
--Sí --contestó sin detenerse.
--¿Vuelves?
--No.
--¿Puedo telefonearte en la noche a tu casa?
--Puedes.
--¿No tienes por ahora nada que observar?
--Nada. --y salió al foyer rumbo a la calle.
6
Con la ñaña era fácil para el niño la pelea. Evadía su mandato, no atendía sus observaciones. Cuando la mujer pretendía presionarlo a la fuerza, lograba independizarse a patadas y en última instancia a dentelladas.
--Es peor' que animal salvaje --comentaba en la cocina la gente de servicio.
--¡Y qué hacerle! Un niño criado solo. Un niño necesita otros niños. Y este pobrecito entre puros mayores.
--La señora es joven... --defendía la ñaña.
--Pero es una enferma, una baldada. Y miren cómo cría al niño. Como lapa quisiera que fuera Pegado a su cama. ¡Pobrecito!...
--También ella no tiene a nadie más en el mundo... ,
--Pero un niño debe vivir con los vivos.... Y no con ella no más, que es como media muerta...
--Bueno: pero hay que tenerle lástima a la señora...
--Yo al que le tengo lástima es al niño...
--Es demasiado sobarlo y vestirlo como muñeca y querer que el pobrecito se pase con ella y nada más que con ella
Del repostero el comentario salió a la calle, rumbo al mercadito, a la farmacia, a la panadería, al almacén. El barrio entero sabía de la señora baldada entre nubes rosas de sábanas, cobertores, camisones, batas, y del niño huraño, que apenas si sabía hablar, y de la manía de la señora de tenerlo siempre a su lado, junto a ella, en una absurda vida de encierro.
--Ella querría, Dios me perdone el pensamiento, que fuera paralítico y así no se le arrancara nunca --decía la panadera.
--Cosas... No diga eso... Pero hay que ver la pobre también. Sin nadie de familia, desde que murió el caballero mayor, y ella con su pena de viuda y verse enferma y sin remedio.
--Las penas con pan son buenas, doña Aniceta.
--Y aquí no es sólo pan, sino que de un todo de yapa.
Reían. Y se condolían. Y comentaban. Y reían de nuevo.
Benedicta era el tope en cuya presencia se acallaban los comentarios y silenciaban las risas.
Con la madre la lucha del niño era difícil, dolorosa, espaciada. De la fuga hacia la molienda musical del organillero regresó para caer medio a medio de los reproches maternos, de los suspiros, de las quejas, de las lágrimas. Oía serio, firme en los pies, firme también en el recuerdo de la maravillosa aventura vivida. El, solo, dueño de sus movimientos, de sus acciones, dejándose llevar por la carrera, llamado por las solicitaciones de una vieja melodía. ¿Qué de malo podía tener eso? Era malo revolver los leños de la chimenea y ver innumerables chispitas. El fuego era malo, podía quemar, incendiar la casa. Era malo el fuego. Era mala el agua: no había que inclinarse demasiado sobre la fuente del parque para mejor mirar los peces rojos, ni pretender chapalear en las pozas que las mangas de riego formaban a veces sobre el césped. Era. malo mancharse el traje al comer, había que tomar la cuchara en esta forma y acompañar con pan y estar quieto en la silla, como un niñito bien educado que él era. Era malo agitar los juguetes dentro de una bolsa, hacer entrechocar los trenes, los autos, las maquinarias, los aviones, los soldaditos; y agitarlos y hacer ruido, porque a mamá le dolía la cabeza o podía dolerle con ese barullo. Era malo pretender ayudar al jardinero y con las grandes tijeras cortar las ramitas salientes de. los bojes. Era malo... Todo era malo, menos estar sentado en su sillita, can una mesa enfrente para hacer palotes, deletrear, miran estampas, comer, armar el mecano. Y oír las preguntas de la madre para contestarlas con monosílabos, y acercarse moroso a su llamado y dejarse componer una mecha rebelde o centrar el cuello de la camisa, para después ser anegado por una lluvia de caricias y por las palabras repetidas como estribillo demencial:
--Ricitos de oro... Mi amorcito...
Pero ¿por qué era malo también correr por el parque e irse a la verja a oír al organillero, a mirar a ese hombre vestido como algunas de las figuras de sus libros de estampas y con la lorita tan linda columpiándose?
--¿Por qué es malo? --preguntó, premioso, a la madre.
--¿Y si le pasa algo? ¿Si se cae? No, no, si quiere un organillo, se le compra un organillo. Benedicta, ¡ay!, creo que me voy a morir... Avise a la oficina que manden un organillo.
--No quiero un organillo...
--¿Qué quiere entonces, mi amor? ¿Que llamen al hombre y venga a tocar aquí para que lo vea? Benedicta, que llamen al hombre...
--No quiero...
--¿Qué quiere entonces, mi tesoro? --y a su silencio reconcentrado--: Pero no me contraríe, mi amor, no me haga sufrir, no haga estas cosas, no ve que la pobre mamá sufre tanto... --y señalaba sus ojos desbordados de lágrimas--. Prométale a la mamá que nunca más lo hará..., prométale...
No prometió nada. Nunca prometió nada. Siguió escapándose, no se sabía cómo, en qué momento, por el parque, por las viejas caballerizas, por las buhardillas, por las enormes habitaciones, salones, dormitorios, recovecos de pasillos, arriba, abajo, ágil, misterioso, con una pericia de delincuente para abrir cerraduras, con una presteza de acróbata y una seguridad de atleta para trepar, rampar, deslizarse en silencio, casi invisible. Las más de las veces regresaba sin que se supiera de adónde. Otras veces, en las búsquedas, solían encontrarlo y traerlo a la presencia de la madre, siempre desesperada en medio del llanto.
El niño la miraba, erguido y mudo. Dejaba pasar los reproches y las lágrimas, se dejaba tomar, acariciar, besar, sin hurtarse, pero sin reciprocidad, con una cortés aquiescencia. Y al final, cuando la madre caía en un silencio de fatiga, se sentaba en la sillita que ya no era minúscula, frente a una mesa, abría un libro y , se entregaba a la contemplación de las estampas.
Hasta, una nueva escapatoria.
Su aliada era Benedicta. Pero de repente tuvo otro aliado. El nuevo cura párroco.
El señor cura, un hombre que, más que vestir sotana, por su físico debió vestir el pantalón blanco y la blanca camisa de los espatadanzaris. Vasco llegado pequeño al país. Duro y con la cara comida por los ojos encuencados, sombreados y. como enfebrecidos. Con unas largas manos para los bastones de antiguas danzas o para dibujar las geometrías rituales. Descarnadas y dramáticas, místicas y tremendamente humanas.
Se lo esperaba ese día, anunciada por teléfono su visita protocolar; pero lo que no se esperaba era que el niño estuviera de regreso de una de sus escapadas y en plena escena de reproches maternos. De la cual deliberadamente Benedicta lo hizo testigo.
La madre sorbía lágrimas, pedía excusas al señor cura, se dirigía al niño en el habitual rosario de reconvenciones mezcladas de ayes. Al niño endurecido y silencioso como siempre. ,
El señor cura vio y oyó personalmente lo que ya sabía por comentarios de feligreses.
--Niño --intervino de pronto con su baja y clara voz autoritaria--, vaya a jugar al parque. Su madre y yo tenemos que hablar...
Lo miró el niño sorprendido. Y mansamente salió a la terraza y se perdió en las curvas de las avenidas.
--Usted puede quedarse, señora Benedicta --y empezó a hablar sin apuro con ese tono en que las palabras adquirían su significado exacto y, a la par que convencían, ordenaban.
Decía que el niño necesitaba otros niños de su edad por compañeros. Que no era posible dejarlo como un animalillo encerrado entre adultos: Tenía la madre que escuchar razones y mandarlo a un colegio. El niño, por su posición, estaba llamado a actuar en un círculo en que le era necesaria una carrera..Y aunque no tuviera fortuna, por el hecho de ser una criatura humana debía prepararse para ser un factor eficiente a le comunidad. Este niño que a los chico años apenas deletreaba y, lo que era gravísimo, estaba al margen de toda formación religiosa. ¿Es que no pensaba en que el niño tenía que hacer a breve plazo la prime comunión?
--No, no --protestaba la madre--. No puedo separarme de él... ¿Qué va a ser de mi vida? No puedo:.., no puedo... Será mi muerte... Sabe leer, yo le enseñé. No soy tan rústica, me eduqué en las monjitas en el pueblo... No seré una profesora, pero puedo enseñarle, le he enseñado. Aprende todo, se lo aseguro... Y sabe rezar y es bueno, un santito... Que se nos arranque, que le guste estar solo y corretear por la casa y el parque, no quiere decir que sea malo. ¡Se lo juro! Es bueno, no tendría el niñito pecado de que confesarse.
--No es eso, señora. Tiene que aceptar la responsabilidad de hacer de su hijo un hombre. Por lo mismo que usted no tiene un marido ni un padre que le hable con claridad, debe aceptar mi consejo, que es sencillamente el de la razón. Al niño hay que darle lo que necesita: compañía de niños, educación, instrucción, formación moral, Usted no querrá tener por hijo a un salvaje...
--No quiero separarme de él no quiero... En los colegios le enseñan porquerías los otros niños. Y es una criatura como un ángel. No sabe ni una sola mala palabra... Es como una niñita, como una princesita... Se lo juro... Es un tesoro...
--Pero hay que educarlo, mandarlo a un colegio. Ese es su deber: educarlo. Y desprenderse de su egoísmo.
Reaccionó furiosa:
--En mi casa mando yo. Y nadie tiene derecho para venir a insultarme.
Ni pestañeó. La siguió mirando fijamente con las obscuras pupilas como hipnotizándola. Las manos se alzaron con las palmas abiertas hacia la madre.
--Hay que mandarlo al colegio --repitió.
Ella bajó la cabeza, la posó de perfil en la almohada y cerró los párpados. Por el momento estaba vencida.
--¿Quién es el tutor del niño?
Contestó Benedicta:
--Un primo del finado, don Arsenio García, el presidente de la firma. Usted sabe: la ferretería Casa -García Ltda.- '
Benedicta y el señor cura fueron a entrevistarse con don Arsenio, que se restregaba las manos y excusaba su no intervención diciendo:
--¿Y qué podía yo hacer frente a una enferma?...¿Y, qué podía yo hacer?... Ante su reiterada negativa para recibirnos, a mí y a todos los parientes de su marido, mujeres y hombres, no hubo otro temperamento a tomar que dejar de insistir y no verla más... ¡Pobrecilla!
--Nadie le reprocha nada --contestó firmemente el señor cura--. Pero es necesario ahora mandar al niño a un colegió.
--Sí, hay que hacerlo... Mandar al niño al colegio..., claro. Diga usted, señor cura... ¿Qué colegia le parece bien? Usted dirá...
Y se mandó al niño al colegio.
Tres aliados --apoyado en el señor cura, don Arsenio ahora fijaba normas-- para permitir que medrara su personalidad y conociera lo que estaba más allá de las rejas de la casa y asimilara conocimientos y viviera como otros niños, en la misma pauta religiosa y educativa que ellos.
Pero no un niño como la mayoría. Un niño en su provincia de soledad, cortés y silencioso, inteligente y soñador. Desarrollándose sin tropiezos en cuanto a lo físico: espigado y firme.
La madre entre tanto languidecía en sus almohadas rosas, sumida en una hosca reprobación, vuelta a esa existencia vegetativa anterior al nacimiento del hijo.
La ñaña había sido devuelta a su tierra campesina. Benedicta era el eje de la casa, que mantenía su ritmo de gran casa tradicional. El niño tenía para Benedicta una amable aquiescencia, permitiéndole ocuparse de sus efectos personales siempre que fueran eso, efectos personales: su pieza de estudio, su dormitorio, su baño, su comida --disponía ahora de un departamento exclusivo--, pero al propio tiempo marcando entre ambos un límite, una zona infranqueable entre lo exterior y su mundo íntimo, sorprendente en un niño de su edad.
La madre dejó de formular reproches, de lamentar su abandono, de gemir sus males. El hijo, en la trayectoria de los días, jamás tuvo una alusión al pasado ni al presente. Hablaba con atenta cortesía de temas impersonales; el tiempo, las flores, las pájaros, el perro, Benedicta y los restantes miembros del servicio doméstico.
--¿No le gustaría oír música? Los conciertos, por ejemplo... --propuso a la madre el señor cura, buscando un paliativo a su terca desesperación.
--No. Prefiero el silencio y estar "sola" --pareció morder la última palabra.
La traída del perro fue otra artimaña. Sin resultado alguno. Lo miró indiferente, cachorrito confiado en su inexperiencia, con los ojos humildes solicitando siempre una caricia, con largas orejas y el trasero redondo: y la piel como de seda dorada.
Nunca hizo alusión al animal. Como si no existiera. A veces decía:
--Benedicta, pásame los retratos.
Cajas con retratos del niño. Montones de retratos del hijo hasta el momento en que fue al colegio. Montones. En todas las posturas y oportunidades. Algunos en color. Tomados por los innumerables fotógrafos que tenían en ella su mejor cliente.
--Mi amor --murmuraba--. Mi ricitos de oro..., mi príncipe...
Languidecía, enflaquecía. Venía el médico. Otro médico llamado por Benedicta, alarmada. Venía el señor cura, duro, con las largas manos en el gesto con que parecía irradiar el fluido de su voluntad poderosa.
--No hay que abandonarse... --decía.
Ella lo miraba en silencio, ya sin encono. Y seguía entregada a una suerte de ensueño, de estar fuera del presente, sumida en ese pasado feliz, con el niño adherido a su seno, gateando sobre ella, vistiéndolo y desvistiéndolo, en su cercanía jugando, mirando estampas, juiciosamente en su sillita, a su niño suyo, suyo... July.... Ricitos de oro...
Sin encono hacia nadie. Ni hacia el señor cura, ni hacia don Arsenio, ni hacia Benedicta, ni hacia este desconocido que era su hijo, tan distinto a su niñito. Dulcemente yéndose hacia la nada.
Murió a esa hora en que los gallos dan la noticia del alba en todos los puntos que marca la rosa de los, vientos.
El hijo no tenía aún ocho años.
7
Por dos días llegó temprano para verla. Y la vio llegar en el coche negro, ambas veces a igual hora, vestida con semejantes prendas y realizando el mismo camino para luego regresar al coche. La esperó sentada en un banco.
La primera vez la dejó descender, tomar distancia. Tan serena, rítmica, ceñida por la seda de ramazones grises y con el chal sobre los hombros anudado al pecho. Advirtió nuevos detalles: el súbito resplandor de múltiples pulseras, finos aros en que se alineaban rubíes, brillantes, topacios, zafiros, formando en sus muñecas, sobre las estrechas largas mangas, una especie de crispín multicolor; las horquillas de carey que fijaban sus trenzas pomo tiara alrededor de la cabeza; la expresión de las pupilas solicitadas por algo lejano e infinitamente dulce;, la sombra del bozo; la línea sinuosa y abundante de ambos labios en armonía con las cejas anchas y el tamaño de los ojos y el corte de la nariz. Pensó en nativas de las islas del Pacífico Sur. Luego en indias de remoto origen maya.
Iba a cierta distancia siguiéndola, ajustando su paso al suyo, sumido en sus deducciones, apaciguado, con una sensación de limpieza, sin ligar a la mujer con ningún otro pensamiento que no fuera el de observarla, el de suponer para ella países de origen. Recordó estampas, de esas que gustaba contemplar de niño, con su leyenda abajo: "Mujeres de Guatemala recolectando bananas", "Vida familiar en Tahití", "Baile en el bohío", "Pescadores de perlas".
Con esa memoria de placa fotográfica que era la suya, recordándolas hasta en mínimos detalles. Buscando identificar a la mujer con esas imágenes. Se parecía lejanamente a alguna.
Siempre que voluntaria o involuntariamente recordaba su infancia se hallaba fijo en un caleidoscopio en que había una figura central: "ella". Y a su alrededor, infinitas móviles formas de colores, alucinantes, perturbadoras.
Se sorprendió ahora pensando en su infancia, por primera vez como en algo ajeno a él, no caleidoscopio, sino cuadros sin figura central, colgados en una galería, y él pasando ante ellos, sin que relámpagos surgidos de su profundo ser lo deslumbraran y empavorecieran.
La mujer alcanzó el extremo de la senda y regresó. Llegó él también a ese mismo extremo, se volvió y siguió tras ella hasta dejarla desde una distancia prudencial en el coche, que partió rápido y silenciosamente.
El segundo día la escena tuvo una variante. Iba tras ella, por eliminación fijándola en una remota India, cuando de súbito la mujer se detuvo, giró la cabeza mirándolo y lo esperó tranquila. No pudo hacer otra cosa que continuar avanzando. Cuando pretendió seguir adelante, la mujer con una voz tranquila, baja y caliente, con las palabras espaciadas y las erres y las ces y las eses y las zetas diferenciadas, dijo al hacer un gesto que lo inmovilizó:
--No me gusta que me sigan. Si quiere: vaya adelante de mí. O a mi lado. Pero no detrás. No me gusta... --lo miraba con sus grandes límpidos dulces ojos.
--Señora. Perdón. Yo... --y se quedó sin saber qué decir, como excusarse, -- Yo...
--Sí, usted --sonrió--. Ya sé que inspiro curiosidad con mi vestimenta. Pero me gusta y la uso. Bien: ¿sigue adelante a sigue conmigo?
--Perdone, señora. --No sabía qué decir, cómo explicarse-- No crea que yo...
--No creo sino en un acto de curiosidad. Al que estoy, por lo demás, acostumbrada. También debía yo excusarme por vestirme así, por no seguir la moda al igual que las demás mujeres.
Sonreía con los ojos.
--¿Me permite? --se oyó preguntar.
--¿Qué?
--Acompañarla.
--Estoy segura de que no pertenece al grupo de los que creen que una autorización a ese pedido significa otra cosa que ir junto a una desconocida, por un parque, fuera del pasado, del presente y del porvenir... --sonreía siempre con los ojos, seria la boca.
El encontró un tono ligero, ajeno a su manera, .para contestar;
--Puede estarlo, señora. Y que si hablamos, hablaremos del tiempo, tema inglés de muy buena educación.
Empezaron a andar al mismo puso, sin mirarse, con los perfiles metidos en el fondo verde umbroso, en silencio, hasta la plazoleta final, pedregosa, con unos feos bodegones por fondo.
Volvieron. Había un aire sofocante, húmedo, y los pájaros callaban en una previsión de tormenta. El río se inmovilizaba cobrizo.
--Ya que se puede hablar del tiempo --dijo él--, ¿sería imprudente preguntarle si no tiene calor?
--No, no tengo calor. Siempre tengo un poco de frío. No frío, pero la necesidad de llevar algo sobre los hombros.
--Viene de países muy cálidos --murmuró sin interrogantes, pero sin afirmación.
Y siguieron andando.
--Lo que puede reprochársele a este clima es la humedad. ¿No le molesta? --dijo.
--No. Nada me molesta --contestó sosegadamente.
Tuvo la certeza de que decía la verdad.
--¿Por qué camino ha llegado a ese estado perfecto? --se interrumpió--. Perdón, señora... Esta pregunta va más allá de lo convenido.
--Puedo contestarla. Por el de una fe religiosa.
--Gracias --vaciló, pero prosiguió irresistiblemente indagando--: A la que llegó... Perdón de nuevo...
--En la que nací. Pertenezco a una familia católica que vive ajustada a la ley divina. Somos creyentes, practicantes, con tanta naturalidad como somos morenos o rubios..,
--¿Y felices?
--No es en esta existencia donde debemos esperar la felicidad.
--No puedo alcanzar la fe murmuró contestando una pregunta no formulada--. La comprensión del catolicismo está más allá de mis posibilidades. No puedo creer en lo que escapa a mi razonamiento:
--Abandónese a la voluntad divina, humildemente. Y recuerde a Saulo --sonrió con los ojos.
Siguieron andando silenciados por el calor y la humedad que se intensificaban, mustiándolo todo.
La dejó en el coche, ayudándola a subir, conociendo la suave curva de su codo a. través de la tela sedosa. Dijo inclinándose:
--¿Vendrá mañana?
Contestó, como sorprendida, con otra interrogación:
--¿Por qué no?
--Hasta mañana entonces, y gracias de nuevo, señora.
El coche se perdió rumbo a la ciudad.
Y él se quedó un rato pensativo, a pleno sol, sin sentirlo, analizando situaciones inesperadas, desconocidas: una paz, una seguridad, una certeza: Una mujer, ahí, en su cercanía, a su costado, en su oído, en su tacto, en su olfato, todo perfectamente individualizado e independizado de la obsesión enquistada en sus sentidos.
8
No logró a través de los años --externo primero, interno después que murió la madre-- tener amigos en el colegio, romper esa imposibilidad hecha por la costumbre de estar en silencio, entregado a sus sueños, a su fantasía, a su mundo mágico. Le era imposible adentrarse en la realidad dura de los niños, sumarse a la violencia del juego, a la malicia, a la súbita generosidad, a la camaradería indiscreta, a la rapacidad y a la envidia. No se entendía con los niños. En cambio, el maestro era una suerte de encantador que entregaba a su conocimiento cosas, hechos, problemas, apasionantes motivos, un mago abriendo con su varillita de la virtud la entrada a sorprendentes mundos. Pero sin saltar jamás la barrera de las diferencias de edad, de condición. El era el alumno, el otro era el maestro. Los unía el mutuo interés de dar y recibir.
Siempre el primero de su curso. El gran orgullo del colegio.
El señor cura fue quien estuvo más cerca de su confianza, de su pequeña alma atormentada y silente. Y de haber vivido, hubiera sido el apoyo en su gran crisis religiosa y sexual de la adolescencia. Pero murió. Antes había muerto la madre. Y quedó desamparado frente a sí mismo, rodeado de fantasmas.
Una vez obtenido el bachillerato, no quiso seguir carrera ni tampoco avenirse a la oficina de los negocios familiares, de esa, firma que seguía prosperando y donde, por compromiso, por ruego constante del primo Juan Antonio, hijo y sucesor del tío Arsenio, accedía a ir, así, entrando y saliendo como quien huye.
--Pero, chico, es necesario que te enteres. El día que yo falte, ¿quién se va a ocupar de todo esto? --insistía Juan Antonio.
--Bueno: alguien, pero yo no, seguramente. Lo cual me parece una suerte. Yo soy una nulidad para todo esto, te lo aseguro honradamente.
En el fondo, Juan Antonio estaba contentísimo de seguir manejando millones de millones. Pero era necesario tener la conciencia tranquila y decir lo que estimaba necesario puntualizar.
Desde que salió del colegio hasta su mayoría de edad, no hizo otra cosa que leer, escuchar música, ir de la casa de la ciudad a la casa de campo, solitario impenitente.
Contra viento y marea arremolinados por Benedicta especialmente, contra todas las objeciones, impuso al cumplir los veintiún años su deseo de viajar y se dio a recorrer países, yendo de uno a otro en busca de no sabía qué esponja para limpiar de sí mismo manchas que surgían del pasado y pavores que surgían del presente.
Países, países, países. Escenarios, gentes moviéndose, hablando. Vidas a su margen. Ninguna para identificarse con ella. Hombres, mujeres. Por rutas de cielo, mar y tierra, por calles en todas las latitudes, entre idiomas conocidos o ignorados, entre seres de rostros claros u obscuros, de ojos redondos o almendrados, de risas fáciles o labios herméticos. Con mujeres en su cercanía, insinuantes, fáciles, habituadas al deseo del hombre. Me buscas: me hallas. Me pagas y adiós... O las otras, las del gran mundo, casi todas estereotipadas en una actitud de elegante hastío, más allá del bien y del mal, cultas o snobs, entre humo y vasos, metidas en trajes saco, en trajes trapecio, en trajes de línea A o K, excitadas o no, con las piernas al aire o recatadamente ocultando las pantorrillas, cortas las melenas, largas las melenas, en el salón, en la playa, en el teatro, en el campo deportivo, en las exposiciones, donde fuera: muchachas, mujeres indiferenciadas, jóvenes deshechas por el hastío, viejas en una caricaturesca juventud. Mujeres... Para acercarse a alguna, de cualquier medio, y entre ella y él, súbita y fatalmente apareciendo un perfume, unos finos dedos, una voz acariciadora, y en sus manos de él, en las suyas propias, en las palmas, en sus yemas, la redondez de unos senos... Una violenta reacción lo desprendía de la presencia del pasado, tan violenta, que su pasmo era después no haber realizado el gesto físicamente, no haberse hallado sacudiendo las manos para librarse de lo que adhería a ellas.
En ciudades, repasándolas en busca de alguien, de no sabía quién. En busca de algo que reclamaba su instinto, que retorcía sus entrañas, como en prolongado ayuno desborda jugos el estómago hambriento. Lleno de prevenciones, de premoniciones, de sombrías formas en el sueño y de pavorosas realidades en la vigilia.
Volvió a su tierra. Se aposentó en la casa tradicional, con la esperanza de destruir ahí mismo, en su propio escenario, las vivencias de su infancia.
Salió de ese caos cuando descubrió su posibilidad de crear un mundo de ficción que sería su refugio. Empezó a escribir. Estrenó. Lentamente se iba plasmando una faceta nueva en su personalidad. Logrando el halago del buen éxito, el fervor de la crítica, el entusiasmo del público. El conocimiento de un inesperado medio, multitudinario, tan ajeno a aquel en que había medrado desde siempre.
Pero sin que allí lograra amistades. Ni de mujeres .ni de hombres. Aquéllas seguían siendo la fisura dolorosa por donde surgía el implacable pasado. Y los hombres, los hombres... Conocidos para charlar en un café, para discutir una escena, para comentar las menudencias de la vida teatral de puertas adentro. Líos, aspiraciones, enjuagues, intereses, componendas. Un mundo para huir de él, cuando se lo conocía al por menor. Para huir y meterse en su casa, frente al parque en que los árboles ocultaban cada vez más el río y en la cual Benedicta envejecía, apergaminada, tenaz y perseverante, señora de todo: de la casa, de la servidumbre, pretendiendo serlo hasta de él mismo.
O yéndose al campo en compañía del perro, de este que había reemplazado a otros, todos de la misma raza, color café, con ojos dorados, largas orejas e idéntica paciente fidelidad.
9
La escuchó desde el fondo de un palco bajo, con mala acústica, viendo tan sólo parte del escenario y los personajes sesgados o sencillamente fuera de su vista. Deformado todo en una realidad imprevisible, ajena, más aún que en los ensayos, a la esencia de su obra. Como la desconocida cara del revés de una medalla.
Esto había salido de él, de su poder creador. Se preguntó, con esa exasperada voluntad de evadir las circunstancias reales y asirse a la ficción, si habría algo en la atmósfera, un virus filtrable, que lentamente inoculaba la tónica de la época en estas -criaturas que eran las suyas atormentadas, buscando ansiosamente un camino, despistadas ante las bifurcaciones, metidas al azar en el más cercano, creyendo que el seguido lo era por elección propia y luego tomando conciencia de que el azar jugaba el juego y se era sólo un juguete.
--¿Un juguete en manos de quién? --dijo entre dientes.
Volvió a la realidad y observó los personajes que hablaban: sólo tenían de común con los por él creados ese virus de la desesperanza, de la desorientación, de la angustia íntima. De ese amasijo que él mismo era. ¿Por qué, entonces, se empecinaba en negar la similitud? Se negaba a sí mismo tanta verdad...
No reconocía a esa mujer con la figura y el rostro de la primera actriz y esos gestos y esa modulación de la voz. Era otra. Pero entre su personaje y ella había una raíz común alimentada por cenizas.
Una obra en tres realidades: la suya escrita, esta otra representada por los actores y la que captaba el público.
Pero el público no poseía una comprensión colectiva. Existían, entonces, tantas obras como espectadores en el teatro.
Había calculado llegar al fin del último entreacto.
--Gracias a que te dignaste venir --rezongó el Dire al verlo.
--Te había dicho que vendría al final --respondió, súbitamente de mal talante por el tono del otro.
--No vayas a dispararte. Todo va bien, el público loco... Ándate a mi camarín o al de Noemí, que está muy nerviosa en la duda de si llegarías o no llegarías... --tuvo en los labios decir "el perla", pero prudentemente farfulló algo.
Pensó en que no estaba para soportar nervios de nadie. Dijo:
--Me voy afuera a un palco. ¿Habrá alguno desocupado?
--Pero por favor no te escapes. Reservé el izquierdo, el palco bajo de la izquierda, aquí mismo a la salida, para ti y tu gente --una de sus manos se apoyó con pesadez en su hombro. Y continuó, apresurado, entre admonitivo y jovial--: Y, por favor, te lo pido, te lo ruego, no te escapes,
Y allí estaba, arrinconado, casi incrustado en un ángulo, incómodo al borde del sillón, con ganas de irse. ¿Para qué todo esto? La obra estaba estrenada, había pasado ese momento dubitativo en que se aguarda la reacción de la crítica y del público. El proceso de un estreno era interminable y agotador: primero, el juicio del Director; segundo, el de sus asesores; tercero, elegir los actores; cuarto, los ensayos, las modificaciones y los cortes; quinto, la propaganda, entrevistas, fotos, etc.; sexto, el ensayo general, con los críticos, y por fin el público del estreno, la mayoría invitado, y después el otro público, el gran público sin tarjetas ni vales, el que juiciosamente paga sus entradas y provee ese contentamiento que se llama "taquilla vuelta", y que hace los suculentos borderós.
El era parte de ese engranaje, y el juego, cuando se está en él, hay que jugarlo.
Las cortinas se abrían y cerraban. Allí estaban ya todos, incluso el Dire, haciendo reverencias, besando el Dire la mano de la primera actriz, repitiendo el gesto galano el primer actor. Poniéndose en primera fila el Dire, la actriz, el actor. Dando ellos un paso atrás para dejar sola a la actriz, buscándolos ésta y tomándolos de la mano para obligarlos a alinearse junto a ella. Luego dejando a las otras figuras en escena, para poner en primer término a la característica entre la dama joven y el galán. Y después de nuevo todos juntos y el escenógrafo y los modelistas y los iluminadores. Una curiosa mezcla de trajes, de rostros maquillados y de caras cerúleas, y el público aplaudiendo y las cortinas abriéndose y cerrándose rápidamente sobre el juego sucesivo de los cuadros, nada improvisados, porque el Dire pensaba en todo detalle, y esta especie de ballet de post-representación tenía tan riguroso ensayo como cualquiera de las escenas anteriores. Ahora la cortina quedó abierta definitivamente y todos inmóviles en el fondo. El público gritaba: -
--El autor... El autor...
Y los ojos de los que estaban en el escenario se volvieron al palco, tratando de ver a través de las luces de los reflectores al hombre que debía estar allí.
Que estaba allí encogido, pensando si no sería todavía tiempo de huir precipitadamente.
La puerta del palco se abrió y una mano tocó su hombro:
--Esto se llama triunfo... Ven... Ven... --era el Florindo, Iván Duval, en el programa y en escena diciendo cuatro frases.
Se puso de pie tratando de eludir la mano y la avalancha de palabras laudatorias.
--Vamos... --dijo queriendo pasar.
--Pero déjame felicitarte --y bruscamente lo abrazó.
Con la misma brusquedad rechazó el abrazo. Con un golpe de judo. El otro vaciló y balbuceó;
--Pero por qué... Yo...
Estaba en el pasillo y avanzaba hacia el escenario, crispado, con algo vinagre que le subía del estómago a la boca. Cómo, con qué ganas pondría en acción su conocimiento de los golpes, no de las patadas y mordiscos de su infancia, sino de los golpes científicamente, aprendidos en el gimnasio, y echaría por tierra, haría huir a toda esta gente que lo esperaba en el escenario, estereotipadas las sonrisas, y a toda esa gente, de pie algunas, otras sentadas, algunas en los pasillos, otras. agrupadas en las salidas. ¿Habría más gente que la que el teatro era capaz de acomodar en sus aposentadurías?
De la mano del Dire, sudorosa y que se aferraba a la suya queriendo transmitirle lo que debía hacer, lo que esperaba de él: que tomara y besara la mano de la actriz, que entre Dire y actriz avanzara hasta el borde del escenario y saludara al público. Que retrocediera, que esperara un cuarto de minuto para que las cortinas se cerraran y se volvieran a abrir y avanzara de nuevo. Y saludara. Y otra vez el juego de las cortinas, de los pases, como en las cuadrillas de las abuelas: yo te doy la mano a ti, tú me la das a mí, ahora un paso adelante, ahora un paso atrás. Saludo y molinete.
Sería divertido hacerlo. Gritar: "¡Molinete!", y observar el estupor de los demás. Se halló en primer plano, inmensamente solo en un silencio súbito y sobrecogedor. Eso indicaba que tenía que hablar. Parte del juego y lo jugó.
Dio las gracias con la curiosa sensación de que estaba en la oficina, dictando a la taquígrafa una de esas cartas en que agradecía las felicitaciones llegadas desde las sucursales de la Casa García Ltda., y en las que con las mismas palabras apegadas a un riguroso formalismo uno de los socios, uno de los jefes, uno de los lejanos primos, hijo de los primos de su padre, le enviaba sus felicitaciones por "el merecido triunfo obtenido".
Pero era lo que el público esperaba, porque la ovación se hizo atronadora cuando terminó las frases que estaba irónicamente diciendo como un acuse de recibo. Alcanzó a pensar en otra cosa: en lo que sería cómodo y absurdo: hacer bajar de lo alto del escenario, suspendida por gruesas cuerdas, una gran tarjeta suya, de visita, blanca cartulina con grandes caracteres dibujados imitando las letras del grabado en cobre. Su nombre y a punta de lápiz dos letras minúsculas: a. f.
"¡Qué maravilla eso!..."
Pero seguía el juego: hablaron el Dire, la primera actriz, el primer actor, la característica --gran favorita del público--, uno de los segundos actores, la más joven de las damitas, muy melindrosa, y que cuando terminó diciendo "que ella no era nadie, pero que saludaba al gran autor del siglo desde el fondo de su modestia", antes que surgiera la ola de aplausos, se oyó una voz femenina que gritó desde el anfiteatro: "¡Tesoro!"..., sin que se supiera si el tesoro era la propia damita o el autor triunfante o qué o quién. Y habló el escenógrafo, y por el personal obrero uno de los tramoyistas, un muchacho simpático que repitió muchas de sus frases hechas, sin que posiblemente nadie se percatara de ello.
"¡Qué cansado todo!", se repetía.
Pero se cerró la cortina. Pero no el baile. Eran masas de gentes desconocidas que desfilaban por el escenario donde él, el Dire y las primeras figuras, en fila como en las fiestas oficiales, recibían el saludo de quienes por fuerza de la costumbre habían formado fila también, cola, y avanzaban de uno en fondo por la entrada de la derecha, se volvían sobre sí mismos a la izquierda, a espaldas de autor, Dire y actores, para buscar la salida por la propia derecha. Como un serpentón.
Miró arriba y vio cómo las bambalinas, los trastos, las lámparas, se alzaban y quedaban en el aire, en lo azulenco de la atmósfera en que parecía espesarse un humo de inexistentes cigarrillos. Le daban la mano. Algunos esbozaban un abrazo. El inmovilizaba sus articulaciones y el abrazo quedaba en esbozo. Decían frases semejantes. Alguno murmuró devotamente: "maestro". Los hombres pasaban rápidamente, las mujeres se demoraban, le mostraban la gracia de la sonrisa, la línea blanca de los dientes, entornaban los párpados, hacían sonar los dijes de las pulseras, se arrebujaban en las livianas écharpes, repetían elogios.
Empezó a ver bocas solamente. Las de los hombres sin color, adheridas a la piel rasurada, alguna con la sombra de un bigotillo recortado, pero todas parte de una fisonomía desconocida e irreconocible en lo porvenir. En cambio las bocas de las mujeres eran color de zanahoria o color de fucsia, dibujadas abundante y prolijamente y como parches en las caras pálidas, deshumanizadas por dos reflectores en ángulo. Empezó a no ver los rostros, a ver tan sólo bocas sueltas: descoloridas o zanahoria o fucsia. Con una zona blanca en el centro marcando los dientes. Modulaban algo moviendo los labios en la frase de cortesía. Bocas. Sin rostro. Bocas sueltas.
"¡Qué cansancio!"
La cola menguaba. Las luces dieron un parpadeo. Se entrecruzaron frases:
--Hay que irse.
--¿Dónde vamos?
--Al Tívoli no, por favor...
--Al Royal entonces.
--Siempre la misma lata...
Las luces parpadearon de nuevo. Una voz gritó desde el fondo de la platea, entre palmetazos:
--Vamos a cerrar... Vamos a cerrar...
Sintió la mano pesada del Dire sobre el hombro. ¡Qué manía la de este gigantón!
Y todavía una mano trasudada...
--¿No quieres venir con nosotros?
Estaba tan cansado, tan molido. Irse con ellos era seguir el baile.
--Me caigo de sueño.
Los ojos saltones le repasaron la cara modelada por la fatiga. Bajó la mano y dijo admonitivo:
--Bueno. Ándate. Pero a cambio de que no me faltes mañana a las dos funciones. Hay que aprovechar las calenturas, máxime cuando son colectivas...
Sabía lo que le esperaba, lo que eran para él ciertas noches: insomnio, revolverse en sí mismo, fatalmente asomarse al caleidoscopio con "ella" al centro.
--¡Perverso! --le reprochó al pasar, echándole deliberadamente el aliento por la cara, el Florindo, ahora Iván Duval.
Ni siquiera sintió deseos de patearlo.
Afuera lo esperaba el palitroque amortiguado de la tormenta que se alejaba. Había llovido torrencialmente.
El coche se deslizó por las calles despobladas. Lo manejaba automáticamente con una sensación de cansancio muscular, embotado el cerebro. Con lentitud iba recobrando las percepciones sensoriales. Aspiró el fresco aire y el olor de la tierra lavada. Una sirena empujó por la noche su llamado de auxilio.
--Es que estoy roto de cansancio --dijo a media voz.
En la casa lo esperaban: alguien que abrió el portón de acceso y barbotó un soñoliento: "Buenas noches"; el perro que saltó hasta su mano, lamiéndola; Benedicta, arrellanada en su sillón de la galería, y que preguntó despabilándose:
--¿Todo bien?
--Todo bien, pero muerto de sueño.
--Tenía que ser así --aseguró ella orgullosamente--. Váyase a la cama.
--Sí, sí... Mañana le contaré... O mejor: lea los diarios y se fue por la escalera de caracol arriba, seguido por el perro.
Sabía que eso iba a pasar. Apenas acostado, fresco por la ducha y entre el hilo de las sábanas, en lo obscuro, el sueño desapareció dejándole tan sólo el deseo del sueño, la exasperación de querer dormir y no poder hacerlo, volviéndose de un lado a otro, arreglando las cobijas, encendiendo y apagando la luz. Abriendo y cerrando las persianas, las cortinas; sentándose en un sillón, en una silla; acostándose en el suelo, regresando a la cama, tumbándose en el sofá.
Y en la cabeza un film frenético, pedazos de figuras, trozos de frases y, de repente, el vacío para una caída y la angustia en el plexo y, por no sabía qué milagro, la simultánea certidumbre de estar en su cuarto, buscando el sueño, en todas las posiciones, a puertas y ventanas abiertas; a puertas y ventanas cerradas, a obscuras, con luz. Bocas..., bocas... Color de zanahoria y color de fucsia... Y el Dire rascándose la nuca con el mismo ruido que producía el perro. Y más bocas, bocas... Las había pegadas a un rostro, las había sueltas, sin rostro..., y empezó a martillarle el recuerdo, la voz de una mujer recitando, metiéndose en su oído a través del radio. Pero no gritaba eso que él veía, gritaba: "Botas..., botas..., botas..., botas...", como si las botas le pasaran por encima moliéndola. ¡Qué cansancio!... Y el atronar de los aplausos y el escenario y arriba los trastos colgando y las lámparas y unas cuerdas, atadas o en curvas, serpenteantes. Y un eco de voz melosa: "Perverso", y una laja en la senda para darle un puntapié... Y todo revuelto, girando ahora, y la caída..., la caída y la conciencia de estar en la cama, en su cama, sin lograr el sueño, y tan cansado, tan cansado... Y en pleno amanecer. Con el aire desperezando las ramas y un pájaro diciendo que sí, que estaba amaneciendo, y más allá, en la periferia de la urbe, en pleno campo, los gallos todos enarcando el cuello y abriendo las alas decían también que sí, que había llegado el alba... El campo..., vio un camino, una avenida de altos árboles por la que iba caminando a la vez que aspiraba una brisa liviana, ligeramente olorosa a poleo, a menta, a desconocidas humildes hierbas... Un camino. Y él caminando como siempre: observándose a sí mismo, desdoblado, proyectado fuera de sí mismo y observándose... El en espera de una mujer que avanzaba tranquila y digna, que sonreía con los ojos y le decía marcando con un leve acento letras indiferenciadas para otros...
Y súbitamente se durmió en la vecindad de esa sonrisa.
10
Había un cielo de cristal azul y el aire seguía siendo fresco y seco, apenas con fuerza para ligeramente acercar una hoja a otra hoja, incitándolas a confidencias. El overol gris de un jardinero iba detrás de la máquina de cortar pasto y del ras-ras de sus bolillas enmohecidas. De la plaza de juegos infantiles llegaba la serpentina de un coro amortiguado por la distancia. La alfombra de monedas hecha por el sol oscilaba apenas. La calzada esplendía y el río manso bordaba su cobre con un pequeño ir y venir de blancos festones.
La vio bajar del coche y adentrarse por la senda. Sin extrañeza. No había dudado de que vendría. Como tampoco, estaba seguro, había dudado ella de que él, estaría esperándola. Limpios ambos en esa certeza.
No había reparado en que, desde el despertar después de un breve profundo sueño, no había padecido ninguno de esos asaltos obsesivos de recuerdos de imágenes, de voces, de olores, de tactos, de sabores, de sensaciones, en suma, que le eran habituales. Había despertado en la certidumbre de que tenía que acudir al parque, esperar a la mujer, mirar la sonrisa en sus ojos y marchar junto a ella, despaciosa y rítmicamente, en un clima de inaugurada libertad.
--Buen día --dijo sin extender la mano, saludando con esa inclinación aprendida en el colegio, y en la cual se mezclaban fórmulas cortesanas y marciales.
--Buen día, precioso día, un día que es un regalo en este clima --aseguro ella.
--¿Puedo acompañarla?
--¿Por qué no?
Ajustó su paso al suyo. Llevaba el mismo traje, pero el chal era distinto. No. El traje era también distinto. Aunque traje y chal fueran de parecidos materiales y hechura que los anteriores. Miró atentamente la tela: en el gris de rico dibujo realizado con distintos tonos había una hebra, celeste. Y tal vez un punto de plata. En el chal sí que la plata era manifiesta. Blanco y plata en ramazones finísimas.
--¡Qué maravilla son las telas que usted usa!
--Las tejen las campesinas de mi país. El telar para ellas es una experiencia milenaria, transmitida tradicionalmente. Hay familias que tienen sus propios dibujos, sus colorantes, como algo que participa de un linaje.
--¿México? --pregunto sin reparar en que trasgredía convenios.
--No.
Continuaron en silencio. Se iba acercando el ruido de un pájaro carpintero en su trabajo, enfrentaron el ruido afanoso y rítmico, lo dejaron atrás.
--Es pueril mantener un misterio que parecería una incitación a la búsqueda --dijo de pronto--. Me llamo Teresita Carreño, soy centroamericana, no digo que soy de determinado país centroamericano, porque mi padre es guatemalteco, mi madre salvadoreña, nací en Panamá en una clínica de la zona norteamericana, me eduqué en California y he vivido años, después de la muerte de mi padre, en una propiedad rural en medio de bananales. Esto matizado con viajes par todos los continentes. Y ahora estoy aquí --terminó, haciendo un gesto con la mano y abarcando el contorno.
--Me llamo Julián García, nací aquí, me eduqué aquí, me aburrí mucho aquí, viajé por todo el mundo, me aburrí mucho en todo el mundo y ahora estoy aquí, igualmente aburrido --dijo él, tratando de imitar el tono tranquilo de ella, y, sin saberlo, imitando el de un colegial que repite machacón las tablas de multiplicar.
--¡Ajá! --comentó sin que él captara el significado de esa intervención--. Bien --continuó con una de esas salidas del silencio que parecían serle habituales--: ya que hemos intercambiado nuestras tarjetas de visita, ¿puedo preguntarle por qué sus personajes son tan perdidamente angustiados, tan irremediablemente perdidos en la angustia, mejor dicho?
Sintió algo habitual: un choque en medio del plexo. Se repuso y a su vez preguntó:
--¿Estuvo anoche en el estreno?
--Sí.
--¿Y por eso vino ahora?
--¿Qué? --y luego comentó risueña--: ¡Ajá! ¿Cree que lo identifiqué con el desconocido paseante y acompañante y que vine para pedirle un autógrafo?
--Perdón... --murmuró apesadumbrado--. Perdón de nuevo.
--No es para tanto... --Cada vez parecía más segura de ella misma, más centrada en sus palabras--. Lo identifiqué de inmediato y pensé lo que estoy pensando en este mismo momento, lo que pensé desde que lo divisé aquí la otra mañana: ¡cómo han lastimado a este hombre! ¿Quién? ¿Quiénes lo han lastimado así?
El se encogió de hombros, tratando de fingir indiferencia.
--No se encoja de hombros. Ese mar de amarguras, de negaciones, esa indiferencia frente al mal o al bien, esa aceptación del destino que hay en su obra, me asentó en mi primera impresión. Y su salida a escena. Parecía usted un niño sumido en una atroz pesadilla. Casi al ras de perder la conciencia. No le doy excusas por hacer preguntas. Por romper nuestro pacto. Creo que necesita hablar usted mismo de usted mismo. No sólo hablar a través de sus personajes...
--Mis personajes nada tienen que ver conmigo:..
Se detuvo a mirarla. La mujer también se detuvo. En los ojos del hombre, tan encajados, tan adentro de las cuencas, tan perdidos en azules casi negros, había una expresión medrosa. En los ojos de la mujer había desaparecido la sonrisa y había una fijeza de espera sin apuro.
Se defendió tratando de frivolizar:
--Hace tiempo que dejé las confesiones...
--Su propia vida es una confesión. Y en especial su obra.
--No --continuó--. Nadie se desnuda a mediodía en un parque...
--No siga en ese tono, bueno para un salón y una charla cualquiera. Anoche me dijeron que vivía en una vieja quinta, aislado, sin amigos; sin amigas, solo... Y esa otra soledad en su obra, esa desesperanza, ese no tener a qué asirse los personajes, sin fe, sin amor, sin dirección, dejándose llevar por los instintos, abúlicos, envenenados de dudas, de vacilaciones e interrogaciones, todos a la deriva... ¿Por qué eso? Usted es un hombre joven, con salud, con cultura, con fortuna. ¿Por qué entonces vivir en ese clima? --hablaba apasionadamente, queriendo hacerle llegar hasta el fondo su protesta.
El miedo le cundía en el pecho.
--No soy el único desesperanzado en esta época. Usted, según me dijo ayer, tiene el inmenso apoyo de su fe. Yo no lo tengo. Ni el apoyo de nada ni de nadie. Estoy solo, absolutamente solo frente a la vida, y ante mí mismo.
--Todos estamos solos y tenemos que encontrar una manera digna de vivir. --Y bruscamente--: Lo que usted está haciendo es empujarse para caer en el suicidio...
El miedo lo anegaba. ¿Cómo podía haber calado tan hondo en su alma, a través de unas cuantas frases entrecambiadas y de una obra en que los demás enjuiciaban y aplaudían su planteamiento de una hora sin brújula, pero donde nadie había descubierto un rasgo autobiográfico revelado por sus personajes? Y esta mujer, andando a su lado, metida en sus raras vestimentas, con sus trenzas y su chal y las pulseras multicolores y su acento cantado y bajo, sabiendo de él más que nadie. ¿Cómo?
Preguntó cortante:
--¿Es usted psiquiatra o psicóloga?
--Soy una mujer que ha vivido mucho y que ha sufrido mucho, eso es todo. El sufrimiento provee de antenas y de una captación especial para saber dónde hay alguien ahogándose.
--Sí --murmuró--, ahogándose, eso es. Sin defensa, muriendo de horror.
--¿Por qué? --insistió la mujer.
--¿Quiere venir conmigo a casa? --preguntó con el mismo anterior tono cortante.
--Vamos.
Regresaron en silencio. La mujer dio órdenes al chofer, que acentuaba la máscara impersonal oyéndola. Se halló a su lado en su propio coche, ambos sin apuro y sin azoro, como si todo aquello hubiera estado escrito desde siempre en el libro de los destinos.
Fue el comienzo de un tiempo fuera del tiempo. En que todo: lo mágico, lo real, sucedía naturalmente.
En la casa había un silencio sobrecogedor, una ausencia de seres, que daba la impresión de un total abandono. Sólo el perro les salió al encuentro, festejó al amo, miró interrogativamente a la mujer, y, tranquilizado, conquistado por algo perceptible a su instinto, humilló la cabeza a sus pies y esperó con los ojos entrecerrados, transido de amorosa servidumbre, que le acariciara la fina rizosa piel de las orejas. Y echó después a andar tras ellos, que iban hacia la biblioteca.
--No --dijo--. Entre acá.
Y la hizo pasar a ese gran salón, más allá del comedor, escenario de sus primeros años junto a "ella".
--Aquí estarán mejor mis fantasmas... --aclaró para sí mismo.
La dejó entrar. La mujer observaba: la silla larga dramáticamente enfrentando una ventana, los tapices en tonos rosa, las pieles de oso blanco, los cortinajes de un rosa viejo, el oro de las enmaderaciones, la mesa y la silla de niño, un triciclo, los armarios con libros y juguetes, las flores recién renovadas, los retratos de un niño, los retratos de ese niño multiplicados en alucinantes espejos,
--Aquí viví mi infancia de hijo póstumo, pegado a "ella", a mi madre, me cuesta llamarla madre, a "ella", viuda y enferma, que no veía en mí un hijo, sino una hija, la que esperó para reemplazar a la muñeca que abandonó al casarse y que recuperó en mí. Mi padre murió en el accidente en que "ella" quedó herida, sin que en el resto de su existencia fuera otra cosa que una lisiada. Aquí vivimos, vegetamos por años. --Hablaba de pie, tirándole las palabras a la cara como esas piedras que pensaba siempre tirar a los que le incomodaban--. Eso es todo --terminó después de una pausa.
--Eso es el comienzo: la fijación infantil. ¿Y el resto?
--La evasión a ese dominio lindante en lo morboso, empleando una sorda sostenida violencia, entre lloros, protestas, recriminaciones y desesperaciones de "ella", sintiéndome el niño malo que me repetían que era, pero rabiosamente batallando a patada y mordisco para obtener mi derecho a andar sobre mis pies, de hablar, de tener mi propio mínimo mundo. Tuve una ayuda providencial en el señor cura, el párroco, un hombre santo y humano, que lo entendía todo. El fue en verdad quien le impuso a "ella" que me mandara al colegio, que me dejara ser un niño como cualquier otro. Sí, fue el señor cura quien abrió para mí las puertas de esta casa-prisión.
--¿Y después?
--El tremendo choque con esa realidad de los compañeros que presienten los puntos vulnerables del recién llegado y lo atacan sin conmiseración con dichos y hechos. Lo sucio de las palabras, lo soez de las acciones. No puedo explicarlo, es remover demasiado lodo...
--¿Y su madre?
--"Ella" muriéndose... Y yo sintiéndome un criminal que voluntariamente la dejaba morir... Reconcentrado, obstinado. No sé de dónde sacaba fuerzas para luchar. Tenía sólo un fin: mi derecho a hacer lo que me diera la gana. Mi gana. Mi libertad, dicho en idioma de hombre--hablaba siempre a sacudones, lanzando ceñudo las palabras.
--¿Y? --insistió la mujer, sentándose en el borde de la silla larga.
--No --protestó--. Ahí no. No podría verla sentada ahí, en el sitio que era el de "ella".
La mujer lo miró con esa insistencia serena y autoritaria que era ahora la suya, arrellanándose en el asiento.
--No --repitió--. No, no...
--Míreme. Destruya sus fantasmas...
Estaba con la cabeza gacha y los puños apretados. Luchando con el impulso de sacarla violentamente de ese sitio, de esa habitación, de la casa. ¿Por qué esta mujer desconocida, Teresita cualquier cosa, se atrevía a indagar en su existencia, en su intimidad, una desconocida hasta ayer? ¿Por qué? Levantó la cabeza y avanzó un paso. Se detuvo.
--Ya pasó el impulso de echarme a empellones --dijo ella con sosiego.
Sintió de nuevo la sensación de miedo, algo como una certeza de que lo dominaría, como otrora lo dominaba el señor cura. La misma mirada serena, la misma actitud de espera. ¿Cómo no lo percibió desde el primer momento? Lo aturdió la idea de una reencarnación ¡Vaya!... ¿A eso había llegado?
--Venga, siéntese a mi lado --había una orden en su voz.
Se acercó, arrastrando los pies, deliberadamente arrastrándolos, agarrado por el recuerdo lacerante de "ella", obligándolo a acercarse. Sin mirarla se sentó en un extremo.
--¿La historia de los años que siguieron a su nacimiento se la contó quién?
--Simultáneamente me la contaban "ella", la ñaña, Benedicta, el señor cura. Era el tema preferido. Todos ellos fueron desapareciendo, yéndose, muriendo. Primero "ella", después el señor cura. Antes que "ella" murió el abuelo, el abuelo de "ella", de quien no tengo recuerdo preciso. La ñaña partió al campo, casó, se fue al norte, nunca más supe de su vida. Excuse esta mezcla de nombres y gentes... Quedó tan sólo Benedicta conmigo, Benedicta, la vieja ama de llaves.:
--¿Por qué esta habitación se conserva así, como en otros tiempos?
--No lo sé... Al morir "ella", resolvió tío Arsenio, mi tutor, con la aprobación del señor cura, internarme en un colegio. Cuando regresé en las vacaciones, esto estaba así, mantenido como un santuario, según dice Benedicta. Y así quedó...
Como las tejedoras en su país, iba la mujer trabajando sobre la urdidumbre que se le entregaba.
--Volví al colegio. Fui uno de esos alumnos que figuran siempre en el cuadro de honor. Cuando tío Arsenio habló de la carrera que debía seguir, dije rotundamente que no quería más estudios. Con el bachillerato me bastaba. Intentaron que ingresara en los negocios. Con igual firmeza me negué. Quería en buenas cuentas hacer mi real gana. Pero era menor de edad y hasta llegar a ese límite permanecí atado a la casa, metido en la biblioteca, sumido en los libros, asomado a la música y apasionándome por ella tanto como por la lectura. Seguía siendo un solitario, desesperadamente batallando por desprenderme de... mis fantasmas..., y sin conseguirlo... Mientras vivió el señor cura tuve en él un refugio, un consejero...; después..., después... Sin él no tuve tutor espiritual que me ayudara a salvar mi fe... No sería mucha cuando la perdí con tanta facilidad definitivamente. La fe había sido siempre para mí como un ropaje que se viste los domingos y los días señalados en el calendario para ir a misa o arrodillarse frente a un sacerdote y decir los pecados, ordenándolos por un cartabón en una serie de diez. Tenía el confesor que ayudarme porque en verdad no hallaba en mi conciencia eso que en el cartabón aparecía como pecado. El único: desobedecerle a "ella"; no aplicarle en forma absoluta el mandamiento de "honrar padre y madre" no me parecía materia confesable. Al correr los años, cada vez me enzarzaba más en agotadores análisis, reparos, interrogaciones. Pero la discusión empezaba verdaderamente cuando declaraba que no amaba a Dios. No lo amaba como entendía que debía amársele. Mi manera de amarlo era una costumbre impuesta, como lavarse los dientes. ¿Por qué me confesaba? Porque en los ojos del señor cura había idéntico mandato que en los suyos, señora. El mismo magnetismo. Igual al que me tiene aquí, crispado, violento, con ganas de huir, pero diciendo ante usted lo que creo mi verdad. Esa mísera parte de nuestra verdad que nos es dado conocer...
Se miró las manos y, quebrándose violentamente, sumió la cara en las palmas.
--Siga --instó, dulce e imperativa.
Alzó la cabeza justo para dejarse oír y continuó:
--Viajé. Principio de una huida. Porque algo me perseguía desde el fondo de mí mismo. Algo que había aparecido al filo de la adolescencia y que surgía imperioso dude mis entrañas. El deseo. El mandato del sexo, sostenido y lacerante. La necesidad de. fundirse a una mujer y el horror a ese acto. El momento de la posesión, su gozo, su plenitud, mezclado al pavor de las representaciones que ese momento producía anegándome en espantos. Porque la mujer en potencia, la mujer, así, genéricamente, en cuanto se materializaba --jadeó-- y era una mujer junto a mí..., era.., se convertía..., era...
--"Ella" --dijo, completando la frase con la palabra que él usaba.
--"Ella", con la suavidad de su boca y la insistencia de sus besos, con..., con... --se miró las manos y continuó como si se desprendiera de trapos sucios--, con sus senos, aquí, en el cuenco de mis manos, adheridos a mi piel... ¿Entiende? Y todo eso subrepticio, instantáneo, atacándome desde cualquier ángulo, cuando a veces más indefenso estaba, cuando me creía en salvo. Hasta que me convencí de que nunca, nunca, iba a liberarme..., que mi vida entera estaba encerrada en ese círculo... No crea que sin lucha. Soy un psicoanalizado. Una cura de meses para después caer en lo mismo. Es como si "ella", desde no sé dónde, estuviera al acecho y a cualquier amago de interés por una mujer se hiciera presente y me devolviera a la desesperación de la angustia sexual y del recuerdo obsesivo.
Hablaba con la cara de nuevo semisumida en las palmas, con la voz entrecortada. Hubo un silencio. La mujer esperaba firme en su actitud, las manos entrelazadas en el regazo, tal vez excesivamente apretados los dedos unos a otros.
--A veces he creído estar al otro lado de la frontera, en plena insania. Los años más duros fueron esos en que perdí el apoyo del señor cura. Luego viajando con la absurda esperanza de que en la rapidez de los desplazamientos por toda suerte de rutas perdiera "ella" mi rastro. Pero me esperaba a la vuelta de cualquier esquina, al otro lado de la puerta que abría confiadamente, estaba ahí, detrás de cada mujer con la que intenté realizar ese acto simple, humano, instintivo, de tenderme a su lado y poseerla. Alguna fue una posibilidad de aventura, esa que todo hombre tiene con cualquier hembra. Otra, un comienzo de interés individualizado. Pero, en uno y otro caso, ahí mismo, ahí, estaba "ella" para desplazar la realidad y reemplazarla con su presencia tangible. ¿Cómo poseer a una mujer sin tocarla? ¿Cómo poseerla sin que al más leve contacto se realizara la suplantación? Nadie puede imaginar este espanto... La conciencia vigilante en espera de que el espanto aparezca... Como creo que tampoco nadie puede imaginar el pavor de mi propia pesadilla, su inmundo trasmundo, porque ese trasmundo es mío tan sólo, con sus vericuetos, sus figuras sin límites, sus mutaciones y la súbita presencia de un rostro, de un cuerpo, de un clímax... instantáneo, pero suficiente para hacerme despertar trabajosamente al borde del lecho, con las entrañas crispadas y el frío del espanto a algo monstruoso, más allá de toda ponderación. ¿A qué tabla agarrarse? Lo he intentado todo. Hasta algo peor... Hasta...
Levantó la cara, se irguió con dificultad y se quedó mirándola, descompuestas las facciones, con la boca temblorosa y en las pupilas una titilación, todo él descontrolado.
--Lo peor --algo quiso agregar, pero no logró articularlo.
La mujer lo miraba, siempre con las manos juntas, apretadas las palmas y los dedos entrecruzados hasta hacerle daño su presión. Serenos los ojos fijos en él.
--No puedo decirlo... No puedo --gimió--. Caí en "eso" como en un pozo, lo mismo que hubiera podido tirarme de cabeza a un pozo, en la esperanza, creo... --vaciló y continuó--: No sé si me estoy justificando. Bueno, caí en el homosexualismo --rió con una suerte de estertor--. Ya está dicho. Con la esperanza de salvarme de lo otro. Y no me salvé de nada. A veces creo que lo que soy es sencillamente "eso". Y que todo el resto, con "ella", no es otra cosa que material de excusas, de justificaciones, de engaños en que me escudo. Pero puedo asegurarle que es pasar de un horror a otro, de una pesadilla a otra pesadilla.
Agachó la cabeza. Desde ahí siguió hablando, con la voz más entera, con las frases más continuadas:
--A veces creo que todo ha pasado, que he superado algo como una enfermedad con continuas crisis. Los ataques son más espaciados, pero no menos violentos. ¿Cuánto me queda por vivir y por luchar y sucumbir para evadirme definitivamente de este círculo enloquecedor? ¿Cuánto?
--¿El escribir no le ayuda a liberarse? --preguntó con el tono que exigía contestación.
Supuso que lo desviaba a otro tema y dijo de corrido, con la monotonía del niño que repasa una lección:
--El escribir me ha servido de mucho, en ese mi mundo teatral debe filtrarse subrepticiamente parte de mi tormento. Pero no escribo todas las horas de vigilia de todos los días. Ni dentro de esas horas, unas horas determinadas por la disciplina. Escribo entre grandes períodos de aridez en que me es imposible pergeñar una frase. Llego a suponer que no voy a escribir nunca más. De súbito empieza una inquietud que me empuja a caminatas agobiadoras en que los escenarios y los personajes van surgiendo y ensamblándose como piezas de puzzles.
--¿Tiene muchas obras escritas?
Tuvo la certeza de que lo fijaba en ese tema deliberadamente y continuó sumiso:
--Muchas. Hasta antes de estrenar la primera, tal vez quince o más. Por ahí están encarpetadas. No sé por qué mandé una a un concurso, la premiaron. El premio, parte del premio, era su estreno. Se estrenó, tuvo buen éxito. Después se han estrenado cinco. La de anoche es la sexta.
--¿Todos sus personajes poseen igual tónica?
--Todos. Es la tónica del momento. No creo haber inventado nada -- hablaba ahora con su voz de siempre, como si la confidencia lacerante hubiera pasado, estuviera superada y olvidada. Con la expresión de quien cuida no dejar traslucir expresión alguna reveladora de sentimientos en el rostro de facciones firmes, un tanto los ojos demasiado hundidos, y en ellos una mezcla de hurañez y de suavidad, provocada ésta por el largor de las pestañas.
Miraba a la mujer. Luego miró en torno. Miró de nuevo a la mujer, tan cómoda en el diván-cama, con las manos siempre cruzadas, ahora laxas entre los pliegues del chal. Se pulo de pie y avanzó hasta una de las puertas-ventanas y tras la cortina de tul se quedó largo rato observando el lento vaivén de las copas de los árboles y el juego de agua de la fuente. Había en él la sensación física de estar limpio y adentro una atonía, un pensar en que no pensaba en nada, que flotaba en un remanso sin esfuerzo, desnudo, cara a una sombra refrescante, en un aire sin historia.
La mujer se puso en movimiento.
La sintió acercarse. Se quedaron un rato mirando el parque. En una gran paz.
--Gracias --dijo sin volverse.
--Debo irme.
--Voy a dejarla.
--Mi coche está afuera esperando.
--¿Su coche? ¿Y cómo sabía mi dirección?
--Los amigos con los cuales estaba anoche en el teatro son vecinos suyos. No crea que he empleado Intelligence Service.
Estaban uno frente al otro. Algo cambió de súbito en la atmósfera.
--Gracias --repitió con voz apenas perceptible--. Gracias, no sé decir otra palabra.
--Adiós.
--¿Por qué adiós? Hasta mañana.
--No --aseguró con voz temblorosa Hasta mañana, no. Adiós.
--No quiere verme más... No quiere verme...
--No, eso no --afirmó la voz para continuar--: Es que me voy. Regreso a mi país. Salgo mañana al amanecer.
--Se va. Usted se va. Se va. No, no... --lo decía con la angustia del niño perdido entre la multitud--. No, no... ¿Por qué se va?
--Porque es tiempo de regresar. Mi viaje estaba decidido desde hace semanas.
--Cámbielo. No se vaya. Por favor...
--Imposible...
--¿Por qué? Sé tan poco de usted... No sé nada, mejor dicho. --Porque regreso a mi casa, a los míos...
--No, es imposible. Quédese, quédese.... Haberla encontrado para perderla... No, no me abandone, sería tener otro motivo más de desesperación.
--No, eso no. Usted seguirá su vida atormentada, porque su temperamento es así, atormentado. Eso lo vi desde el primer momento en que lo divisé en el parque. Las gentes como yo tenemos esas súbitas revelaciones, nos es dado percibir casi mágicamente el pensamiento de otros seres, máxime si son seres que sufren en el orden que sea. Presentí su angustia. Busqué su confidencia. Es también don de personas como yo saber aguardarla o provocarla. Porque se habla, se habla, se cuenta, se comenta, se confía, se supone. Cada cual cuenta lo suyo, adulterándolo, disminuyéndolo, magnificándolo, frivolizándolo. Pero en seres como usted lo verdadero, lo esencial que duele dentro, lo que se ansía obscura o claramente comunicar a alguien, queda adentro encerrado hasta hacerse intolerable. Queda adentro, porque no hay quién sepa presentir su llamado, quién lo entienda, quién lo libere compartiendo una verdad, una verdad, sea la que fuere. Usted estaba muriéndose intoxicado por usted mismo, por acumulación de fijaciones infantiles, persistentes en un límite peligroso.
--¿Y qué será ahora de mí?... --se preguntó como a sí mismo y como si no la hubiera oído.
--Seguirá luchando valerosamente y llegará a la ribera de una vida normal, tranquila, con el triunfo sobre sus fantasmas y el triunfo de su obra.
--Los fantasmas... --rió sarcástico, para agregar premioso--, mi obra... Pero no se vaya... ¿No comprende? No sé nada de usted, nada, pero sé lo que usted ya significa para mí...
La vio sobresaltarse y hacer un vago gesto con las manos. La miraba con evidente sostenido ruego. Una de sus manos avanzó lenta y firme. Nada se interponía entre ese cuerpo y el suyo. De los rincones de la habitación, de tapices y cortinados, de la silla larga, de los juguetes y de los libros, de parte alguna surgía nada perturbador. "Ella" no se hacía presente.
La mujer retrocedió. La mano que avanzaba cayó con pesadez.
--Me tiene asco. Perdón. Sólo pretendía retenerla. Perdón. --inclinó la cabeza derrotada, la sumió entre los hombros.
--No --contestó con voz asordada-, creo que también yo debo hablar, es necesario. Mi historia es muy simple. Dos veces me han operado. Cáncer al pecho. Metástasis. Ahora me hacen viajar un poco por el mundo, posiblemente para distraerme y que no piense demasiado en lo venidero, ¡que no me asusta! Viajo con mi marido, ligada a él por una vieja ternura y una absoluta comprensión. Para eso venidero, cuyos síntomas son ya evidentes, tengo como apoyo mi fe y mi marido. Eso es todo.
Como si le hubieran dado un golpe prohibido, Le faltó el aliento, pudo recobrarse y se halló mirando los senos inexistentes. La avidez indiscreta de las pupilas hizo que la mujer, con un gesto incontrolado, cruzara las manos sobre el nudo del chal.
--Perdón, señora --articuló al azar.
--Debo irme --repitió--. Y que Dios me perdone si, queriendo hacerle un bien, no le he hecho un daño más.
--Que su Dios la bendiga, señora.
Y avanzó para abrir la puerta. La mujer dijo aún:
--Cambie esta habitación. No conserve este, escenario para sus fantasmas. Es un ruego. Y piense...
Calló, rota la voz. Inclinó la cabeza. Y avanzaron por la galería, ambos con ese mismo paso que en una mañana--que era esa mañana, o la mañana de ayer-- los llevaba serenamente emparejados.
11
Sentía la cara inmovilizada por una máscara fría.
Incómodamente sentado, con las manos apretadas sobre el extremo de la mesa, frente a Benedicta, también en una postura rígida, ambos en el comedor, en esa hora del almuerzo que los unía siempre para hilvanar deshilachados pedazos de conversaciones.
Tan menuda Benedicta en su traje monacal, casi invisibles las arrugas a fuerza de múltiples y finas, aguda la mirada de los ojillos que no necesitan cristales para descubrir una pelusa en lo alto de una cornucopia ni tampoco para leer los hechos policiales, con la piel morena aclarada por los polvos blancos y el pelo cano tirante en un moño sujeto por horquillas metálicas. Vejez que dejaba presentir la fuerza de una voluntad poderosa.
--¿No se sirve? Siempre le han gustado los langostinos --dijo, buscando traerlo a la realidad del almuerzo.
--¡Ah! Sí, pero es que no tengo ganas.
Cruzó entonces Benedicta el servicio sobre la comida, su pie se apoyó en el timbre bajo la alfombra y, cuando apareció el mozo; con los ojos señaló los platos intocados.
--El que yo no tenga ganas de comer no quiere decir que usted no coma --dijo por algo que le pareció un reflejo de buena educación.
--Quizás... --lo miraba con los ojillos suspicaces--. ¿Tuvo visita, no?
--Si lo sabe, ¿para qué lo pregunta? Tuve visita --se dio cuenta también de que los reflejos de la buena educación habían desaparecido.
Avanzando el cuerpo, Benedicta quedó al borde de la silla.
--¡Vaya! No creo que eso sea para hablar así, tan como que se fuera a enojar.
--Estoy cansado --contestó disculpándose.
--Si llega tarde y se levanta apenas después de echar un sueño.
--Estoy cansado --repitió impaciente.
El mozo continuaba cambiando platos, presentando el nuevo manjar.
--No --dijo rechazándolo--, tomaré tan sólo café. Pero, por favor, coma usted. No me obligue a comer lo que no quiero, para que usted no se quede sin probar bocado.
El mozo salió. Benedicta cortaba la presa de ave, echaba de un lado a otro el frito de manzanas, las verduras del aderezo. No se llevaba el cubierto a la boca.
--¿Es artista? --preguntó sin poder contener la. curiosidad, viendo que no reparaba en sus manejos y que se encerraba en el silencio.
--¿Qué? --dijo vuelto de su abstracción--. ¿Me preguntó algo?
--¿Es artista la que vino de visita?
--No, no es artista.
Como callara, Benedicta insistió:
-- ¡Vaya!... Pensé... Como estaba tan rara vestida y las artistas son tan así. Les gusta que las hallen raras. Usted dijo el otro día que era rara... Porque es la misma que halló en el parque, ¿no?
--Me va a excusar. Pero me estoy cayendo de sueño... --se había puesto de pie.
--¿No estará enfermo? ¿No tiene fiebre? ¿Le duele la cabeza? --indagó rápida.
--No, por favor... Déjeme tranquilo. --ordenó con un tono desusado, mientras permanecía tras la silla, apoyado en el respaldo--. ¡Ah! Tenía que decirle... Voy a cambiar el salón rosado. Necesito esa pieza para ampliar la biblioteca. Esta tarde me voy a ocupar de eso con el decorador. Por de pronto llame al orfanato para que se lleven todo lo que hay ahí, todo, empezando por las cortinas y terminando por las alfombras. Necesito la pieza completamente vacía y que nada de lo que hay ahí quede en la casa. Que todo vaya para los niños huérfanos, todo.
Lo oía mirándolo con los ojillos agudos y empalidecida bajo la densa capa de polvos. Dura y desafiante:
--Si necesita otra pieza para libros, hay hartas piezas en la casa. Aquí, en este piso y en el otro. No veo por qué va a deshacer esa pieza que es un santuario. Esa pieza, que fue la pieza en que vivió y murió su mamacita, no debe tocarse.
Sintió náuseas ante la lucha que iba a librar.
--Lo tengo resuelto --aseguró, tratando de que no se le alterara la voz.
--No lo voy a permitir. Mientras yo esté en esta casa, mientras yo viva, la pieza de su mamacita estará lo mismo que estaba en vida de ella. No lo voy a permitir. No seré nadie aquí, pero tampoco nadie va a poner mano en ninguna de las cosas que fueron de su mamacita.
--No discutamos, por favor. Creo que quien aquí ordena soy yo --se sintió ridículo pronunciando esas palabras.
--Pero si usted no sabe respetar el recuerdo de su mamacita, soy yo la llamada a hacerlo respetar --se había puesto de pie, belicosa.
El mozo entró y miró sorprendido la escena. Vaciló y optó por desaparecer de nuevo, urgido además por llevar la noticia al repostero. Noticia bomba en esa casa en que nunca pasaba nada. ¡Tan aburrida!
--No lo voy a permitir --continuó dramáticamente--. No lo permitiré. Tendrán que pasar por encima de mi cuerpo.
--Benedicta, no sea absurda --reprendió.
--Claro. A usted, ¡qué le ha importado nunca esa pieza, ese santuario en que su mamacita sufrió como una santa su enfermedad y el abandono en que usted la dejó! ¡Claro!, ¿qué le importa? Muy buen hijo..., así decían todos. Hasta el señor cura lo decía. ¡Je! Buen hijo y haciéndola sufrir a toda hora porque el lindo quería pasar solo, jugar y leer solo, andar solo, vaya a saber una por qué. Por hacerla sufrir nada más, a su mamacita, por eso, por eso. Si lo tendré yo bien sabido... Y sentándose ahí, al otro lado de la cama, del diván, de la silla, lejos de su mama-cita, sin hacerle cariños, callado, con ganas siempre de meterse en sus librotes o de arrancar a perderse. Vaya con el buen hijo... Y gracias a Dios porque alguna vez se lo puedo decir. Yo, que lo conozco mejor que nadie, que también he tenido que sufrir por culpa suya, que estoy sufriendo que no me hable, que me deje sola, que haga lo que una haga para que esté todo a su gusto ni siquiera se da cuenta de que una sufre y sufre y que se lo pasa esperando que le digan algo, que le pregunten, que la miren más que no sea. Peor que perro, que al perro le hace su fiesta y le dice cosas y lo deja dormir en su pieza. Ya está: ya se lo dije todo --y respiró hondamente, sentándose.
Estaba atónito.
--¿Cómo ha podido vivir a mi lado con tanto odio en el corazón? -- preguntó despacito.
Se puso de pie de nuevo y prosiguió:
--Y ahora porque se halló una mujer que sabe Dios quién será, una fresca suelta y la trajo a la casa y la entró sin respeto a la pieza de su mamacita, sale después con que hay que botarlo todo a la chuña y cambiarlo todo, porque a la linda no le gustó ese santuario... Mírenla, opinando con esa facha rara...
--Cállese --ordenó--, cállese.
Era tan sordamente autoritario su tono, que Benedicto se sentó y calló
¡Y él que creía en la tierna adhesión de esta mujer! Entonces: ¿nada era nada? Se le apretujó la garganta. ¿Nada era nada? Acido sobre ácido, todo. Sintió la garganta cada vez más convulsionada, más incontrolable: Como si allí hurgara un grito o un estertor.
Benedicta seguía tiesa, desafiantes los ojillos.
--Vaya no más a tocar alguna de las cosas de la pieza de su mamacita y verá lo que le pasa --habló de nuevo poniéndose de pie--. Vaya... O mande a alguien... Ahora mismito me voy a ese santuario y de ahí no me saca nadie, ni usted ni nadie. Anímese a tocar algo... A mandar a que alguien vaya a tocar algo que sea... Faltaba más... Mal hijo... --y salió dejándolo con una mano sobre la boca para atajar el grito de su indignación.
Cuando volvió, el mazo halló el comedor vacío, la servilleta de Benedicta en el suelo. Regresó rápido al repostero con la noticia.
--La pelea ha sido la del siglo. Y apuesto lo que quieran que el bochinche fue por la tipa de esta mañana...
--¿Y qué hacemos ahora? --preguntó la cocinera mirando la obra de arte que era el postre.
El mozo se encogió de hombros. El otro mozo propuso:
--Bueno. No hay más que esperar que toquen el timbre... Mientras, podemos comernos todito esto...
--Faltaba más --y la cocinera rumbeó para el refrigerador a guardar su obra de arte.
--¡Vaya! Usted siempre tirando para el lado de "sus" famosos patrones... De estos cochinos burgueses... --Cállese el insolente, so comunisto...
12
Entró al escritorio, y en la pieza vecina, el salón rosa, sintió cerrar estrepitosamente las persianas, correr cortinas, remover muebles. Se acercó impulsivamente a la puerta de comunicación: estaba cerrada con llave por el otro lado.
--Que haga lo que le dé la gana, así reviente --murmuró furioso.
Seguía anegándolo la acidez, corroyéndole los nervios. Nada de nada. Ni Benedicta, que parecía un frondoso árbol de secular tronco metido tierra adentro, y resultaba sólo esto: una estructura comida por termitas. Una pacotilla que se desmoronaba en resentimientos, rencores y prejuicios. En la antigua atmósfera de dominio. El desengaño lo envenenaba. Veneno era lo que sentía ácido en la saliva. ¿En qué podía creer? ¿En qué apoyarse? Asidero le había parecido la mujer, esa Teresita que en la realidad luchaba con la podre, certificando que su físico se desintegraba a pedazos: un seno, otro seno. ¿Y qué más? ¿Metástasis? Su dulce boca y su serena mirada y la morena piel tersa y la mata de pelo undosa arriba en las trenzas como diadema de ese reinado que ella evocaba por la majestad de su presencia. Todo eso era ¿qué? Muerte. Muerte.
En la pieza vecina las persianas de nuevo subieron y bajaron ruidosamente
"Benedicta quiere que sepa que está ahí, encerrada, desdichada por mi culpa, culpa mía, mal hijo, mal hombre que la atormentó sin compasión. Benedicta, la que se sacrificó por "su mamacita", su fiel y abnegada compañera. Benedicta que me crió, abnegada y para siempre fiel compañera de mi vida. Benedicta que me hace sentir su protesta y su decisión de morir, de dejarse matar, de prender fuego a la casa, si hago un movimiento para que se consume ese crimen contra la memoria de "su mamacita", esa santa que le encomendó, que delegó en ella el cuidado de mi persona."
Automáticamente se acercó a la puerta y la remeció gritando: --Abra, abra o la echo abajo.
Adentro todo quedó en silencio.
"Esto es lo que quiere. Que grite, que patee la puerta, que la eche abajo de un empellón. Y es lo que no debo hacer... Debo escamotearle el agrado de sentirse realmente perseguida, amenazada, certificar que ella tiene razón al decir, al decirme que soy un monstruo..."
Echó a andar hacia la escalera.
El perro se enredó en sus pies.
"Esto es lo que tengo. Lo único. Un perro. No. Tampoco. Puede que todo sea mentira, como tanta otra cosa. Mentira sus ojos de miel, sus saltos, su inmovilidad durante la noche para no molestar. Mentira."
Lo miró rabiosamente. Y también automáticamente le dio un puntapié lanzándolo lejos aullando. Reaccionó despavorido. Lo mismo que si se hubiera hallado después de ultimar a un ser humano. Lo mismo. El perro aullaba hecho un ovillo en un rincón, en el rincón contra el cual lo había lanzado su pie. ¿Era que se estaba volviendo loco? Se acercó, se puso de rodillas junto al animal, lo acarició, le dijo palabras sueltas, incoherentes, pidiendo perdón, asegurando su cariño. Lo tomó con precaución en brazos, se alzó: seguía hablándole despacito. El perro había dejado de aullar, de gemir; lo miraba lastimeramente, como pidiendo perdón por no sabía qué trasgresión de órdenes. Lo miraba humilde y al fin levantó el hocico y con algo de infinitamente tierno rozó con suavidad su cara con la nariz fría. Y bajó la cabeza para que en ella se apoyara la cara del hombre conmovido, que siguió con él en brazos subiendo la escalera.
En la pieza vecina las persianas subieron y bajaron.
Allí Benedicta --que había oído aullar y gemir al perro-- murmuraba otro soliloquio:
--Lo que faltaba: que se las agarre con el perro. Bueno el hombre raro... ¿Le habrá pegado al perro? Capaz de todo es... De traer una tipa rara a la casa y de decir: "Es mi señora. Ahora ella es la señora"... Claro: para qué consultarla a una... Eso: ni soñarlo... Capaz de todo..., hasta de echar la puerta abajo o de pegarle al perro, a su adorado perro... Pero conmigo no va a conseguir nada..., así me mate...
Rabiosamente subió y bajó de nuevo las persianas. Se acercó a escuchar junto a la puerta de comunicación. Todo estaba en calma. Un rato después sintió pasos en la galería. Cuando entreabrió con cautela la puerta que daba a esa galería, oyó el motor del coche y su partida.
El perro tenía dos costillas rotas.
Mientras el veterinario lo examinaba diestramente con la ayuda de un practicante, seguía la escena desde un ángulo en que sus ojos podían hallar la mirada implorante del animal, que a veces gemía o daba un aullido. Le afeitaron una lonja de pelo y luego lo fajaron con un ancho esparadrapo. Con esta cura y la pastilla calmante que le habían hecho tragar como primera providencia, pareció sentirse aliviado y hasta ensayó andar.
--Vamos, "Muchacho", un poco de valor --dijo.
--Es que la faja lo desequilibra --explicó el practicante al ver que el perro se quedaba quieto, dificultosamente manteniéndose en sus patas. --Esto se arregla así para que pueda llevarlo.
Trajo una canasta, un rectángulo con apenas un borde, colocó encima una sabanilla doblada e instó al animal a echarse, ayudándolo a encontrar una postura cómoda.
El mismo, con la canasta en las manos, salió andando con precaución hasta ubicarlo en el coche y partir luego rumbo a la casa.
En el patio estaba el jardinero, que sorprendido y solícito se acercó a ayudarlo.
--¡Vaya! ¿Y qué le pasó al "Muchacho"? --preguntó intrigado.
--Dos costillas rotas.
--¿Y cómo?
Eludió la respuesta.
--Ayúdeme. Con cuidado, porque el pobre está muy dolorido.
--¡Beh! No hay que creerle mucho a éstos... Son más mitiqueros. Y más mejor cuando son regalones...
Lo llevaron al escritorio, dejando la canasta junto a la suya propia, entre dos ventanas.
--¿Se le ofrece algo más?
--Dígale a Pedro que le traiga sus tachos, con la comida y el agua.
El perro se había alzado en sus cuatros patas, siempre temblorosas, esperó afirmarse bien en ellas y salió de esa canasta que no era la suya, yéndose despacito, con paradillas, hasta la que consideraba su dominio, acomodándose allí, con movimientos precauciosos, hasta quedar tendido de panza, largo a largo.
--¿Vio? ¡Si yo los conoceré! Son muy mitiqueros, y si se les hace caso es peor... Déjelo solo no más y verá cómo se las echa trotando a buscar él mismo su comida. Más mitiqueros son...
--De todas maneras, dígale a Pedro que le traiga sus tachos.
--Sí, señor.
Benedicta, que al convencerse de su partida había vuelto a encerrarse, en la espera, y a obscuras en la quietud había terminado por adormecerse, despertó sobresaltada oyendo pasos desconocidos. Por lo que se alzó y entreabrió la puerta y, al ver al jardinero, salió a la galería y empezó a reprocharle hecha una ventisca:
--¿Qué anda haciendo aquí? ¿Quién le dio permiso para meterse poR las galerías?
--Fue el señor que me dijo que le ayudara a entrar al perro --contestó, con empaque, feliz de alguna vez apabullarla.
--¿Llegó el señor?
Y lo dejó boquiabierto al volverse y entrar de nuevo a esa pieza, que la servidumbre llamaba "de la finadita".
"Bueno la vieja fregada. A veces parece loca. No anden. No rastrillen. No canten. No toquen el radio. No hagan ruido... Y de todo su mañoseo echándole la culpa al señor. Que no se mete en nada. Que casi siempre anda por ahí, y si está en la casa, ni se sabe de él, calladito y atento, dando siempre las gracias por todo y tan persona, tan generoso. Bueno... Y la vieja como elementada, y ya le había contado la cocinera que el mozo del comedor le había contado a ella que la pelotera de la vieja a la hora del almuerzo había sido la grande y que ni siquiera habían terminado de comer, y que la vieja se había encerrado en la pieza "de la finadita", y el señor en la suya. Y todo por la visita de la mañana, que a la vieja no le había gustado que trajera visita, como si la casa no fuera del señor y ella una arrimada no más, porque a él le había contado el despachero de la esquina, don Renato, que era una sirvienta no más, no parienta como ella quería que la creyeran todos, y era una del campo que la trajeron para que cuidara a "la finadita" cuando estaba enferma, y después que murió "la finadita", para que cuidara al niño y con esto se quedó como dueña de casa, y eso era todo. Y tan parada en el hilo la vieja y tan metete...", se decía el jardinero yendo a dar su recado.
El perro cabeceó un poco luchando con el sueño, pero al fin dominó el sedante y se quedó dormido.
Lo que no sabía era que Benedicta estaba junto a la puerta de comunicación, intrigada por lo que había dicho el jardinero, por el ir y venir de nuevos pasos que identificó como los del mozo. Y aunque tenía ganas de ir a tironear las huinchas de las persianas, la curiosidad la mantenía en su posición de escucha.
13
En el silencio, en la penumbra --ola gigante que inunda la playa--, subió y lo anegó el recuerdo de lo vivido esa mañana.
Este que estaba aquí, sentado, hundido en un sillón, era él, lo que quedaba de él mismo, escombros lamentables. La piel le ardía y adentro, por las entrañas, súbitos alfileres se hacían presentes provocando agudos dolores. ¿Podía sentirse una criatura así de asaeteada sin estar auténticamente enferma, tan sólo por efecto de la corrosión sentimental? ¿Qué le quedaba para aferrarse a la vida? No, para aferrarse no. Para seguir sin gloria ni pena dejándose llevar por la corriente. Ni fe, ni amor, ni interés por nada, ni siquiera --aunque fuera resultado de circunstancia--había en él una coincidencia, una identificación entre su deseo y su sexo. ¿No era acaso eso la mayor de las maldiciones? ¿Qué le proporcionaba la fortuna? Una comodidad que le era indiferente. Tanto dinero para gastar una mínima parte. Tanta casa para vivir en dos piezas. Tanto campo para gozar de él como de un campo ajeno. Pensó en lo que repetidas veces había pensado: en renunciar a todo, entregar su fortuna a una obra cualquiera de beneficencia, darle a la servidumbre un buen pasar, a Benedicta una casa y una renta y en perderse en el anonimato, ganándose el pan duramente como un obrero, ganándoselo como se lo habían ganado su padre, sus tíos, como se lo ganaban ahora sus primos. Romperse los huesos trabajando en un puerto, en una fábrica, uno entre tantos. García entre miles de Garcías. Vivir en una casa de pensión, en un cuarto, comiendo lo que le dieran o de pie en un restaurante popular, comiendo un plato, el plato del día. Ir y venir en cumplimiento de un horario, urgido por la necesidad de ceñirse a ese horario, porque del reloj de control nacen los pesos que le pagan por su trabajo, y de ese trabajo y de esos pesos, la posibilidad de pagar el cuarto, la comida. Lavar su ropa. ¿Y escribir?
Chocó con esta idea. Y las agujillas se movieron en sus entrañas dañándolo.
¿Fiebre tal vez? Se tomó el pulso. Latía rítmico, sin apuro. Sangre aldeana. Pero en ella un mal germen lo hacía el desdichado ser que era.
Cuando tenía fe pensó en el convento. Cuando la perdió, como lo perdía todo, como se le iban perdiendo a pedazos las ilusiones, los proyectos, entonces --hacía años-- vagamente decidió deshacerse de lo material. Emperezado por hacerlo. ¡Tanto trámite! Tanto tener que explicar, que convencer a los demás. A veces sospechaba su esperanza en que algo, no sabía qué cataclismo, lo librara de la fortuna. Lo mismo que se había quedado sin fe, sin quererlo, sin desearlo. Lo mismo que se había encontrado sin la posibilidad de tenderse junto a una mujer y poseerla. Fatalmente lo mismo que había llegado a "eso". Como también había llegado a lo que llamaban fama. Pero en esto, como en "eso", ¿no había en él un principio, un movimiento inicial, o sea: una voluntad que obraba subrepticiamente, una voluntad que actuaba contra él mismo; es decir: una voluntad mucho más poderosa que su voluntad consciente? El resultado de esa posición frente a los aconteceres él lo sabía y, al saberlo, lo aceptaba, con súbitas rebeldías cuando se trataba de "eso", pero seguro de que en algún momento iba a sucumbir al mandato del deseo. Como existía también un punto de partida para aquello que conscientemente no le interesaba: la fama. Y que, sin embargo, lo hizo enviar una obra a un con-curso, ir a recibir el premio correspondiente, sin ganas, según él, pero si la falta de ganas hubiera sido auténtica, no habría asistido al acto para el cual estaba citado a través de un seudónimo. Entonces, ¿por qué fue? Porque en su trasfondo le interesaba. Y no quería confesárselo. No quería decirse que estaba contento con el premio, que en lo íntimo le satisfacían el premio y el elogio y la posibilidad del dinero --él, que nunca había ganado un centavo por esfuerzo propio--, y la posibilidad del estreno, de ver en cuerpo físico el escenario imaginado, más los personajes que a veces no se atrevía a llamar suyos, pero que, fuera como fuere el proceso de creación, de él habían salido.
¡Qué porquería de enredos y afirmaciones y negaciones era, analizándose así, sin subterfugios! ¡Si se destruyera todo! ¡Si de repente se hallara, por uno de esos vuelcos de la fortuna, en medio de la pobreza absoluta y en la necesidad de trabajar! ¿Y en qué iba a trabajar, él, que no sabía nada de nada, negado a todo lo que no fuera su capricho? Era un inútil, una rémora. Una basura. ¿Ruina? ¿Arruinarse la Casa García Ltda.? ¿Que prolificaba como maleza por los setos? ¡Hipócrita! Nunca haría nada por deshacerse de esa fortuna, y si a veces --como ahora-- deseaba que se perdiera, era porque tenía la absoluta certeza de que eran millones firmes, como roca, como metal, sin peligro de desmoronarse y menos de mella. ¡Hipócrita! Siempre. ¿Y "eso"? "Eso" era su verdad, otra verdad a la que se avenía dándose toda suerte de reparos, disculpas, motivos, sacados de donde fuera, hasta de lo monstruoso de una fijación infantil. Lo que él quería era comodidad. Y disculpas. Para ser cómodamente un ocioso y un invertido.
Muchos dengues, mucho analizarse, mucho confesarse con el señor cura, con el psicoanalista, con la mujer esta mañana...
Tuvo un sobresalto...
¿Cómo había llegado a confiarse a la mujer, una desconocida? ¿Era que estaba llegando a una zona de confidencias, de la actuación a cara abierta? Porque él, que rehuía --era el recóndito motivo de su aislamiento--toda posible intimidad, todo asomo de confidencia con quien fuera, se sorprendía y asqueaba escuchando a los otros, primero en el colegio, y ahora en el grupo de gentes de teatro, contar su verdad o su mentira, su normalidad o su anormalidad, explicándola prolijamente. Explicándola a base de teorías científicas, de análisis psicológicos, de interpretaciones oníricas, recurriendo al destino o a la fatalidad, o contándola, sin ambages, llana y vulgarmente, porque place hablar de sí mismo, de lo externo, de lo interno, sea ello lo frívolo del modelo nuevo que se estrena o del cansancio de una amante incapaz de fantasías o de "nos acostamos y fue regio". Hablar de sí mismo, hombre o mujer. Narciso deleitosamente empecinado ante el espejo. ¿Era eso una característica a la que iba a llegar? ¿A la que había llegado al contar a la mujer, así, de corrido, lo que era en lo más secreto de sí mismo: una penuria y una vergüenza?
Un hato de hipocresía, eso era él.
¿Qué había sentido frente a la mujer? Curiosidad. ¡Pero si a él no le inspiraban curiosidad las mujeres! Alguna vez, en ese pasado que le parecía remoto y que no tenía más de dos lustros, llegó a la mujer impelido por la necesidad física. No otra cosa que el simple e imperativo mandato del instinto. Bueno, sí, era cierto. Pero también lo era la súbita intromisión del recuerdo, mejor dicho, de la presencia de "ella", de la trasmutación y su pánico y su horror y su evasión e imposibilidad de dar término al acto sexual. Bien: eso no justificaba... Pero lo que ahora quería fijar y analizar era el proceso que lo había llevado a confiarse en la desconocida.
Una curiosidad. Natural. Era distinta a las otras, con esa vestimenta y esa belleza ceñida a otros cánones y esa serena realeza. Como de regreso de todo, de vuelta del bien y del mal. Tuvo el sobresalto que removía puntas dolorosas. No venía de vuelta de provincias contrapuestas, estaba en la muerte, tocada por la muerte, sellada por la muerte, con su troquel en la ausencia de cada seno. Detenida en la certidumbre del fin doloroso y próximo... ¿Cuánto tiempo se puede vivir así condenada? ¿Era eso lo que lo había atraído en ella, presintiendo morbosamente esa zona de muerte en que habitaba? ¿Como buitre?
Se alzó, llegando hasta la ventana y mirando, como le gustaba hacerlo de niño, a través de las cortinas de tul. Afuera se aposaban el calor y la humedad, que de nuevo se hacían presentes.
¿Cómo les quedaría la piel? La llamaban la operación del chaleco. ¿Cruzada de cicatrices? ¿Rugosa? Las cicatrices con la cirugía estética eran invisibles. Pero no iban a estar haciendo exquisiteces cuando se trataba de arrancar un seno, el otro seno, comidos por el cáncer. ¡Qué horror todo eso! Pero... ¿cómo sería? Si casualmente hallaba al doctor Méndez, el íntimo del Dire, le preguntaría. Aunque no: era preferible ir a buscarlo al hospital y que lo dejara ver una operación. El sobresalto fue tan fuerte que le dejó agujetas en las yemas de los dedos. ¡Qué asqueroso era! ¡Buitre! Y algo acre le regustó en la boca. Volvió al sillón, apoyó los codos en los muslos y la barbilla en las manos. El perro continuaba durmiendo.
14
Dejó el coche en una plazoleta y echó a andar por las veredillas sinuosas de callejas empinadas, en que los vecinos, a esa hora en que debía refrescar, esperaban la presencia de ese frescor en las puertas de las casas, sentados en los umbrales o en banquitos, mientras el chiquillerío atronaba de juegos y de carreras por las calzadas, revuelto con perros y pelotas.
En las esquinas parecía existir una consigna: abría allí sus puertas un bar o un almacén. Alegre, resplandeciente el almacén, con la fiambrera tentando a la golosina y las hileras de botellas con etiquetas multicolores y las columnas de conservas o de paquetes prodigiosamente equilibrados, como castillos de naipes. Con los parroquianos impacientes y la bonhomía del patrón, y la patrona en la caja, apilando monedas y fajando billetes para el arqueo final y con un pequeño radio a media voz transmitiendo un episodio de drama policial, espeluznante de detalles macabros. Azul todo de luz de neón. Contrastando con el bar semiobscuro en primer término, allí donde estaban las mesitas y unas gentes emparejadas, solitarias o en grupos, tenían algo estereotipado, detenidos en una expresión sin nada adentro. Sí, figuras recortadas en grueso papel pintarrajeado, movibles figuras, manos que avanzaban en busca del vaso o que tiraban en el piso la ceniza y las colillas de los cigarrillos, o dejaban caer una frase suelta o una palabra, vagamente contestando algo no dicho o vagamente preguntando algo sin respuesta. Hombres solos, perdidos en nebulosos pensamientos. Parejas asidas de las manos, con una abrumadora necesidad de cercanía, con esa necesidad exasperada por lo imposible de un acercamiento total: hombre y mujer en trance de amor o de simple deseo. Y grupos familiares, cansados, llegados del cine o de regreso del centro o citados allí a la salida del trabajo, con los músculos distendidos, desparramados en las sillas en posturas sin gracia, silenciosos, azuzados por el tiempo que los llamaba a irse y demorados por el placer de prolongar el descanso.
Todo esto en oposición al fondo en que corría el mostrador con la algazara de los cachos y el cubileteo y el seco volcar de los dados sobre la madera y las frases rituales y sin sentido para el extraño al juego. Bajo la violencia de la luz y la alucinante réplica de los espejos y de las duras aristas de los metales y el rumor del agua de los grifos en el lava-copas y un motor gangoso de refrigerador y el raspe monocorde de los ventiladores que removían el aire sin refrescarlo. Al igual que la jerga de los jugadores eran de indescifrables los pedidos guturales de los mozos sin apuro y que otros mozos recibían y cumplían con idéntica morosidad eficiente.
Las callejas subían y bajaban, terminadas en ángulos de esquinas casi en punta, en un ochavo que respondía a una puerta o a una ventana, con plazoleta o simples espacios irregulares de los cuales partían nuevas innumerables callejuelas, que rectas o tortuosas iban a desembocar en la ancha avenida moderna, espinazo del barrio fabril.
Cosas pintadas de verde, de azul, de ocre, maderas, calaminas, un frontis de ladrillos rojizos u otro de cemento gris. Alguna pared leprosa de verdín. Un portón abierto a un patio de pequeña industria: de herrería, de mecánica, o a un hacinamiento de objetos, pozo de sobras, vejeces, roñas, compra y venta increíbles. Y en otra puerta de casa vieja, el remendón sobreviviente, con la mesa baja y la ampolleta encapuchada iluminando fantasmagóricamente la escena: el mandil de cuero y el clavetear tapillas de tacos o medias suelas y el muchachito aprendiz. Como estampa de revista percudida por lo amarillo del tiempo.
¡Tanto chiquillo! Bandadas de chiquillos, interrumpiendo el paso, el tránsito. Y después se habla de accidentes. ¿Cómo no? A esa hora, ya la noche presente y sin otra iluminación que la esparcida por las viviendas y las esquinas con bar o almacén, uno que otro coche pasaba, parpadeando sus focos, obligado a tocar la bocina para que los chiquillos se echaran a un lado, los chiquillos dueños y señores de la calzada, pateando su pelota, gritando palabras inarticuladas, corriendo, agitados, enceguecidos, de un sitio a otro, con los perros en carreras y ladridos, parte del juego, glosa y felicidad. ¡Tanto chiquillo! Y las madres en sus quehaceres o asomadas a puerta o ventana, y los padres asomados a puerta o ventana, charlando todos, sosegados, relajados, pero al propio tiempo interesados en sus temas: el tiempo, el crimen del día, las enfermedades, la muerte, la política, la vida cara, los sueldos miserables, los chiquillos fregados y flojos y desobedientes. Pero, ¡qué diablos!, eso era la vida.
Todo en los jirones de las sombras y el ambiente empezando a llenarse de olores a fritangas, a cocciones, a especias. Determinados al comienzo: pescado, caldillo, sopa, verduras, legumbres. Comino y ají y ajo. Lentamente mezclándose hasta hacerse un intolerable olor a bazofia. Espeso, como la sombra, que lentamente también unía sus retazos hasta hacer presente la noche y cómo en el aire quieto la carga de humedad se sumaba intolerable al calor.
Una voz de mujer gritó estridente:
--A comer, está servido...
Respondiendo a una esperada orden, los faroles se iluminaron todos, amarillentos, opacos de suciedad, sin esperanza de deshacer las sombras, al igual que si tuvieran conciencia de su vejez y de su mugre.
La callecita bajaba y en su extremo se veían pasar automotores de toda característica, encendiendo y apagando luces.
Otra voz de mujer gritó, pero esta vez iracunda:
--Condenados, ¿que no oyen que los estoy llamando?
Los chiquillos dejaban de jugar morosamente y de pronto, acuciados por el hambre que descubrían en ellos o por el imperio de las llamadas o por el miedo a las reprimendas o los castigos, sin despedirse, como ratas desbandadas desaparecían por las puertas de las casas.
Un último chiquillo llegó en una carrera desaforada, regresando de la calle ancha.
--¡Apúrate! --gritó otro chiquillo desde una esquina--. Te pillaron; la mamita está como quique...
"¡Tanto chiquillo! ¿Para qué? Para el trabajo, la miseria, el sufrimiento, para la muerte. Y la humanidad enloquecida procreando. Tenga hijos... Los felices padres de una prole numerosa... La asignación familiar... El Presidente será padrino del séptimo hijo varón... Premio a la mejor madre... Viaje ofrecido a la pareja más prolifera... Han nacido trillizos... El país cuenta con dos parejas de cuatrillizos... La población infantil ha aumentado en un porcentaje satisfactorio, merced a los desvelos de sus gobernantes..."
Oye también el contrapunto: "Faltan maternidades... Una mujer dio a luz en un retén de policía... No hay matrículas... Los escolares están subalimentados... Un tercio de los niños lactantes muere antes de cumplir un año... No hay leche... Falta calcio en los alimentos... Escasean las habitaciones... Los ranchos callampas cunden... Hay cesantía..."
"Pero no importa... Necesitamos niños, criaturas... Tenga un hijo... Tenga dos hijos... Cásese... O no se case... Viva con una mujer... No. viva con una mujer... No ame a una mujer... Pero acuéstese con una mujer y fecunde sus entrañas, porque necesitamos hijos... El país necesita hijos, la humanidad necesita hijos... No importa que parte de esos hijos mueran. Alguno suyo o del otro, o de la otra, sobrevivirá y se educará o no se educará, tendrá trabajo o no tendrá trabajo, tendrá un hogar o no lo tendrá, será feliz o no será feliz, pero no importa, eso no importa, porque el que llegue a adulto a su vez proliferará en hijos, más hijos. Nosotros, ¿quiénes?, nosotros: el país, las naciones, la humanidad, necesitamos hijos, hombres, mujeres en potencia, para que en un momento determinado puedan defender su patria, defender nación contra nación, ser héroes, morir obscuramente en masa. Para eso se desintegra el átomo. Y para mayor perfección está el horror final cifrado en una H. Y alguno, sí, ¿por qué no?, podrá tener la gloria inmensa de que sus huesos descansen bajo un monumento. Hijos, sí, hijos, para el sufrimiento, para el hambre, para la angustia, para la destrucción. Todo para la muerte, para la muerte, para ese fin..."
Se había internado callecita arriba, sin rumbo. El barrio parecía cada vez más entregado al cuchareo de la comida, entre frases sueltas que llegaban confusas. Se habían cerrado los almacenes, y sólo los bares mostraban la ausencia de los parroquianos del primer plan y en el fondo un rezago de recalcitrantes aferrados al cacho y a la última posibilidad de ganancia.
Entró a uno de estos bares y se acomodó en un rincón, el más obscuro. Una muchachita acudió a atenderlo.
--¿Qué se va a servir? --y lo miró limpiamente.
--Un café...
--¿Sin nada más? Hay sandwiches de pan amasado, hecho en la casa. Rico --aseguró sonriendo.
--Sí, creo que con sandwich.
--¿De, queso con jamón? --Eran los más caros.
--Sí, está bien; de jamón con queso.
--No, no, no, son de queso con jamón.
--Es lo mismo.
--¡De veras! No me había fijado. Es como la historia del caballo blanco --y se echó a reír, tan jovencita, tan animalito joven, tan como si de repente fuera a colgarse de una lámpara o a trepar por las cortinas, por el placer de ser joven y poder hacerlo. Tan gatito, no regalón y adocenado por el canasto, los mimos y las sopas de leche. Tan gatito de albañal, que se las arregla para tener dormidero y atraviesa las calzadas sin peligro en la aventura de buscar comida, y tiene luego los tejados de toda la ciudad para encontrar eco a su reclamo o al drama de su acoplamiento.
Le parecía que la angustia había quedado en la casa, en la suya, después del infierno de la tarde, entre el perro implorando perdones de no sabía qué desobediencia y Benedicta de nuevo frenéticamente subiendo y bajando las persianas, como loca. ¿Y si en verdad estuviera cayendo en un trastorno senil? Pero no era tan vieja. Parecía setentona, pero apenas si frisaría en los sesenta. Trabajada, como decían en el campo. Mujer trabajada. Trabajada por el trabajo tempranero, por el exceso de trabajo. Vieja prematura. ¿Qué edad tendría la mujer, la Teresita de sus confidencias? Joven, pero trabajada, ésta no por el trabajo, sino por el sufrimiento.
¡Qué día! ¡Qué tarde! Hasta que optó por escribir unas líneas para Benedicta y echárselas por debajo de la puerta, asegurándole que había desistido de cambiar el decorado de la habitación rosa, que todo quedaría lo mismo.
--Apruébelo --dijo la muchachita, viendo que no hincaba el diente al sandwich.
--Sí, ya... --pero como ella siguiera en espera, le dio un mordisco sin ganas, repelido por lo compacto del pan y lo untuoso del relleno Está rico --aseguró.
--De jamón con queso --dijo ella juguetonamente y se alejó.
Imposible seguir comiéndolo. Miró al mostrador, tras el cual la muchachita lavaba unos vasos, dándole la espalda. Envolvió el resto en la servilleta de papel y luego en el pañuelo, haciéndolo desaparecer en su bolsillo. Tragó el café, que tenía olor a bayas retostadas y un sabor áspero.
¡Y pensando en renunciar a todo y empezar a vivir ganándose el derecho a vivir! ¡Qué mentira!... Si a él le gustaba la buena vida. Poder resolver un viaje al albur de su capricho, ir y venir, deambular y quedarse donde le daba la gana, en el mejor hotel, en la mejor cabina de un barco, en el avión más rápido. Adquirir ediciones raras, grabados, cuadros. Vestir en las mejores casas, las más renombradas del mundo. ¡Qué decirse más mentiras a sí mismo y tratar de excusarse y darse ánimos para seguir viviendo, él, aferrado a la vida y haciendo de ella, lo que quería y hablándose de destino y de fatalidad! Nada más que un abúlico, pero abulia para no emprender nada que no le interesara, un abúlico a su conveniencia, para decir "no", justificando el "no" por la imposibilidad de decir otra cosa, cuando la verdad era que el "no" representaba su deseo. "No" trabajar. "No" hacer nada útil a los demás. "No" tener amigos, porque en la soledad estaba cómodo. "No" acostarse con una mujer por falta de interés. Y enredarlo y cubrirlo y explicarlo todo con complejos, con absurdas representaciones, que podían superarse, que otros lograban superar y que si a él se le había quedado en las manos la sensación de los senos de "ella" y en la boca la tersura húmeda de sus labios, otros podían haber también padecido el asedio de recuerdos semejantes y no lo convertían en un leitmotiv para sentirse seres marginados, fuera de lo normal, autorizados para vivir en lo anormal.
"La tersura, la humedad..." Como un eco moroso las palabras rebotaron en su oído y a su conjuro unos labios tersos, húmedos, se posaron en los suyos, reiterando breves caricias.
Se puso bruscamente de pie, dejó un billete sobre la mesa y salió tambaleándose a la calle, a lo caliginoso de la sombra nocturna.
15
El barrio estaba dormido o aparentemente dormido, con puertas entornadas y ventanas entreabiertas. Barrio de trabajadores en procura de reposo, que el filo del alba había de ponerlos en movimiento rumbo a las fábricas. Un radio repetía gangoso el aviso de una bebida o el aviso de un analgésico, entre no menos gangosa música populachera. Un quedo conversar. El lloro de una criatura. Rumores que iban acercándose a su oído, que se hacían perfectamente diferenciados, que iban quedándose atrás, abriendo y cerrando paréntesis entre los cuales el silencio era palpable.
Había recuperado el equilibrio de sus movimientos y daba largos trancos rápidos en busca de su coche, desorientado, sin saber dónde se hallaba hasta que desembocó en la arteria bulliciosa, con los letreros y colorinches, el tránsito intenso y la gente en ir y venir, atormentadas por el calor y sin saber qué hacer para lograr un poco de fresco. Calor que parecía salir de las fachadas, del asfalto, del aire desplazado por los automotores que viciaban aún más la atmósfera con su estridencia y sus emanaciones.
En una esquina, entre puerta y mampara, una pareja se creía invisible en un acto que por lo común requiere espacio cerrado. En la misma esquina, adosada al tronco de un árbol, una buscona esperaba cliente. Lo chistó. Contestó con un movimiento despectivo y ella replicó con un gesto soez y una palabra injuriosa.
Estaba en la calle ancha, pero sin saber, eso sí, hacia qué lado debía dirigirse en busca de la plazoleta y del coche. Llegó hasta la puerta de un cine y preguntó a un acomodador de uniforme, que holgazaneaba entre acto y acto:
--¿Puede decirme de qué lado está la plazoleta?
--¡ Ah! --y mirándolo sostenidamente, entrecerrados los párpados--: De este lado. Al final. ¿Lo acompaño? --propuso con una sonrisa inequívoca.
--Gracias, no se moleste.
--Si no le gusta --y siguió mirándolo, entre cínico y burlón.
Eran como bichos en lo obscuro. Todos. Al acecho. Ellas y ellos. Parecía no haber otro fin. ¡Qué asco! Haciendo su mercado. Chistando. Silbando. Llamando. Ofreciendo. Todo con el mismo fin. Y adentro, en las casas, rotos de cansancio, sofocados de calor, apresuradamente, en cualquier forma, solos en lo obscuro, en lo promiscuo de los cuartos familiares, en lo asqueroso de los cuartos por horas, o afuera, en la sombra de un recodo, entre puerta y mampara, en sitios eriazos, en zanjones, como bestias, todos, animalizados, parejas, parejas impelidas imperiosamente a fornicar. Como si todo estuviera hecho tan sólo para eso, desde siempre y en todo orden: hombre empenachado con el orgullo de su pensamiento y de su obra, animal de la especie que fuera. Le salió al encuentro el chirriar de un grillo. Reclamo. Y hasta el enjambre de mariposas revoloteando alrededor de un foco era tan sólo el batallón de machos atraídos por la hembra. Una hembra a veces para cientos de machos. Todo. Lo mismo. Génesis. ¡Qué linda palabra! Génesis. Genital.
Cuando divisaba la plazoleta, una mujer se le cruzó casi atropellándolo. Un poco más que una adolescente que le trajo el recuerdo de la muchachita del bar. Limpia y graciosa. Se le colgó del brazo y restregó su cadera contra la suya. Tuvo el repelo de siempre, pero se desprendió sin brusquedades.
--No...
Ella se quedó frente a él, mirándolo con la cara levantada para alcanzar sus ojos.
--Y entonces, ¿qué anda haciendo por aquí? Aquí andamos nosotras y eso lo saben todos. ¿O es que anda buscando...? Por allí están... -- y rió, alegre, como quien proporciona la dirección del almacén o la farmacia. Y prosiguió con igual jovialidad diligente--: ¿Se los llamo?
--Chancha...
--Miren el lindo haciendo ascos --y riendo remachó la carcajada con el epíteto que lo revulsionó--: Maricón... --y se alejó silbando y moviendo el trasero como si bailara una agitada rumba.
Cuando subía al coche apareció uno de los anunciados por la muchacha. Inconfundible, mirando a uno y otro lado, despacioso, ceñido por el pantalón y abierta la camisa al pecho, largo el pelo en la nuca formando un rollo. Más femenino que la propia muchacha. Dubitativo. Pero acercándose hasta pegar la cara al vidrio de una portezuela.
Cerró con violencia la portezuela contraria por donde subiera. Mientras ponía en marcha el coche, ahí estaba el muchacho con la cara siempre apegada al vidrio y una mano golpeándolo suave, los ojos ansiosos y obsecuentes.
Ya en camino miró la hora. Pasada la medianoche. Le desfilaron como en un film y cronológicamente ante los ojos los aconteceres del día, desde el momento en que despertara hasta este preciso instante.
De repente, de entre toda esa sucesión de hechos, surgió algo absolutamente olvidado: el teatro, el estreno y su obligación, por tradicional y por ende prometida al Dire, de asistir por lo menos a las funciones de los primeros días para repetir el juego de la noche anterior, cuando alguien daba la voz inicial solicitando: "El autor..., el autor... Que salga el autor... Que hable el autor..."
Un semicompromiso. Un compromiso, mejor dicho, solicitado reiteradamente por el Dire. ¡Bah! También el Dire con su humanidad, sus manías y el resto, había salido de su memoria. ¡Qué extraña era la memoria, proveyendo de tantas cosas innecesarias, indeseables o borrando de su campo lo imprescindible! Porque era mucho más importante el estreno de la noche anterior que toda esa continuidad de escenas y figuras: desde la mujer, se llamaba Teresita, ¡qué nombre menos indicado para su personalidad! Desde la mujer hasta el rostro solicitante del muchacho pegado al vidrio. ¿Estaría sucio el vidrio? Dominó el impulso de alzarlo para ver si no tenía rastros de esa miseria, de esa miseria no del orden que se entiende siempre por miseria. Eran tres rostros de adolescentes los que barajaba: la chiquilla del bar, ésa con una auténtica adolescencia. ¡Como si pudiera saberse eso a ciencia cierta! Y la otra y el muchacho, con cinismo, con audacia desvergonzada. Con avidez del que vende y un no sé qué de: "No me importa un pucho si no compras". Pero ¿dónde estaba ese "no me importa"? ¿En qué podía verlo? Bueno. Tal vez en que la muchacha aceptó de inmediato su rechazo, como si eso fuera para ella un recreo, claro que indicándole dónde estaban los otros. Encogió los hombros. ¡Claro: un recreo! Y algo parecido hubo en la actitud del muchacho. ¿Urgidos por qué estaban en eso la muchacha y el otro? ¿Por qué? ¿Por vicio? No: por la miseria que "trastrueca valores". ¿A quién le había oído estas palabras? ¿Y qué eran las otras, la mayoría de las mujeres del mundo de los hoteles y de los transatlánticos y de las playas y de los clubes y del gran escenario social en cualquier parte del globo? Buscadoras de sensaciones, emancipadas de prejuicios. ¡Qué grandes palabras también! ¿Y los otros? Los... Como éste. "Ellos" desaparecieron de su pensamiento. Siguió tan sólo pensando en las mujeres del gran mundo que detestaba. ¿Llegando a eso, al acoplamiento, por mandato del instinto? Algunas. ¿Por interés? Sin expresarlo directamente: sí. Se dice: "Qué maravilla los palos de golf de Susana. Me muero por unos iguales, los tiene Max..." O: "Hay un perfume nuevo de Fío. La muerte..." Reparó en que la palabra "muerte" se empleaba demasiado. "La muerte." "Es la muerte." "Me quise morir." "Peor que la muerte." "Es para morirse"... Nunca había observado ese detalle. Se decía también: "Menos mal". O: "Peor es nada". Dichos de gente necrofílica o conformista. Lo negativo. La muerte y la enfermedad. La enfermedad. Una delectación al hablar de podre humana.
Y se halló pensando en el cáncer de Teresita, en sus senos mutilados, en las cicatrices, en el espanto de ese busto chato, deforme. Porque ella debió tener en ese cuerpo de tan perfectas proporciones unos pequeños senos duros, redondeados... Frenó el pensamiento tan bruscamente, que por reflejo frenó el coche y se halló en la gran ciudad y en pleno centro, junto al cordón de la acera y con los coches --el que le seguía especialmente-- haciendo sonar la bocina para advertirle que trasgredía todas las ordenanzas del tránsito.
Arrancó de nuevo. Un coche pasó a su lado y desde allí le cayó un insulto soez, tanto más cuanto lo decía una adolescente.
Otra. Era curioso que se juntaran tantas en unas horas. Y otra cosa curiosa: dos le habían dicho casi con igual tono, entre grosero y deliberadamente jocoso, la misma palabra insultante. ¿Una suerte de característica para su carnet de identidad?
Teresita. Llamarse Teresita... ¿Cómo podía concebirse que estuviera repasando hechos con esta indiferencia, como quien hojea al vuelo una revista y se conforma con la visión de fotos, de títulos, como si todo le fuera ajeno y sin interés? ¿Qué clase de bicho asqueroso era él? Sin ningún equilibrio ni posibilidad tampoco de control de emociones, pasando de lo peor de una agonía intolerable de recuerdos a una completa ausencia de sensaciones, mirándolo todo a la distancia, como si eso no fuera lo suyo, como si en un perfecto estado de nirvana presenciara el espectáculo de su propio existir.
¿Qué era él? ¿Un perturbado? ¿Por qué no emplear la palabra justa? ¿Un loco? No podía ser eso. El actuaba externamente como un ser cualquiera, no un burgués, eso no, pero sí un hombre independiente, singular, con un temperamento de solitario, viviendo su mundo interior. "Bueno, bueno, bueno"... Se oyó murmurar estas tres palabras con el mismo tono con que el Florindo, que ahora se llamaba Iván Duval, decía: "Regio..., regio..., regio...", echando todo el peso del cuerpo sobre un pie y redondeando la cadera para en ella apoyar una mano, en esa pose que tenía el don de enfurecerlo. Alguna vez no iba a lograr dominar su deseo de darle una pateadura. Dejarlo como bolsa, a ver si después seguía sacando una cadera. Asqueroso. Y pensar que...
Lo que faltaba era que Benedicta siguiera haciendo subir y bajar las persianas. Había gritado lo más posible para hacerse oír cuando le echó el papel escrito por debajo de la puerta. Vieja rematada. Y tendría que padecerla hasta el final. Porque estas viejas eran eternas: ésta estaba hecha con madera de luma. Recordó el perro, en sus cuatro patas, dubitativo, con los ojos de lentejuela dorada pidiéndole perdón.
Algo aconteció en él, dentro de él, y lo inundó en dolor. Como herida que de repente se abre y deja en descubierto las terminaciones nerviosas y las venas rotas y el lento fluir viscoso de la sangre.
Se quejó. ¿Es que siempre iba a ser así? Pasar de un estado a otro sin transición. Vivir muriendo de todos los dolores, víctima de los sentidos exacerbados, descontrolados, irreductibles.
¿Con qué voz podría quejarse? De dónde podría sacar algo, alguien, un motivo para no morir... Sí, para no morir de asco, de abandono, de sentirse sumido en desperdicios, en mierda, eso, en mierda, en la propia mierda que era él en suma.
¿Para qué todo el esfuerzo de vivir? ¿Para qué? ¿Qué le aportaba a él la vida? ¿Esto? La repugnancia, el insomnio o el huir de los senos presentes en sus manos para caer en "eso". ¿Qué era peor? ¿Qué? Sabía que nunca, como otros, indiferentemente, abiertamente, reconociéndose un derecho, aceptando una fatalidad, iba a darse a "eso" que, sin ambages, sin tapujos, sin excusas, era su verdadera meta sexual. Revivió las experiencias. La atracción de sima, el hecho consumado, el repudio. Y el difícil regreso a la vida rutinaria, rehaciéndose a pedazos, con dolor, con vergüenza, con náuseas. El vacío de haber extraviado algo precioso e irreemplazable. Con el pavor de que "eso" trasluciera en él. Inquieto. Obsesionado. Hasta que lentamente lograba el ritmo cotidiano. Eran asaltos del deseo y derrotas de sus defensas que tenían algo de fiebres periódicas, que se espaciaban a veces tanto, que se creía liberado. Hasta que súbita y brutalmente un nuevo proceso comenzaba. Barro encenagándolo. ¿Cómo podría llegarse a vivir en "eso" sin escrúpulos, sin remordimientos? Pensó en su formación católica. En la deformación de su niñez, en todo... Con espanto... Jadeante. Herido, con la herida abierta, molidos los huesos, con la lengua seca y en la garganta una picazón de sed, tirantes los músculos de la nuca y una angustia en las entrañas. Porque el sufrimiento en él era no sólo moral, sino que, por reflejo de lo moral, una miseria física. Peor que la muerte..., "que la muerte"... Estas palabras lo golpearon, lo machacaron. Peor que la muerte...
Bajó frente al teatro. Debía haber terminado la función porque la calzada estaba libre de coches y las puertas entornadas. Entró. Unos mozos hacían el aseo a media luz, en el foyer. El mayordomo lo detuvo a la entrada de la platea:
--No hay nadie. Se fueron todos hace un ratito no más...
Como lo viera inmóvil, mirando el escenario a cortina corrida, preguntó solícito:
--¿Se le ofrece algo?
--Sí --dijo sintiéndose hablar--, voy en busca de unos papeles que me dejó Salazar en su camarín. Tengo la llave.
Avanzó por el pasillo fijo en las cuerdas tan graciosamente haciendo curvas sobre el fondo rojizo del muro: uno y otro ladrillo enmarcado por un rectángulo blanco. Advirtió por primera vez que ese marco no correspondía a un solo ladrillo, que se repartía entre ocho. Todos ensamblados. Otra palabra reemplazó a ésta: machihembrados. No, no se aplicaba a los ladrillos, se decía tan sólo de las maderas: tablas machihembradas. Una en otra. Como el resto... ¿Es que habría un ignorado orden en la molécula, en el átomo, en que sus partes tenían género y de ahí su fusión? ¿Podría ser? ¿Por qué no? ¿Estas cuerdas estarían fijas? ¿O serían tan sólo cuerdas colocadas allí, al desgaire, para cualquier emergencia? Sonrió impensadamente al recordar su placer al sentir por primera vez su cuerpo suspendido, las manos firmes en las argollas, flexionando las piernas para alcanzar mayor oscilación, feliz en el dominio muscular y el gimnasio descompuesto en inesperados ángulos.
Sacar un ladrillo sería tarea difícil. Ciertamente que no haría mella en la estabilidad del muro. ¿Por qué sería de ladrillos y no de cemento este fondo de escenario? También con los años con que contaba el teatro. El primero en su tipo, no demasiado grande, hecho para comedia, para "alta comedia", como se decía entonces. Con derroche de finos materiales importados y mucho estilo. Una vieja linda muestra del 900. En el muro podría faltar un ladrillo, abrirse un boquerón, y el muro permanecería. Los documentales de ciudades bombardeadas mostraban a veces muros semejantes entre montones de escombros y desolación y soledad de muerte.
Muerte. La palabra se descompuso en sílabas y las sílabas en letras, que alguien, tal vez él mismo, pronunció y de nuevo puntas dolorosas hurgaron en sus entrañas. Los ladrillos, las cuerdas, la amarillenta luz y algo, alguien, guiñapo, pelele, al pie del muro, caído, deshecho, sin goznes, alguien que unas manos, ¿dónde estaba el cuerpo correspondiente a esas manos?, ponían de pie, de espalda sobre el muro, lograban dejarlo allí, apoyado, inestable. Que se caía, que ya se caía, que caía en el instante en que resonaba un tabletear de ametralladora. Sin un grito. Sin un ¡ay! Estaba ahí, caído, ahora sí, guiñapo, pelele definitivo.
Bueno: lo de siempre. Los sentidos más allá de lo real, en otra realidad, que bien pudiera ser la verdadera.
Subió unas gradas, recorrió el pasillo de los palcos. Por una pesada puerta cortafuego entró al escenario y al trasmundo del mundo de las bambalinas, del hacinamiento de muebles, de trastos, de inesperadas fantasmagorías.
Por el lado de la casilla de los iluminadores miró receloso, medroso, el escenario propiamente tal y el muro, el liso alto muro de ladrillos, unos iguales a los otros, rojos entre rectángulos blancos con una hilera de trastos apoyados en su base.
¿Es que había esperado hallar allí a un fusilado? No, no fusilada: a un ametrallado, tal vez con la ametralladora de mano era más fácil no errar la puntería, aunque temblara quien la manejaba. La muerte era así más cierta.
¿Cómo sentía las cosas imaginadas, cómo las sentía para lograr ser tan precisas, tan exactas no sólo en lo visual, sino en los otros detalles que eran dominio de los restantes sentidos?
Una escalerilla llevaba a una estrecha plataforma. Empezó a subirla. Arriba, sobre un madero pendiente de alambres, las cuerdas trazaban la gracia de sus insinuaciones. Había tan sólo dos extremos, correspondientes a gruesos nudos. Las cuerdas de los siete ahorcados del guiñol de la plaza..., ¿cómo se llamaba esa plaza? Siguió subiendo. Llegó a la plataforma e inclinándose alcanzó uno de esos extremos nudosos. Era duro y áspero. Lo soltó con una repugnancia que le provocó bascas.
Miró arriba, la otra plataforma en que terminaba la escalerilla. Un escalón. Otro. Casi alcanzaba el cielo raso provisto de roldanas, ganchos, rieles, rollos, artefactos para iluminación. Abajo todo tenía sorprendentes enfoques. La platea sobrecogedora de ausencias y por la puerta abierta al foyer el ir y venir de una lustradora sobre los losanges, manejada por un mozo de overol.
Como en el parque el jardinero tras la cortadora de pasto.
El parque. La mañana. La mujer. La alfombra de monedas de sol movediza. Y una voz un poquito baja, tan cálida, tan llena de sangre. Cáncer... Metástasis... No. Cuidado... Cuidado: los senos... No, no, no toque... No toque, peligro. Y "eso"..., llegar a "eso", la llegada a "eso"... Y todo ¿para qué? Vio los ojos del perro, los de Benedicta, a veces tan asombrosamente parecidos de expresión. La boca de la mujer, y de inmediato la de "ella".
¡Ay! Qué cansancio todo... Todo... Y ¿para qué, con qué fin todo? --Señor García..., vamos a cerrar. Señor García --gritó el mayordomo. Las cuerdas estaban en su madero, bajo él.
--Señor García --insistió, alzando aún más la voz el mayordomo--. Vamos a cerrar...
Miraba el pozo en sombra del palco en que asistiera al estreno. Se vio encaminándose al escenario y al Florindo, ahora Iván Duval, echándosele encima en un abrazo.
Hizo el mismo movimiento de rechazo que entonces.
El mayordomo vio caer el cuerpo y estrellarse en el escenario. Hubo gritos, carreras, espanto, telefonazos. Cuando llegó el médico dijo que la muerte había sido instantánea.
BRUNET, Marta. Amasijo. Obras Completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp. 789-859.
MARÍA NADIE (novela)
...nadar sabe mi llama la agua fría...
Quevedo.
EL PUEBLO
El camino serpeaba por la montaña, tallado en la roca, angosta cornisa siguiendo el curso de un río disminuido por el verano, pero que de súbito, en lo profundo del tajo, atestiguaba su existir con un espejeante remanso. Así que el camino subía, la presencia del bosque era mayor, compacta, húmeda, perfumada, rumorosa e íntima. Porque a esa hora, inminente la noche, los arreboles creaban increíbles dorados en lo alto de los árboles; pero hacia abajo, en archipiélagos de sombra, la vida de infinitos mínimos seres cobraba un sostenido tono menor, de llamados, de arrullos, de admoniciones, de despedidas, todo como, mullendo el silencio para hacerlo más silencio aún.
Dura la roca del camino. En tantos años ni las llantas de las tardas carretas ni el paso de los automotores habían mordido su superficie gris-azulenca. Igual al muro que le servía de respaldo, de sujeción al vértigo que a veces producía la hondonada.
El camino nacía de los aledaños del pueblo, y era una invitación que a ciertas horas solían aceptar los enamorados y, a toda hora, los niños a caza de aventuras que iban desde trepar riscos siguiendo huellas de animales salvajes, a adormilarse en la lenta caza de lagartijas; de trepar alto en procura de nidos, a sencillamente atiborrarse de dihueñes, maqui, moras o murtillas.
Por el camino, a la vista ya del pueblo, bajaba, rápido y sigiloso, un chiquillo. Parecía todo él de bronce dorado, hasta el pelo colorín, y las pecas diseminadas no sólo en la cara, sino en todo el cuerpo, acentuaban el tono de la piel tensa de salud, cubriendo largos, apretados músculos. Un hermoso cuerpo de chiquillo en que la cabeza altiva sobre los hombros conquistaba por la belleza expresiva del rostro.
La cuesta parecía tirar de él, irlo sumiendo en la sombra que a su vez subía de la tierra. Le era la caminata ejercicio habitual y no le jadeaba la respiración, pero había ansiedad en sus ojos al escrutar el pueblo, íntegro a la vista abajo, mostrando sus calles simétricas, damero con una plaza al centro, su estación a un costado, su escuela, su calle del comercio, sus edificios principales rodeados de vastos sitios y, también en vastos sitios, los edificios menores. Pueblo igual a todos los pueblos del sur, junto a un río, en un valle entre montañas, como de juguete, con casas de maderas pintadas de colores, encaperuzadas de tejuelas, condicionado por una excesiva geometría. Sí, pueblo como de juguete para gentes felices.
Varios hacendados se unieron a la poderosa Compañía Maderera de Colloco para que se creara un paradero en la línea de ferrocarril ya existente, no tanto para ir y venir de pasajeros, como para llevar hacia el norte los productos de la zona.
Así nació la estación, perdida en la red de desvíos, vagones, tinglados, rumas de maderas elaboradas, ir y venir de carretas, de camiones, de autos, de coches. Perdida como un corazón normal en el cuerpo de un gigante. Preciosa y precisa, marcando su ritmo con el tictac del reloj. Metódica, eficaz e incansable.
El pueblo se hizo necesario de inmediato. Y nació, no como nacen los pueblos generalmente, poco a poco, sino simultáneamente: porque mientras un terrateniente edificaba sus galpones, las casas necesarias a su administración y a sus obreros, los otros no le iban en zaga, y todo crecía a la vez, como brote de yemas en una primavera sin atraso.
Había urgencias vitales: nació el pequeño comercio. Había chiquillos: se levantó una escuela. Había una peonada flotante: apareció a la vera de la estación un puesto de empanadas. Otro le hizo competencia, ofreciendo además arrollado y pebre. Pero molestaban en esa periferia y se los obligó a retirarse. Así hubo una fonda y una tocinería.
No, no era un pueblo de juguete, ni sus gentes tenían la vida plácida.
El chiquillo seguía en su rápido descenso. Alcanzó a ver cómo se encendían las luces de las calles; luego en las casas se iluminaron ventanas. Terminaba el camino de piedra. Un minuto después estaba en el plano, con los pies levantando polvo. Tomó por un atajo quebrado en agudos ángulos. Un grillo colocó cautelosamente en el silencio sus repetidas notas metálicas. El chiquillo se detuvo en seco. Con idéntica cautela otro grillo contestó igual grupo de notas. Posiblemente un grillo auténtico no sorprendió la farsa. De entre unos renovales avanzó otro chiquillo.
--Eres loco..., ¡cómo puedes haberme esperado hasta tan tarde! --exclamó Cacho, el que bajaba.
--No me importa lo que pase... ¿Conseguiste algo? --contestó premioso Conejo.
--La traigo en el bolsillo. Es una tenquita.
--¡Oh! ¡Qué suerte! ¿Te costó mucho agarrarla?
--Un poco. Estaba alto el nido. Pero es de linda... ¿Y tú?
--Yo --dijo la voz de Conejo--, yo sólo pude conseguir unas violetas --y con un desconsuelo que asordó los sonidos--: Siempre le tengo lo mismo...
Cacho le echó un brazo por el cuello y dijo con un temblor de ternura en la voz que era habitualmente alta y timbrada :
--Pero si a ella le gustan tanto... No te aflijas por eso... --y con un brusco cambio de tono--: ¡La que nos espera! Son las mil y, quinientas. Ándate ligero, y hasta mañana temprano en la cueva.
Echó a correr por un nuevo atajo que llevaba al pueblo. El otro iba lo más ligero que podía, que no era mucho, porque una renguera congénita balanceaba penosamente su figura magra.
2
El reloj marcó la media hora.
Ernestina dejó el tejido en el regazo, cruzó sobre él las manos y con la cabeza ladeada puso atención al interior de la casa, buscando oír cualquier ruido delatador. Cuando oyó el chapoteo del agua en el baño, aflojó la angustia de la espera, miró de nuevo el reloj, movió la cabeza, enarcó las cejas, suspiró y con lento ademán volvió a su trabajo.
Entró Cacho. De haberse lavado a escape las manos, cara y cabeza, y haberse secado de cualquiera manera a restregones, daban fe las gotas que le brillaban en la crespa pelambrera dorirroja, el cuello mojado de la camisa y la humedad de las manos. Los enormes ojos marrones con puntos dorados vieron a la madre sola y perdieron la ansiedad que el posible atraso había puesto en ellos. Se acercó modoso a besarla.
--Buenas tardes.
--Buenas tardes. Buenas tardes --repitió desabrida la madre--. Buenas noches, querrás decir. ¿Son éstas horas para llegar? ¿Te parece sensato? Si está aquí tu padre, ¡buen castigo que te llevas! Y con toda razón.
--Perdóname, mamá. Se me vino la noche encima, sin saber cómo.
--Por los riscos, igual que las cabras. Rompiéndote los mamelucos hasta que te rompas la cabeza. ¡Dios, qué niño! ¿Hiciste tus tareas?
--Sí, mamá.
--¿Dejaste tu escritorio en orden?
--Sí, mamá.
--¿Y dejaste el baño como una charca?
Sí, mamá --repitió con el mismo tono de cantinela.
La madre algo iba a preguntar de nuevo, pero la desarmó la mirada del chiquillo, fija en ella, un tanto risueña, infinitamente tierna.
--Vas a terminar conmigo... --Pero ya estaba el chiquillo abrazado a ella, tapándole la cara a besos. Y haciéndose la dura, iba diciendo, como podía, defendiéndose mal que bien de ese alud--: Colorín asqueroso... Tunante... No me ahogues...
Pero el tierno pugilato, el besuqueo, las palabras dulceamargas, la risa contenida del cosquilleo, todo cesó al oírse la imperiosa, dura voz de Reinaldo, que preguntaba desde el pasillo:
--¿Está lista la comida?
La pieza era amplia y rectangular, bella en sus proporciones. La presidía la chimenea de piedra con un choapino extendido al frente y un pequeño sofá a cada lado. Entre ambos había una mesa enana con alguna revista, una caja de cigarrillos y unos ceniceros. La misma manida decoración, hecha a base de motivos simétricos, llenaba el resto del living. Pero el gris que pintaba los muros y el amarillo oro de las cortinas de lino, las maderas claras de los muebles contrastando con el marrón dorado del tapiz de sofás y sillones, perdían su convencionalismo gracias a la profusión de plantas en tachos de cobre, al revoloteo de un canaria en su jaula esférica; a una dosificación de las luces en simples pies de botellones verdes, veladas por pantallas de papel apergaminado. Era una habitación para vivir en ella gratamente, a toda hora y en todo tiempo.
Siempre con la presencia de la montaña a través de los ventanales abiertos en ángulo sobre el paisaje espléndido.
Reinaldo entró malhumorado al living. Repitió la pregunta
-- ¿Está lista la comida?
--Esperábamos que llegaras para servir. Buenas noches. --No había retintín en las palabras de Ernestina, pero el marido, quisquilloso, contestó con aire de reto:
--Buenas noches. ¿Y qué?
-- ¿Qué? Nada. Te he dicho que te esperábamos para servir y dado las buenas noches. Niño, dale las buenas noches a tu padre.
--Buenas noches, papá --dijo Cacho, como repitiendo una lección.
--No está mal que tenga tu madre que decirte lo que debes, el tratamiento que debes dar a tu padre. Se perfecciona el sistema de educación familiar...
-- ¿En qué momento querías que te saludara? --intervino Ernestina.
--Perdona. Sí. Ya lo sé. Al príncipe no hay que tocarlo. Mis excusas.
Ernestina lo miró con esa firmeza, serena que tenía el poder de desarmarlo.
Adentro tintineó una campanilla.
--Vamos --dijo la madre--. Está' servido.
La siguieron en silencio. En el pequeño comedor, ya sentados los tres alrededor de la mesa redonda, los rostros en sombra por la luz muy baja, cuya pantalla de seda verde casi tocaba las flores del centro, el chiquillo levantó los ojos del plato en que cuchareaba golosamente y se quedó atónito mirando la solapa del padre, una solapa de chaqueta de trabajo, gris, a cuyo ojal asomaban curiosamente los ojitos descoloridos de dos violetas silvestres.
--Violetas... --dijo involuntariamente:
El padre lo miró, y con su acento combativo habitual contestó:
--Si, -violetas --y de pronto, relajado, con algo como una sonrisa en los ángulos de la boca, añadió--: Me las regalo --y calló bruscamente, deteniendo una de esas frases que dentro de él cristalizaban su estado sentimental. Porque iba a decir: "Me las regaló la montaña, como se las regala a ella".
3
El cuarto entre siete hermanos, Reinaldo no tuvo en su familia, atenida a ciertas leyes inmutables, ni los derechos del primogénito ni las regalías del benjamín. Fue un ignorado fiel de la balanza, sin gloria ni pena. Heredó los trajes y los libros de estudios de los hermanos mayores, más los juguetes que desdeñaba el menor. Las dos hermanas formaban un pequeño mundo de rubias trenzas; y lazos de seda, delantales almidonados, reverencias y sonrisas estereotipadas y ciertas frases dichas con cierto tono que les concedía un misterio de clave. Un mundo sellado hasta para la propia madre, que no se inquietaba por entrar en él, obsesionada por ser la buena esposa de su excelente marido y la madre ejemplar del hijo mayor y del hijo menor.
El excelente maridó llegaba a casa demasiado cansado de despachar cetas en la farmacia para dedicarse a resolver problemas familiares, máxime cuando atañían a los niños, "cuya educación debe estar siempre a cargo de la madre". Ganar dinero, economizar, formarse una situación sólida, educar convenientemente a los hijos, dar una carrera a los hombres y casar ventajosamente a las mujeres, era un plan de vida que lentamente iba desarrollando. La farmacia acreditada, la casa cómoda, ya las poseía. Entonces -- ¡qué demonios!--, no fregar con, que si Reinaldo hizo esto a esto otro.
Reinaldo hacía "cosas" con la esperanza de que a fuerza de hacerlas se le diera en el hogar un sitio preferente, se ocuparán, alguna vez que fuera, de su persona. Cuando se convenció de que la madre silenciaba sus "cosas" con la intención de no molestar al padre, que los hermanos lo miraban desdeñosamente, que las hermanas se encerraban en su circulo de frías sonrisas, que no. hallaban eco sus "cosas", entonces buscó otra escenario para realizar el magnífico destino que creía ser el suyo.
Desgraciadamente en la escuela fue un alumno moroso que a gatas logró completar sus estudios primarios. Y sus "cosas", las "cosas" de Reinaldo, comenzaron por ser un motivo jocoso para sus compañeros, pero después lo oyeron sin mucha paciencia, terminando por deshacerse de é entre rechiflas y empellones. ¿Las "cosas" de Reinaldo? Fanfarronadas, aventuras en que se hallaba siempre mezclado, en las cuales era héroe que repartía definitivas trompadas, que decía frases lapidarias, ganador siempre de la partida. ¡"Cosas" de Reinaldo! Mítica narración de hazañas, que jamás nadie pudo atestiguar.
Las notas de la escuela eran una certeza tan clara para el padre como el endiablado grafismo de las recetas. No se hizo ilusiones y matriculó a Reinaldo en una escuela industrial. Que fuera lo que pudiera: obrero, capataz, técnico. Ya que le gustaba arreglar los timbres, que componía los juguetes desechados por los hermanitos y hasta a veces lograba hacer andar el viejo reloj de la cocina, decidió que el porvenir de Reinaldo era la mecánica. Y Reinaldo --que por ese entonces sentía en sí mismo arder una llama de conductor de masas-- tuvo que resignarse a atornillar y desatornillar tuercas y pernos.
Porque en verdad un muchacho como él, alto, fuerte, rectangulares los hombros, saliente el pecho, con largos brazos y largas piernas, firme en grandes pies, con las manos de dedos tan largos y anchos, con una cabeza de gran mandíbula y un mentón como proa hendiendo el porvenir, con una noble frente y unos ojos pequeños de cauteloso mirar, con la sonrisa parca sobre los dientes deslumbradores, sano, rubicundo, lleno de inquietudes sociales, un muchacho como Reinaldo, así visto por mis propios ojos y según su propia opinión, no podía estar destinado sino al estudio de las leyes, antesala de los comités políticos que llevan a los ciudadanos a las Cámaras legislativas como representantes del pueblo.
Para llegar a la facultad de leyes, a esa antesala, había que pasar por el liceo. Y cuando se pasa a gatas por la escuela primaria, la pasada al liceo se hace problemática. Fue lo que sintetizó el padre cuando Reinaldo quiso dar su opinión, rebatiendo la idea de mandarlo a la escuela industrial.
--Déjese de proyectos imposibles para su meollo y confórmese con ir donde su padre ha dispuesto.
Era para Reinaldo letra muerta lo teórico, pero en la práctica terminaba por entender y ser infinitamente hábil. Con una especie de memoria muscular, una exacta repetición de movimientos, una asociación de ideas hecha a base de realidades, una memorización de formas, y no de nombres, acabó por ser un buen mecánico.
Al término de sus estudios pretendió Reinaldo que el padre lo mandara a Estados Unidos a perfeccionarse. Ya no soñaba en lo íntimo en ser un conductor de masas, pero sí revolucionar la industria de los motores con sus invenciones. En respuesta a aquellas pretensiones el padre le buscó y halló trabajo, y así ingresó en la Compañía Maderera de Colloco.
Siempre le gustó gallardear con las muchachas, seguirlas, pararse en la esquina cercana a sus casas, esperando que asomaran a la ventana o a. la puerta. Pasearles la vereda de enfrente en la misma espera. Con buen éxito o sin él, no le importaba, porque mientras tanto se sentía él feliz protagonista de la mejor aventura de amor, con muchachitas tras las persianas, entre cortinas mirándolo a escondidas, sufriendo penas y castigos, mirándolo a él, tan erguido, tan impecable, con los hombros tan cuadrados y la barbilla en alto hendiendo el porvenir, tan fachoso, tan hombre.
En sus últimos años de estudiante, tampoco había logrado amigos. Aburría a sus compañeros con baladronadas y a los maestros con su lentitud mental. Lo curioso era que no sufría con el aislamiento, habituado a ese frío clima desde la infancia. No sólo no sufría, sino que le parecía una especie de homenaje a su capacidad, a su inteligencia, a sus dotes. Unos por no entenderlo y otros por envidia, lo dejaban solo. Bueno... Y sacaba pecho, afianzando más los grandes pies en la tierra para lanzar al porvenir el mentón agresivo.
En sus escarceos amorosos tuvo igual suerte. Las muchachitas lo miraban, solían sonreírle, alguna salió al balcón, otras le fueron presentadas, pero ninguna se interesó realmente por él. Bailaba mal. Sus grandes manos al saludar daban apretones que las dejaban doloridas. Hablaba demasiado de sí mismo.
No tenía casi urgencias sexuales, otro motivo para enorgullecerse, porque en vez de encharcarse en sucias aventuras con rameras, por mandato providencial permanecía virgen, conservando íntegra su fuerza viril para transmutarla en memorables hechos. El masturbarse alguna vez no tenía importancia.
Oír música revela buen gusto. En cuanto pudo compró un radio, y aunque le entretenían los programas frívolos y en especial las obras de teatro en series, se las escatimaba, obligándose a escuchar largos conciertos que al fin le resultaron propicios al sueño, fondo para deliciosas siestas. Sus lecturas eran obras de peso, volúmenes que llevaba siempre bajo el brazo y que mostraba agresivamente.
--Estos son libros constructivos y no toda esa hojarasca que anda por ahí envenenando el mundo.
Su biblioteca contenía títulos definitivos: "Cómo Dominar a las Masas", "Hacia un Porvenir Radiante", "El Poder por la Voluntad".
Reinaldo iba y venía metódicamente de la casa a su trabajo. Oía música, leía, hacía largos paseos cumpliendo su, programa de andar diariamente cuarenta cuadras, forma de llegar a viejo en perfecto dominio muscular.
Tiempo adelante a Reinaldo le consultó su jefe si le interesaba irse a Colloco, el pueblecito que crecía rápidamente, tan nuevo, tan hermoso en la palma del valle, tan prometedor de una situación expectable, sobre todo para un hombre joven, deseoso de prosperar. Tendría mayor atribuciones, mejor sueldo; se le edificaría una casa. Una casa.
Fue el padre el que aceptó la propuesta. La madre advirtió, descubriendo de súbito que tenía obligaciones que cumplir con este hijo:
--Un hombre no puede irse a vivir solo en esos andurriales. Tiene que ir con su mujer.
Tenía ella buen ojo para descubrir futuros yernos y nueras. En casa del ferretero quedaba una hija soltera, Ernestina, jovencita, plácida, linda, discreta, bien educada, gran dueña de casa, prolija tejedora de chalecos y bufandas, calcetines y mitones.
Reinaldo entró impensadamente en una vida llena de sorpresas. Viajó, fue y vino desde el pueblo --pueblo, pero capital de provincia--.al otro pueblo --Colloco, chiquito y recién nacido-- en que su vida habría de seguir desarrollándose. Viajó, tuvo que apresurarse para no perder los trenes, tuvo que hacer y deshacer maletas, que dar órdenes, que elegir terreno, planos, pinturas, papeles, muebles. Tuvo que visitar la casa del ferretero en plan de amigo, de enamorado, de novio. Tuvo que vestirse con una ropa incómoda e ir a la iglesia con la madre y el padre, esperando a la puerta --hacía un fuerte viento que lo despeinaba, dándole una penosa certidumbre de incorrección--, esperando con cierta angustia que le enfriaba las manos. Hasta que vio llegar a la novia, tan serena en su velo, sus azahares y su traje de refulgente raso, como si todos los días de su vida hubiera ensayado la ceremonia nupcial.
Tardó mucho en habituarse a la casa nueva que olía a pintura; a las montañas cerradas alrededor del valle; al impresionante silencio de las noches que el silbido de los vientos solía turbar, cuando no el lento o agresivo caer de la lluvia; a su trabajo, que lo llevaba de aserradero en aserradero, pues la Compañia tenía varios distribuidos la zona. Pero a lo que más le costó acostumbrarse fue a la presencia de la mujer, a esa evidencia, a ese cuerpo que parecía siempre esperar el suyo, sin prisa, sin manifestación, alguna de reclamo. Ese cuerpo que en el día se desplazaba por la casa con suavidad, organizando un mundo de comodidades, el orden, la limpieza, le buena comida, la ropa pulcra, las plantas, los pájaros, las flores. Hablaba lo necesario sonreía, más gasea los labios, con sus grandes ojos dorados. A Reinaldo le parecía vivir el sueño que nunca tuvo, que jamás se le ocurrió soñar. La miraba pensativo. Esta era su mujer y ambos estaban en su casa. Y él tenía un trabajo en el cual era eficiente y todos lo estimaban; empezaban a llamarle "el ingeniero". Le daban ganas de tocar a la mujer y tocar las paredes para cerciorarse de que aquello era la realidad y no el sueño que nunca soñó. Porque, en verdad, ¡era todo tan simple! No acababa de confesarse que era feliz, natural y sencillamente feliz.
Porque no lo era.
A veces, en la noche, extendía suavemente la mano hasta encontrar el cuerpo tibio, la piel tersa y fresca de Ernestina. Nunca pudo recordar, apartar de un cúmulo de múltiples sensaciones de los primeros días de casado, cómo había llegado a acostarse con ella, cómo su sexo había hallado el camino de ese otro sexo que se ofrecía pasivamente. El, que se había preparado tanto para el gran momento, que había leído concienzudamente "Los Deberes del Joven: Esposo", no sabía ciertamente cómo había obrado, de segura contra todo lo que allí se aconsejaba; pero Ernestina había gemido con una pequeña voz de arrullo y él se había perdido en el vértigo de un imponderable remolino.
Le hubiera gustado hablar con Ernestina de "eso", pero en la noche, después de la posesión, ella se dormía plácidamente, y al siguiente día los afanes cotidianos significaban otros intereses. Se hacía el propósito iniciar la conversación a esa hora nocturna en que el cuerpo de la mujer se hacía presente y poderoso, hecho para incitar subrepticiamente al suyo. Ese cuerpo que estaba ahí, tendido con una especie de laxitud, quieto como una alimaña en espera de presa. El estaba cansado, no quería voluntariamente hacer "eso". No porque no se sintiera capaz de ello, sino por probarse a sí mismo que era dueño de sus actos. No quería hacerlo. Se obligaba al reposo, llamaba al sueño, muy abiertos los párpados en la obscuridad, las manazas inertes sobre el pecho.
El aire empezaba a enrarecerse y el corazón a darle grandes golpes. La boca se le llenaba de saliva. El cuerpo de Ernestina parecía crecer, avanzar a tocar el suyo. Alargaba una mano callosa de trabajador y encontraba la suavidad tibia de los pechos. La mujer, no hacía un movimiento. Y él se lanzaba a su cavidad profunda como enceguecido, hasta ése momento en que la oía gemir un tierno arrullo bajo su bronco jadear de gozo.
Después el cuerpo de Ernestina volvía a su laxitud y en silencio caía en el sueño.
El quería reflexionar en cómo era "eso". Aplicando sus conocimientos librescos. Lo que no lograba entender era la autonomía del deseo que obraba, contra su voluntad, con una avasalladora fuerza propia.
Nunca sacaba conclusiones, sumido también él de súbito en un sueño mineral.
Lo desconcertaba hasta dejarlo atónito la dualidad que representaba Ernestina. ¿Cómo unificar a la suave mujer que de día tan eficientemente se ocupaba de su casa, daba órdenes, cumplía obligaciones sociales, creaba a su alrededor una atmósfera de placidez, una silenciosa cordialidad, correcta y serena, con esa otra criatura como en acecho en la noche hasta lograr su presa? ¿Ésta que de día jamás hubiera él osado besar sino en la frente y que en la noche aceptaba con naturalidad primaria su mano, su boca y su sexo?
¿Cómo serían las otras mujeres?
Se enredaba en este interrogante, un poco asustado de formulárselo; con una curiosidad que se hacía por momentos más ávida.
Porqué él, hecho para grandes destinos, que había sacrificado su porvenir en aras de sus sentimientos filiales, ajustando su vida a lo que el padre había determinado, olvidando sus posibilidades políticas; él, que aspiraba a un hogar tranquilamente feliz, en el cual sería amo y señor, haciendo de su mujer un reflejo de su propia personalidad y de sus futuros hijos criaturas modelos; él, que había anulado el impulso de su juventud para convertir su virilidad en una fuerza capaz de conmover al mundo; él, sí, estaba convertido en una especie de garañón, entregado esta "burra de mujer".
La primera vez que la frase se le presentó en toda su brutal grosería; tuvo un sobresalto, dando tal frenazo al pensamiento, que por días se quedó dolorido, como si el frenazo lo hubiera recibido no sólo la mente, sine también la carne.
Se preguntaba si la quería. ¿Cómo era el amor? Esa felicidad inenarrable que describían sus libros, realmente, aun observándose bien, él no la sentía. Tan confortablemente estaba antes, en la casa paterna, como ahora en la suya. Allí había una mujer, su madre, que hacía el ambiente grato, que ordenaba, que era la organizadora cotidiana del gran horario por cumplirse. Aquí, Ernestina hacía lo mismo. ¿Entonces? Su trabajo ahora y antes le daba satisfacciones, claro que en la actualidad disponía de casa propia, de mayores dineros, de libertad de acción. Pero debía confesarse que estaba más tranquilo entonces, en ese antes sin responsabilidades, sin obligaciones, hilando soberbios proyectos, oyendo música, leyendo las grandes obras que son pan para el espíritu y andando las cuarenta cuadras necesarias para llegar a viejo con los músculos en perfectas condiciones.
¿Cómo serían las otras mujeres?
Cuando Ernestina sintió los primeros síntomas de embarazo, no hubo otro remedio, para sus constantes malestares, para sus vómitos incoercibles, que llevarla a casa de los padres de Reinaldo, donde su madre --para eso son las madres-- se acomodó a la presencia doliente de la nuera y a cuidar de su salud. Reinaldo iba y venía de Colloco al pueblo, de mal talante, cansado de la preocupación que implicaba el estado de Ernestina, de las complicaciones que su propia casa sin gobierno le creaba con las entrañas crispadas en una especie de angurria sexual, tenso, porque Ernestina se había convertido en otra mujer, ausente, como si no fuera ella, entregada al sopor de una dificultosa gestación, animalizada, asordados los sentidos, torpe el andar, empañados los ojos, como desbordada de sus límites y con las bascas cosquilleándole constantemente el estómago.
La miraba rencorosamente. Sin ninguna piedad, rencorosamente. Haber creado en él la necesidad de su cuerpo para ahora hacerlo conocer esta otra humillación: el desearla --a pesar de la modorra, de la hinchazón, de la indiferencia--, sin poder ni siquiera acercarse a ella, porque una noche que enloquecido lo intentó, en el esfuerzo por rechazarlo, Ernestina vomitó sobre él bocaradas de bilis.
¿Cómo serían las otras mujeres?
El punto de partida de sus experiencias fue la Cochoca, mujer de un viejo capataz, realizando esas extrañas parejas tan comunes en los campos sureños, en que la jovencita se casa con el hombre de años que tiene buena situación. Los dramas que la disparidad de edades engendra suelen ser la añadidura de estos matrimonios.
De cómo podían ser las otras mujeres tuvo la primera experiencia medio a medio de la montaña, en un quilantral, junto al río. La Cochoca andaba por ahí tendiendo una red para pescar salmones y él pasaba a caballo de regreso de un aserradero. También todo aquello era una confusión de sensaciones, porque sobre las hojas que mullían el suelo, bajo la comba de las quilas dobladas en infinitos entreverados túneles que salpicaban puntos de luz, recalentado el ambiente por una siesta de canícula, con el olor de la menta y de la hierbabuena como un filtro erótico, y los pájaros arriba enloquecidos de trinos y el misterioso rumor de in-advertidos insectos chirriando, removiendo, crujiendo; sobre todo eso, bajo todo eso, estaba el frenesí de la Cochoca, como lagartija eléctrica, aferrada a él, incitante, activa, revuelta de cabellos y de gemidos, con una acometividad de macho, más que poseída, poseyéndolo.
Nunca Ernestina le había dejado una semejante sensación de vacío. Cuando siguió camino, el paso del caballo le hacía doler las ingles y con un movimiento mecánico se tocó el sexo absurdamente pensando que podía haber quedado entre los duros muslos de la mujer. Le pareció tan grotesco todo, que una sonrisa sin alegría le deformó la boca.
Conoció cómo eran otras mujeres. La Cochoca, mozuelas montañesas, prostitutas, una adolescente viciosa, más prostitutas, una mujer otoñal que aún en la cama hablaba de problemas sociales. Mujeres, muchas mujeres. Parecía que su virilidad se vengaba de los años inactivos con un deseo incontenible. Tan incontenible como insatisfecho.
Cuando Ernestina con un hijo de meses volvió a su casa, encontró esperándola a un marido extremadamente nervioso, violento, queriendo imponer su voluntad a gritos, sin atender razones.
Ernestina lo miró desde el comienzo a los ojos, serena, firme, sin ceder en lo que creía justo. Reinaldo la miraba también fijamente, con una especie de desafío, de recóndita sorna. Pero podía más la serena firmeza de Ernestina y se iba con un último portazo y un último grito que era una amenaza. Se iba a buscar otras mujeres, porque esta suya, por un rencor de obscuras raíces subconscientes, se le había hecho indeseable.
Nunca más fue su mujer.
Para Ernestina el hecho al comienzo fue un descanso en la tensión con que había regresado. Porque ese retorno al hogar, después de nueve meses de padecimientos y de un padecimiento aún mayor en el parto --que requirió una operación cesárea--, podía significar otro proceso semejante. Y no quería más hijos. Todos los medios para, evitarlos le parecían buenos. Pero jamás imaginó que Reinaldo haría caso omiso de ella. Preparada para imponer condiciones, la actitud del marido fue una inesperada solución. Después, a la larga, esa actitud le pareció la evidencia de una querida.
Pensó aliviada: "Con tal que me deje tranquila"...
Y como en verdad en ese aspecto la dejaba tranquila, se acomodó a esta nueva manera de vivir, entregada por entero a la crianza y educación hijo.
4
Con las manos sumidas en el agua desbordante de un artesa, la Petaca dividía en ocho trozos, concienzudamente, la cebolla que contenía su mano Era una forma de librar los ojos del escozor que el trabajo; hecho a manera tradicional criolla, le producía y que se le había tornado intolerable. Una de las bases de su negocio eran las empanadas. Las famosas "caldeas" de la Petaca.
Partía las cebollas concienzudamente, incapaz de traicionar la perfección de su trabajo. Un delantal blanco protegía el traje de percal floreado y un repasador protegía a, su vez el delantal.
Se le hubiera dicho joven y bonita si la gordura no la deformara. Textil en su favor dos cosas: la piel tersa, fina, morena clara, y los ojos negros de una materia que parecía preciosa, húmedos, relampagueantes. Tan enormes, tan sesgados, tan bordeados de largas pestañas crespas, que aun en la cara en que la grasa había invadido los carrillos y las líneas de la mandíbula desaparecían en la papada, aun, en, esa cara, los ojos seguían siendo enormes y de una cabal belleza.
Andaba por el filo de los treinta años. La gordura no le había echo perder agilidad, ni había aplacado su genio vivo. La Petaca manejaba sin titubeos el almacén, el restaurante, la casa propia, el marido, el hijo, el peón, la mozuela sirvienta, los clientes, los proveedores y, en suma., el pueblecito todo de Colloco. Porque sus ojos, con ciento cuatro kilos de mujer repartidos en una altura mediana, imponían siempre, y más aún en arrebatadoras cóleras, una autoridad de basilisco irresistible.
Terminó de partir las cebollas. Tiró el agua en una canaleta de desagüe. Colocó la sartén sobre la cocina, echó la grasa. Removió los tizones.
--Rita -gritó.
--Mande --y apareció una mozuela desmañada.
--Échame leña al fuego.
--Ta bien --y cogió unos leños para cumplir la orden.
-- ¿Qué está haciendo el patrón?
--Ta con gente. Recién llegaron unos del lao e Vitoria --y no supo qué hacer: si seguir esperando más preguntas o revolver el rescoldo.
-- ¿Y el Conejo?
--No lo vide. Ta na.
--Rita --llamó la voz del patrón desde el almacén.
-- ¿Qui'hago? --preguntó la mozuela, que vivía amedrentada, con aire de animalillo que va a emprender la fuga, temiendo las borrascas de la patrona.
--Que se las arregle... También tú, que nunca vas a aprender a encandilar un fuego.... Bueno. Échate a un lado. Y anda a ver qué quiere "ese".
"Ese" era el patrón, el marido, don Lindor.
Rita la miró de reojo. Con su instinto de criatura primaria intuía que el tiempo iba para malo.
La Petaca terminó el frito; tapó la sartén, colocándola en lo alto de una alacena; y arrimó al fuego la olla de la sopa y la otra en que cocerían los chocles. La vaharada del fuego le pealaba de transpiración la frente. Salió de la cocina, y se fue al patio, a lavarse cara y manos en el agua de un medio barril, junto a la bomba. Se alisó el cabello, negro y crespo; se quitó el repasador, y a la sostenida luz del crepúsculo, sureño, alargado más allá de lo presumible por la remota vecindad de la Antártida, observó si en el delantal había manchas. Tironeó la blusa sobre la comba abundante de los senos, rehizo el moño del delantal en la cintura y se dirigió de nuevo a la casa, rumbo al almacén.
En un ángulo de la amplia habitación, alrededor de una mesa sobre la que caía la luz de una lámpara ya encendida, conversaban sentados los hombres, mientras tomaban un trago entre bocanada y bocanada de humo. Tan enredados en el tema que no vieron entrar a la Petaca por la puertecilla que daba a la casa, para instalarse en su sitio habitual tras el mostrador, semioculta por la vitrina que guardaba las vituallas.
--Pa el caso es lo mesmo --hablaba un viejo como San José de nacimiento criollo--, sean radicales o no, toítos tienen la mesma cantinga hasta que llegan a la Presidencia. O al Congreso. O a'onde sea. En cuanti no más se avecinan las eleuciones, ya sabimos que recuerdan la gente'el campo y vienen como locos a ofrecernos de un too. En los años que me gasto, ya hei oío tanta la lesera que me la sé e memoria.
--Pero usted no podrá negar, don, que desde que era mozo hasta ahora ha ganado bastantes ventajas. No me va a decir que no vive mejor, gana más plata y tiene más garantías para su trabajo --contestó un joven, cuyo atuendo ciudadano desentonaba con las mantas colorinches y las chaquetillas cortas de los demás.
-- ¿Cuáles? --preguntó tozudamente el viejo--. Gano más plata, es cierto, pero ¡pa la pucha que me sirve! Entuavía no la recibo cuando se me le va como sal en l'agua. Si no alcanza ni pa manutención. Lo mesmito qui antes. La mesma jeringa con otro bitoque.
--Porque ustedes no quieren entender que hay que agremiarse, que si no se unen, jamás van a lograr reivindicaciones--pronunció la palabra última cerrando los ojos para mejor memorizarla--; la gente del campo es muy porfiada y no quiere entender.
-- ¿Entender qué? Entendamos lo que entendamos, los pobres hemos nacío pa'l trabajo y pa jodernos. Eso es too. Con sinditaco o sin sindicato --y pausadamente el viejo dio término a su gran vaso de vino.
--Los hombres jóvenes pensamos de otra manera. Cuando uno va a la escuela y estudia y trata de educarse, entiende las cosas mucho mejor que otros... --arguyó el joven.
--Lo que pasa es que aquí en el campo --intervino un mocetón-- Uno se embrutece. Hay que tirar pa'l pueblo, pa la capital, si se puede. Eso es lo bueno.
--Toos habimos tirao alguna vez pa'l pueblo --y aunque la boca no sonreía, algo en los ojos del viejo como una sombra alegre brilló-- Mire amigazo: no se crea que siempre he sío veterano... Tamién tuve mi ventolera que me agarró pa'l lao e la capital. Allá. hice de un too. Cargué sacos en la estación. Tuve en el mataero. Jui de la di aseo. Me pasié por las calles. Jui al tiatro. Me emborraché con litriao y remolí con unas putas recaras. Y me golví pa mi querencia aburrío e vivir como un chinche, en un conventillo asqueroso, de comer mal y andar con las tripas a las carreras, de estar cansao como bestia y no poer siquiera dormir una siestita a la sombra di un árbol. Y aquí me queé y muy contento. Tengo mi puebla, tengo mi mujer y mis chicuelos; sí, hei pasao mis crujías, pero nunca mi'ha faltao con qué mantener la familia y hasta a veces me ha sobrao pa festejar a los amigos.
-- ¿Usted no cree que la puebla que ahora tiene, con más comodidades, la escuela para mandar a sus chicuelos, el horario de trabajo más humano y el mejor salario, no son obra de los políticos y de los sindicatos? --dijo el joven, acentuando el tono interrogativo.
--Yo creo qui'hay algo, una juerza, no sé cómo se llamará, qui hace que las cosas mejoren un poco, no mucho, pero, en fin, algo. Yo toy viejo pa cambiar y menos pa cambiar el mundo --y para afirmar su convicción, levantó una ceja en un raro gesto que se la dejó como pegada a las luengas greñas blanquecinas.
--Por suerte los derrotistas como usted son pocos. La juventud tiene ahora mucha fe en sí misma, sabe lo que quiere y cómo debe hacer para llegar a lo que quiere.
--Yo quiero mi puebla, mi mujer, mis chicuelos y mi trabajo --afirmó el viejo con una. voz de cantinela, mientras la ceja bajaba a su altura habitual--, y que me dejen morir tranquilo.
Don Lindor los oía con los ojos entrecerrados, como era su costumbre, ladeada coquetamente la cabeza sobre un hombro y las manos aferradas a las solapas.
--La verdad es --intervino-- que la juventud de ahora, con su pasión por el deporte, está como embrutecida. Y olvida la sal de la vida. Ni más ni menos... --y entrecerró más aún los ojos, sonriendo misteriosamente a gratas evocaciones.
-- ¡ Ay! Don Lindor, usted siempre tan picaronazo --comentó otro de los mocetones--. Ya veo que nos quiere contar uno de sus cuentos.
--Protesto por eso de embrutecida --exclamó apasionadamente el que había sostenido el diálogo con el viejo--. Somos mucho más limpios que ustedes, don Lindor. La generación suya no pensó nada más que en francachelas, en remoliendas, en mujeres. Nosotros le damos un sentido más noble a la existencia: estudiamos, nos perfeccionamos en nuestro trabajo, tratamos de que la vida sea más grata para la colectividad, elevamos su nivel. Todo eso lo hace la política, la conciencia social que hay en cada uno de nosotros, y en cuanto al deporte, es la manera de sacar al pueblo de la cantina y del prostíbulo.
--Usted va a llegar a diputado --intervino respetuosamente alguien. --Con too eso no somos más felices --aseguró con su habitual tozudez el viejo.
Don Lindor pareció salir de su cielo color de rosa, volteó la cabeza sobre el otro hombro y dijo con la voz melosa que él estimaba su arma seductora
--Yo cambio todo eso por una rubia platinada. De esas falsas flacas que uno las ve vestidas y parecen tan estrellas de cine, y bueno, cuando uno las halla en la cama, tienen cada teta así de grande...
No pudo indicar cómo eran de grandes, porque desde su observatorio, detrás del mostrador y de la fiambrera, la Petaca tronó:
--Inmundos... Chanchos de hombres... Sólo saben hablar de putas... Parecen bestias... Peores que bestias, que al fin ellas tienen su celo y después se quedan tranquilas y ustedes se pasan el año corriendo detrás de cuanta mujer se lea cruza... Chanchos...
--Pero, Petronila, ¡por, favorcito! --balbuceó don Lindor.
-- ¿Para qué se las agarra con nosotros? Si es su gusto, peléese con él, dígale lo que se le ocurra. Pero déjenos a nosotros tranquilos. Ni nos conoce. Estamos aquí esperando que nos sirva y no para que nos insulte. Habráse visto... --protestó un mocetón, afirmando su protesta con recios golpes sobre la mesa.
--Más vale que se calle --murmuró el viejo, dándole un codazo.
-- ¿Y qué se mete usted? Yo tengo derecho a no dejarme insultar-- contestó el mocetón belicosamente.
--Aquí yo digo lo que se me da la: gana. A usted y a todos. Para eso estoy en mi casa. Y si no le gusta, se va. Se van todos --.y con ira creciente, con los ojos echando brasas y una especie de hálito emanando de ella, poderosa como una fuerza de la naturaleza--se van todos, a buscar mujeres, a revolcarse con ellas. Si no saben, les puedo decir dónde las encuentran, en los barracones, a la salida del pueblo por el lado del río, y la otra, la rubia, platinada como artista de cine, ésa también puedo decirles dónde, está... Puedo decirlo... --Cayó ahogada por el borbotón colérico, hasta tomar de nuevo aliento y repetir dando a las palabras una fuerza de maza--: Puedo decirlo...
Los hombres la miraban cohibidos. En los mocetones recién llegados; aun en el que protestara había una expresión de pasmo, El viejo daba suaves golpecitos sobre la mesa, como marcando un ritmo a las palabras. El joven que amaba la política y abogaba por los sindicatos buscaba la recóndita vertiente de esa ira. Don Lindor se aferraba más sólidamente a sus solapas para no caerse.
En ese nuevo respiro de la mujer apareció Conejo. Flaco, la cara inundada por los ojos enormes, tan iguales a los de la Petaca, en forma, en negror, en sombreado de pestañas, pero tan dulces, tan dulce, tan animalito nacido, tan dadores de terneza, tan esperanzados de recibirla por igual.
--Buenas noches --dijo buscando afianzar la voz, anhelante por el apuro del camino.
Los ojos de la Petaca cambiaron de expresión al verlo. Perdieron dureza, resplandor iracundo. Parecieron reflejar la mansa' entrega de amor que había en los otros. Y dijo con reproche, pero sin acritud, algo parecido a lo que había dicho la otra madre:
--¡Qué horas de llegar! Hasta que un día te pase algo andando de noche por esas calles.
--Perdón, mamá --y atravesó el almacén, desapareciendo por la puertecilla. Lo siguió un gato, buscando restregarse contra sus piernas.
El silencio se adensó hasta sentirse vivo el hervor del agua en la cocina.
Y lentamente se elevó también el hervor de la conversación de los hombres, que se reanudaba cautelosa.
5
Lindor y la Petaca se conocieron en el pueblo --no en Colloco, sino en el otro, en la capital de la provincia--, siendo él mozo de la mejor confitería y ella cocinera en casa de una familia acomodada, dueña de grandes fundos madereros. Buena la pinta, aficionado al cine, a la lectura de revistas populares y con una excelente memoria, Lindor aspiraba a ser artista de teatro, pero nunca pasó de desempeñar en una compañía de aficionados papeles que resultaban la caricatura de su oficio. Sacar lleno de dengues a escena bandejas con refrescos, cafés y comidas de guardarropía, réplica grotesca de lo que en la vida diaria hacía eficientemente. La buena memoria le fallaba en cuanto enfrentaba al público, haciéndose famoso por sus furcios. Pero esta afición le valió encontrar a la Petaca, limitada a los dieciocho años a un volumen apetitoso de redondeces, sonriente, picaresca, polvorilla, celosa, bailando con gran desparpajo unas cuecas llenas de malicia, integrante del cuadro folklórico que en aquella compañía de aficionados matizaba en forma ruidosa las obras teatrales. Se enamoró fulminantemente, y como la muchacha no aceptaba "ni un besito en la-punta de un dedito" si no se pasaba antes por el civil y la iglesia, se casó con ella y empezó una vida mucha más llena de comedias y dramas que las que pretendió vivir en el teatro.
A él le hubiera gustado seguir de mozo en la confitería. Era una manera de estar siempre entre gente de categoría. Y que Petronila para él siempre fue Petronila-- y no esa vulgaridad de sobrenombre: la Petaca--siguiera en la casa en que servía, donde la rodeaban de tantas consideraciones. La señora tendría que avenirse a que él fuera a buscarla después de la comida para llevarla a la pensión en que vivía. Y donde también tantas consideraciones tenían con él las dueñas de casa, unas señoritas venidas a menos. Pero la Petaca no aceptó esta vida fraccionada, le hizo renunciar a la confitería y al alojamiento, lo impuso en la casa como mozo, exigió para ambos una buena habitación con puerta independiente a la calle atravesada y allí instaló su feudo.
La señora solía decir con aire de víctima a sus amigas:
--Claro que es una cocinera espléndida. Pero hay que aguantarle todo: marido, guagua y sabe Dios cuánto más.
La Petaca se las arreglaba para todo. La casa tenía fama por su buena mesa. Lindor vivía en una especie de alerta, poniendo un pie frente a otro por la raya que ella demarcaba. Era un excelente mozo. También la señora solía reconocerlo suspirando. Y la guagua, un niñito debilucho de grandes ojos tristes, era un modelo de aseo y de buena crianza.
Pero esta buena época no duró mucho. Porque la Petaca resolvió ante sí y por sí dejar la casa e instalarse por cuenta propia con un puesto en el mercado.
A Lindor no le gustaba ese medio ordinario. Como no le gustaban las piezas, parte de una vieja casa, en que vivían. Pero la Petaca había empezado a adquirir kilos y mal genio, a celarlo hasta de la sombra de una pollera, y no le quedaba otro remedio que acomodarse a cualquier norma, si no quería caer en medio de trifulcas que en su fuero interno calificaba "como mar proceloso", frase de una comedia que fuera la predilecta, de sus mocedades.
Si la Petaca aumentaba en kilos, en celos y en viveza de carácter, el negocio también aumentaba en ganancias. Dos años después el puesto convirtió en un almacencito. Lindor no sabía cómo se las arreglaba la mujer para que todo en sus manos se multiplicara. Era infatigable. Compraba, vendía. Ahorraba. Tenía audacias que lo dejaban frío. Como aquella vez en que, tranquila y segura, fue a pedirle a su antigua patrona un préstamo para ampliar y modernizar el almacencito. Préstamo que la señora le concedió sin mayores trámites.
La gente hacía cola loa jueves y los domingos para, esperar que salieran las hornadas de empanadas. En verano se añadían las humitas y las fuentes de greda con pastel de choclo. Comenzó a hacer dulces: alfajores, empolvados, cocadas, hojuelas con huevo mol, cajitas de almendra. Cuando fue a devolver el dinero del préstamo, el señor, por casualidad presente en la entrevista, le pregunté con afectuoso interés:
--Dígame, Petaca, ¿no le gustaría irse con su familia a Colloco? El pueblecito es lindo, ha crecido mucho y necesitamos allá un almacén., haríamos una casa cómoda, con sitio, con luz eléctrica y agua. Se la venderíamos a largo plazo. Lo que necesitamos son pobladores trabajadores, honrados, capaces de hacer prosperar el pueblo. Le aseguro que es negocio para una persona como usted, con espíritu emprendedor. La escuela ya funciona. Hay correo y telégrafo. Pero necesitamos un almacén bien surtido y bien llevado donde pueda proveerse la gente del pueblo y nosotros mismos, la gente de los fundos vecinos, de los. Aserraderos. Le doy mi palabra de que es un buen negocio.
Como viera a su marido realmente interesado, la señora añadió el argumento que fue definitivo:
--Y el clima le sería muy favorable a su niño.
A Lindor el cambio no le agradó ni pizca. Menos aún que el cambio de mozo de confitería a mozo de casa particular y de mozo particular a puestero de mercado. ¡Demonio de mujer! ¿Y quién iba a contrariarla cuando decidía algo? Porque ahora el almacencito era chiquito siempre, pero había que ver lo bien alhajado que estaba, con mostrador con mármol y todo, y espejos y fiambrera esmaltada y tarros de metal y frascos de vidrio relucientes. ¿Y la clientela? ¡Bueno! Venían allí desde la señora del gobernador hasta la tía del diputado, sin hacer remilgos, muy llanas, muy afectuosas, interesándose por Conejo --alguien había dicho cuando era guagua que parecía un conejito y se quedó con el apodo--, por la Petaca, por Lindor, por las empanadas, los dulces, los postres, los helados. Por todo lo que salía de las manos infatigables de la Petaca para transformarse en dinero.
Y ahora a la loca se le ocurría irse a un pueblo desgraciado, en medio de montañas, donde el diablo perdió el poncho, y ni él mismo supo decir dónde había sido... A Colloco...
Pero la Petaca imponía su ritmo de trabajo donde fuera y sus manos seguían comprando y vendiendo, ganando y ahorrando. Engordaba, el genio se hacía por días más colérico. Y Lindor, sin saber cómo, se halló dueño de una casa, de un almacén, de un restaurante. Se lo llamaba don Lindor. Pero, vaya uno a saber por qué, a ella nadie la designó por doña Petronila, sino que siempre fue la Petaca, y así se la conocía en la región, famosa por su mano para las comidas. El almacén de la Petaca. Las empanadas de la Petaca. Los dulces de la Petaca.
Copita va para el frío, copita viene para la calor, vasito para hacer salud con el viejo cliente, potrillo para sellar la buena amistad con los recién conocidos, a don Lindor el trago se le fue haciendo costumbre. Nunca llegó a borracheras mayores, pero vivía en un achispamiento crónico, suelta la lengua en largas historias picantes, diciendo misteriosamente comenzarlas, luego de asegurarse que su mujer no podía oírlo: "Esto pasó a un amigo mío muy amigo...", en la esperanza de que los oyentes le adjudicaran la aventura. Siempre de amores, de artistas de cine o de teatro, y hasta de bellezas como huríes de Mahoma: "Un caballero con toda la barba que tenía mil mujeres..."
Fue también entonces cuando adquirió la costumbre de aferrarse de las solapas de su chaqueta, voltear la cabeza sobre un hombro y hablar a media voz, entornando los párpados. La verdad era que la Rita no resultaba muy apta para pellizcos. Porque una aventurilla sin consecuencias, de cocina adentro, no sería desdeñable, si es que la Petronila --para él era siempre la Petronila-- se distraía al punto de dar tiempo para ella. Pero ¿qué se podría hacer con la Rita, que parecía palo de ajo?
Había vivido años como subsidiario de la mujer. Queriéndola a matarse, con una fidelidad ejemplar, dándole gusto en todo. Aguantando cuanto de ella viniera. Pero -- ¡caramba!-- él tenía también derecho a "vivir su vida".
Empezó a vivirla dando por pretexto para sus salidas el ir a la estación a la hora de la pasada del tren del norte, a comprarle revistas infantiles al niño.
-- ¿Por qué no se lleva al Conejo? --preguntaba la Petaca.
--Es que se cansa --argüía él--; yo voy de una carrera y vuelvo de otra.
La Petaca lo vio salir al comienzo sin hacer mayores reparos. Pero las demoras, el que las ausencias se hicieran más prolongadas y no tuviera el hombre cómo justificarlas, empezaron a crear entre ellos un clima constante de tempestuosas discusiones, mejor dicho, crearon en la Petaca un aluvión de protestas, que don Lindor soportaba encogido, aferrado sus solapas, con la cabeza ladeada, entrecerrados los párpados, diciéndose en lo íntimo que aquélla sería su última escapada, que él no tenía derecho a enojar así a su mujer, a su adorada Petronila. Propósitos que no duraban mucho. Poco después, en cuanto la mujer se abstraía en su trabajo, con el propósito firme de dar sólo una vueltecita, salía de nueva don Lindor escapado rumbo a la estación, donde había encontrado un auditorio para sus cuentos, y a la vuelta de la esquina, en la cocinería do don Rubio, otro grupo de amigotes para jugar brisca y beber unas copitas entre mozuelas de servicio, que éstas sí eran para retozos.
-- ¡Dios! Tanta gente y Lindor sin llegar --exclamó rabiosamente Petaca un anochecer en que bullía la clientela en el almacén, sin que alcanzaran a atenderla entre ella, la Rita y el mozo.
Y habían llegado los altos jefes del aserradero grande, con don Reinaldo, y pedían trago y empanadas. Y Lindor en la luna, paseando el pueblo como si tuviera la edad de Conejo.
-- ¡Porra de hombre! ¿Para dónde habrá agarrado? --gruñó dientes.
--Tará onde on Rubio --dijo la Rita, sin saber que prendía fuego a la mecha de una bomba.
--Donde don Rubio... ¿Y por qué donde don Rubio?
--Tará jugando a la baraja --contestó la Rita con la misma inconciencia.
--Jugando a la baraja... --repitió la Petaca, reconcomiéndose las sílabas.
Pudo comprobar que el marido jugaba brisca. Jugaba dinero. ¡Era tan fácil sacarlo del cajón del mostrador! Pudo comprobar que tenía patota de amigotes en la estación --mozos, obreros flotantes, con los cuales se iba de jarana donde don Rubio. A revolcarse con chinas mugrientas. Donde don Rubio, que se decía dueño de una fonda, que bien merecía su negocio el nombre de casa de remolienda. ¡A eso había llegado Lindor! Mientras ella se deslomaba haciéndole una situación, ganándole dinero, dándole comodidades, creándole un nombre honrado. ¡A eso!
Era el motivo dominante en sus peleas, en las tremendas peleas que estallaban a diario, con justo motivo, porque Lindor seguía escapándose, deslizándose subrepticia e irresistiblemente hacia eso que él seguía llamando "su derecho a vivir su vida". Broncas que estallaban a toda hora, porque con tal de escapar, Lindor se iba en cualquier momento propicio. Broncas que sólo la presencia de Conejo silenciaba, porque la Petaca no quería que su hijo supiera la vergüenza que era la vida del padre. Ante los demás no tenía pudor alguno y los insultos salían de su boca como pedrea. Lindor se aferraba a sus solapas, ladeaba la cabeza, entornaba los párpados y esperaba mudo, esperaba que la mujer callara, ahogada en ira y en el tumultuoso latir de su corazón, perdido en capas de grasa.
Lindor advirtió que la presencia del niño enmudecía a la madre. Fue entonces cuando comenzó a esperar que Conejo estuviera en casa para hacer su entrada pacífica. Llegaba como si nada hubiera pasado. Decía:
--Buenas noches --y buscando su antiguo empaque de mozo de confitería principal, se disponía a atender a los parroquianos.
Porque con trifulcas y sin trifulcas, el negocio prosperaba.
Rita vivía mirando de reojo a la Petaca, deteniéndose medrosa en su ceño tempestuoso. El mozo pensaba:
"Viejo maula...", con bastante envidia y no poca admiración, porque a él, como a la Rita, lo empavorecía la cólera de la patrona. Conejo no sabía nada, perdido en su mundo de maravillas.
6
Misiá Melecia tenía a su cargo el correo. Desde que enviudara, al filo de la cincuentena, había decidido ser vieja, fea y desagradable. Y esto nada más que por fidelidad a un principio: "Un Dios y un marido". Para lo cual se había transformado con total éxito en una espantahombres. En una época en que hasta la chinita más lejana de toda civilización se echa "su manito de gato" y puede prescindir de cualquier cosa menos de los polvos para la cara y del rojo para los labios, misiá Melecia aparecía con el rostro lavado, descolorido, con los labios exangües y una mata de pelo entrecano tirante y enroscada atrás en un gran moño espinudo de horquillas. Usaba trajes negros hasta el tobillo, con mangas largas y escotes monacales, hechos con una deliberada falta de gracia. En invierno usaba pañolones negros de rebozo. En verano, manteletas de seda con flecos. Y en todo tiempo una cinta le rodeaba el cuello, colgando de ella un medallón de oro y esmalte negro, en medio del cual lucía un diminuto diamante y que contenía el retrato de "su adorado finadito".
Su hermana Liduvina, poco menor que ella y defendiéndose con heroicidad de los años, llena de melindres y caireles por dentro y por fuera, le decía siempre:
--No veo por qué hay que vestirse de mamarracho para guardar la memoria del marido. Lo mismo se puede ser respetable vestida como gente.
--Maneras de pensar. Y no veo tampoco por qué te metes en mis cosas cuando yo jamás me he permitido hacerte una observación. No crea que te gustaría mucho que te dijera lo que pienso de tu forma de vestirte, de comportarte y menos de lo que pienso de tus amistades... --Ya salieron las amistades...
--Cuando me buscan me encuentran. Yo soy muy prudente, pero no hay que pedir que sea santa y aguante todo...
Las dos eran viudas y habían resuelto vivir juntas, porque uniendo las pequeñas rentas lograban darse mejor vida. Y además completábanse sus trabajos: porque una era empleada de correos y la otra telegrafista. Moviendo las viejas relaciones de familia siempre se referían con modestia respetuosa al tío abuelo obispo--, habían logrado que las destinaran a Colloco, donde tenían toda suerte de ventajas: casa nueva, poco trabajo, independencia y las mil regalías con que se las rodeaba: que leche, mantequilla y queso, que un saco de porotos, que una gallina, que empanadas, que una pierna de cordero, que huevos, que otro saco de porotos.
Era una ganga.
Y además y principalmente: ¡qué entretenido!
Un correo así, chiquito, permite saberlo todo. Claro que hay que tener maña. Saber recalentar hasta cierto punto un filo de gillette para levantar sellos, manejar el vaho del agua caliente para abrir sobres. ¡Y qué apasionante es la vida de la gente vista por dentro! ¡Y qué satisfacción es poder anunciar la llegada de los señores, el nacimiento de u niño, la muerte de un pariente del senador, el pedido de una prórroga en el banco! Claro es que hay que saber lo que puede decirse abiertamente y lo que debe decirse entre líneas y lo que no debe decirse nunca, comentándose sólo entre ellas. Eso es prudencia y buena educación. Saber que la mujer del administrador tiene un amante, así, sin remilgos, un amante, que le escribe a nombre de la sirvienta. ¡Buena frasca mujer del administrador! Saber que a la pobre señora del dueño de los fundos más valiosos, del más millonario terrateniente del sur, cuando la operaron y le dijeron que era apendicitis, lo que le sacaron fue un cáncer y no le dieron vida sino para seis meses. Y como ya se cumple esa fecha trágica, ellas están esperando que de un momento a otro llegue el telegrama anunciando la defunción. Ellas lo saben todo.
Parecen buitres pulcramente devorando carroñas. Un buitre disfrazado de buitre y un buitre disfrazado de lorita real.
El desastre empezó para ellas cuando un buen día --día nefasto hubiera dicho don Lindor-- apareció el administrador de la Compañía Maderera de Colloco con Reinaldo, anunciándoles sin mayores ambages que estaba acordado crear allí una oficina de teléfonos, que los trabajos empezarían de inmediato y que, para mayor comodidad, la telefonista viviría allí, independizándole parte de la casa, tan grande para dos personas. Como todo parecía estar previsto y la sorpresa las paralizó, dieron la callada por respuesta.
Y al día siguiente apareció el capataz de construcciones. Ya habían logrado sacar voz y quisieron protestar:
--Pero esto es un atropello. Vamos a escribir inmediatamente a la Dirección de Correos y Telégrafos para presentar nuestra queja.
--Yo sólo cumplo órdenes.
--Pero ¿qué van a hacer?
--Independizar todo el lado que da a la calle atravesada. La esquina queda como siempre para oficina. Es harto grande y perfectamente se puede instalar a un costado la mesa conmutadora. Y a ustedes les quedan para casa habitación todo el frente y las dos piezas de los altos. No creo que vayan a sufrir mucho porque les quiten estas piezas del costado, que al fin las tienen cerradas.
--Pero es un atropello. Ni la consultan a una. Ni nada. Y le meten gente extraña en su casa.
--Piense lo que será si la telefonista viene con familia, si tiene marido y niños. Los niños son siempre mal educados. No es agradable.
--Es una falta de respeto.
--De consideración.
--Y sin siquiera que le manden aviso por conducto regular.
--Ya está todo resuelto --afirmó perentoriamente el capataz, que recorría la casa con ellas a la siga, abriendo y cerrando puertas, calculando ubiques y anexos, para hacer de aquellas tres amplias habitaciones una casita confortable.
Porque a la Compañía le gustaba que sus empleados, que los que de cerca o de lejos dependían de ella, por lo menos no tuvieran que quejarse en cuanto a buen alojamiento. Era un gasto mínimo que redundaba en prestigio.
Parecía que todos tenían prisa por completar el trabajo. Aparecieron obreros de la telefónica que en breves días dejaron hecha la conexión colocaron junto a la ventana de la oficina --justo la que daba a la calle principal y era observatorio espléndido-- la mesa conmutadora. Del aserradero trajeron un mostrador y unas mamparas, éstas hasta con los vidrios puestos, creando un pequeño recinto privado en torno a la mesa.
Las tres habitaciones fueron el centro de otras habitaciones. Se fraccionó una galería, se abrió una puerta a la calle, se dividió el patio. Y la casa quedó lista, bastante cómoda, aunque pequeña.
Nadie sabía quién vendría a habitarla. Por primera vez la correspondencia era muda a la curiosidad de las hermanas.
Ya estaban tendidas muchas de las líneas que unían las casas de los fundos, los aserraderos, las bodegas, las casas de los empleados principales, a la pequeña mesa conmutadora, misteriosa y obsesionante en espera de quien debía manejarla. Cuyo arribo era inminente. Porque algunos bultos habían ya llegado por ferrocarril y aguardaban en la bodega a sus propietarios.
La Liduvina había ido a la disimulada a echarles un vistazo. Por su parte, misiá Melecia hizo sus investigaciones, más íntimas, porque a ella no le importaba nada de nada y no hizo como la hermana, fisgonear de lejos. Ella entró en la bodega, miró cosa por cosa, supuso qué contenías cada bulto y pudo así predecir una porquería de menaje que, eso sí -- ¡lo que les esperaba!--, contenía una radio. Pero ¿qué gente era que les iban a mandar?
Don Lindor dio su opinión donde don Rubio:
--Un equipaje de pordioseros.
Pero la que llegó fue considerada por todos como una joven princesa.
7
-- ¿A usted le parece decente no usar polleras ni por casualidad? Yo no le conozco otra pollera que la que traía cuando llegó. Después se puso los pantalones. ¡Si hasta para dormir los usa! Nada de vestirse como se visten las demás mujeres. Ella tiene que ser distinta en todo...
--Yo no me extraño de eso, misiá Melecia, porque, al fin y al cabo, ya ve usted que los tiempos han cambiado y que nosotras andábamos a caballo con ropón y ahora hasta las mujeres del campo, para montar; usan los pantalones viejos del marido o de quien sea. Y usted ve en las revistas: en las playas, en los deportes, también se ven hartas mujeres con pantalones. --La señora del jefe de estación hablaba siempre conciliando buscando excusas a todo, comprensiva y bonachona.
--Pero no en una oficina --arguyó belicosa misiá Melecia--. Una oficina es algo respetable. Una debe vestirse como corresponde. Que se ponga lo que le dé la gana en su casa, que no se ponga nada, que se empiluche al sol, pero que para ir a su trabajo se vista como persona decente.
-- ¿Pero es que se empilucha? No puedo creerlo...
--Estos dos ojos la han visto. Y quise morirme. Tirada en el patio sobre una toalla, como Dios la echó al mundo. Para morirse...
-- ¿Pero no tenía tapado nada?
--Nada..., ¿para qué?
--Creería que no iban a verla.
--La decencia es la decencia. Así se lo digo yo a la Liduvina, que a veces tira para el lado de ella. Y que la defiende. Todo porque la fresca se la ha ganado celebrándole sus vestidos. Como si una no se diera cuenta de que es para pitársela.
--Para ustedes, acostumbradas en tantos años a la independencia, tiene que resultarles pesada la vecindad.
--La convivencia. Diga mejor así. Tener que aguantarla el día entero metida en la oficina, soportar la radio todito el día, oírle conversar de cuanta cosa una puede imaginarse con el mundo entero. Y nadie sabe nada de ella. ¡Porque es de ladina para no contar cosa de su vida! Como muerta. ¿Creerá que desde que llegó nunca ha recibido una carta ni un telegrama? Es para morirse de rabia...
--Dicen que pasea mucho.
--De repente le agarra la loca y las echa para la montaña. A la hora de la siesta. ¿Cree usted que se puede andar por los caminos con el sol rajante? Yo un día la seguí de lejitos, ¡y de repente se me perdió, como si se la hubiera tragado la tierra! Para desesperarse. Casi me morí del sofoco.
-- ¿La llamarán por teléfono?
--La tenemos bien vigilada. Nunca le hemos oído nada personal. Nunca. Pero ya caerá...
--Es mucha cosa...
--Sí, es mucha cosa. Y "todos" loquitos con ella. La oficina parece ahora choclón. Todos los hombres metidos allá, con la disculpa de las cartas, de los telegramas, de las comunicaciones. Y ella haciéndose la lesa, como si nada pasara...
-- ¡Vaya por Dios!...
--Y no nos queda más que aguantar y comernos las uñas. Pero yo le tengo dicho a la Liduvina que a mí no me la pega nadie. Porque en todo esto hay gato encerrado.
-- ¡La casa dicen que la tiene de linda!
--Yo me moriría antes de poner el pie en ella, pero la Liduvina suele dar por allá sus vueltitas y me cuenta. Y como vive con todo abierto, una sin querer tiene que mirar y verlo todo.
--A mí me da curiosidad a veces y me dan ganas de hacerle visita. Es bueno tener criterio formado.
--Sería muy mal visto. Usted sabe bien que nadie ha ido a visitarla. Nunca ha recibido una visita. ¡Es de hipócrita! Una mujer sola, sin familia, es siempre sospechosa. Sabe Dios qué pájara será ésta. Y para colmo se llama María López. ¡Miren qué nombre y qué apellido!
-- ¿Y qué tiene? --preguntó sinceramente sorprendida la otra.
--María López --y alargando el morro muy fruncido, siguió hablando llena de ascos-- es como llamarse María Nadie. Un nombre tan vulgar y un apellido que lo tiene cualquiera. Los nombres empiezan por hacer a las personas --y la miró al sesgo, porque éste era sayo que podía ponerse la mujer del jefe, que se llamaba Juana, otro nombre tan vulgar.
Hubo un silencio.
--Pero tampoco se puede formar juicio sin que haya motivos --insistió la que se llamaba Juana, con cierta impaciencia, desusada en su carácter.
-- ¿Y le parece poco? Una loca suelta, vestida con pantalones y una chomba que le deja todo a la vista. Y con ese pelo color de choclo... --insistió también misiá Melecia.
--No parece pintado --interrumpió. Pero no pudo atajar el torrente que eran las palabras de la otra.
--Es que yo creo que lo decente, si se tiene ese pelo natural, es pintárselo de un color como el de todos. Negro, rubio, castaño. Una mala pájara, eso tiene que ser y nada más, convénzase, doña Juana. Y por nada del mundo vaya a hacerle visita.
Llevaba misiá Melecia dos meses aferrada a ese tema. La vida se le había transformado en un atisbar, un deducir, un hilar sospechas, un hacer y deshacer urdimbres de suposiciones, porque en resumidas cuentas, al cabo de largas semanas, sabía tanto de la muchacha como el primer día. Claro era que desde el primer día había tomado ella una actitud de mutismo agresivo frente a "ésa". Que parecía ignorarla. Y la Liduvina, tan tonta, tan incapaz de preguntas, de esas preguntas que se hacen como si se estuviera distraída y que son anzuelos para pescar peces gordos. Si no fuera por mantener su palabra, gritaba y juraba, de que nunca cruzaría palabra con "la tal". ¡Las cosas que sabría de su vida, de todo cuanto pudiera concernirle! ¿Pero con la tonta de la Liduvina de puente? ¡Qué sólo sabía decirle sandeces a la muchacha: que era linda y qué crema usaba para la cara, y cuál era el color más de moda! Para matarla a la Liduvina.
8
Reinaldo, desde el primer momento, le pidió al administrador que se ocupara de recibir a la telefonista.
--Aquí hay una carta de la central. Léala y por favor solucione el asunto.
Por encargo a su vez del "señor" --el dueño de los aserraderos y antiguo patrón de la Petaca--, el gerente pedía que se esperara en fecha determinada a la señorita María López, la telefonista, allanándole cualquier inconveniente que pudiera tener en su instalación.
Reinaldo fue a esperarla, fastidiado con el encargo, que estimó subalterno. Dudó al verla bajar del tren de si sería o no la persona que esperaba, y tuvo que rendirse a la evidencia cuando la oyó preguntar si no había un mozo que pudiera llevarle el equipaje a la oficina nueva de teléfonos.
Se acercó entonces, presentándose.
Fue el comienzo de otro sueño que tampoco había soñado nunca. Pero que esta vez sí era el amor.
Lo sabía porque al abrir los ojos y cobrar conciencia súbitamente, sin vacilaciones entre lo negro del profundo dormir mineral que seguía siendo el suyo y la primera habitual flotante indecisión de la vigilia, ahora, de golpe, el día estaba teñido de dicha, porque en algún momento oiría su voz y la vería.
Ir por la montaña manejando el auto o a caballo, rumbo al trabajo, sintiendo en el aire enrarecido de la madrugada una sensación de plenitud vital, de íntegro entendimiento con la naturaleza, sin porqué ni cuándo, ajeno a treinta y cinco años de existencia desperdigada en vaciedades e suciedades, en una especie de torpe gestación, larva que de pronto se encuentra con alas.
Los árboles ofrecían su contorno indistinto, mezclando frenéticamente sus verdes, liados por parasitarias y enredaderas que apretaban y hacían a veces compacto como un muro el perfil del bosque. Los pájaros cruzaban insistentes trinos y la algarabía de las cachañas, comadres impenitentes, lo hacía voltear la cara buscando la bandada y sonriendo como pudiera sonreírle a misiá Melecia y a la Liduvina, sorprendidas en cotorreo similar. El sol empezaba a forrarlo en su tibieza. Un sol recién asomado por sobre la cordillera rosada, azulenca, amarillosa, malva, teñida desde hacía rato por la luz en mil tonalidades borrando sombras. Una luz que preparaba la triunfal llegada del sol.
Fino aire en roce de terneza. Monocordes las ranas en la hondonada echando su rosario matutino. Y a lo lejos, insistente y tremendo, se levantaba un relincho de potro galopando su reclamo por los potreros, abiertos los hollares y las crines erizadas por el temblor de la piel vahorosa.
Era como encontrar nuevo el mundo en cada amanecer. Y todo porque existía una muchacha, y a cualquier hora, con el pretexto de una llamada, podía él oír su voz al final del hilo metálico, en frases convencionales, su voz siempre enronquecida, articulando nítidamente cada sílaba en una suerte de cantinela, tan viva y cargada de su presencia, que a veces se quedaba estupefacto mirando el fono, por si algún milagro podía haberse realizado y estuviera ella allí en carne y hueso, diciendo:
--Hable. Lista su comunicación.
Multiplicaba los llamados por el simple placer de escuchar esas frases. Nunca cambió con ella otras que las necesarias. Le bastaba. Como le bastaba en las tardes ir al correo y demorarse viéndola y oyéndola, eficiente, centro de un corrillo de hombres que a esa hora, después del paso del tren del norte, se había hecho habitual, teniendo para cada interlocutor una respuesta apropiada, segura y sencilla, sin darle importancia al interés con que todos la rodeaban, a la curiosidad latente, sorteando preguntas directas, con un especial tino para ser accesible a todos sin diferenciaciones que crearan posibles intimidades, escamoteando una directa o sesgada alusión a sí misma, toda explicación de su propia vida. Como si antes del día en que llegó a Colloco no hubiera existido para ella el tiempo.
Un corrillo de hombres.
Lo que era habitual en ese pueblo en que los hombres, pasado el horario de trabajo, no tenían otro sitio donde reunirse si no era la estación, el correo, el almacén de la Petaca, la cocinería de don Rubio, la fonda de las Larrondo y algún otro lugar rotativo en que solían juntares a remoler con mujerzuelas transeúntes.
Pero claro es que antes, cuando en el correo imperaba el morro mal humorado de misiá Melecia y la Liduvina haciendo melindres para lucir su traje nuevo, nadie se demoraba allí sino lo imprescindible.
Podía verla y oírla. Entrar al círculo mágico de su presencia, en que el aire vibraba en corrientes perceptibles sólo para él, nacidas de su vos y de sus gestos, de su mirada de porcelana azul, del lino de los cabellos en la corta melena de paje. Tan fina, tan cimbreante. Cerca y lejanas Lejana como si siempre estuviera al fin de otro mundo, donde la llevaran invisibles hilos de inexistentes teléfonos.
La felicidad de verla vivir y adorarla.
La rutina del trabajo, lo chirriante de su vida hogareña, la falta de ambiciones que un porvenir seguro había hecho nulas, los días indiferenciados por la costumbre, todo, hasta el imperativo sexual, había desaparecido, gráfico en un pizarrón borrado por mano experta. Como criatura nueva, al borde de la esperanza, asordado de revelaciones, confuso, sin saber aún qué quería, qué esperaba, sólo consciente de la certeza de su amor.
9
Como el padre, el chiquillo se llamaba Reinaldo. Posiblemente alguna vez, en sus deliquios de ternura, la madre le dijo "Cachito de cielo", y de ahí le quedó el nombre: Cacho, Cachito, el Cacho.
Porque habían quedado de juntarse al otro día de madrugada en la cueva, apenas apareció el sol ya estaban ambos, por distintos caminos, yendo hacia la cita: Cacho y Conejo.
Ernestina conocía a la Petaca desde los tiempos en que servía en el pueblo. Cuando la encontró de nuevo en Colloco se alegró de su vecindad, de contar con su colaboración y, más que nada, se alegró de poder serle útil a su vez, ayudándole a criar al niño debilucho.
Que era de la misma edad que el suyo. Pero distinto. Eran distintos y como hechos el uno para el otro. Porque si Cacho podía ser el trasunto de la salud, el pobrecito rengo era una miseria de criatura que hasta los tres años parecía que cada hora era la última de su existencia. Conejo, incapaz de otra cosa que estarse sentadito mirando, oyendo, sin protestas, sin molestar, antes bien tratando de pasar inadvertido, un poco ensimismado, lejano. Pero bastaba mirarlo para que los grandes ojos de cabal belleza, misteriosamente advertidos, se alzaran llenos de tan rebosante amoroso ruego, que hasta los más endurecidos, el propio Reinaldo, no tenían otro remedio que trocar amor por amor. Lo adoraban todos. Lo que para la Petaca era un descanso, un íntimo orgullo y una especie de consuelo. Nadie ignoraba a Conejo.
De la mano de Ernestina, Cacho vino a verlo apenas llegado a Conoce. Por entonces tenían ambos seis años. El niño sano miró al niño lisiado, se anegó en la expresión doliente, en el llamado a compasión, en el pedido de esa infancia que quería el complemento de otra infancia. Y de inmediato, junto con el libro de estampas que la madre le había dado para que se lo trajera de regalo, antes que el libro de estampas, dejando éste de lado sobre la mesa, puso en la manito de Conejo su más preciado bien: un diminuto caracol.
--Si lo arrimas a tu oreja, vas a oír el mar.
Era difícil hacerlo. Tan chiquito, tan pulida era la superficie trabajada por las olas mejor que por el más extraordinario artífice.
Conejo oyó el maravilloso mensaje y aseguró enfático:
--Se oye también cantar una sirenita.
Poco tiempo tenía ahora la Petaca para ocuparse del niño. Don Lindor era el llamado a pasearlo, a darle las medicinas, a distraerle las largas horas de inmovilidad. Antes, en el pueblo, había más recursos: la plaza en que tocaba la banda de músicos, el cine en que sábados y domingos se ofrecían programas de películas infantiles, el parque municipal en que giraba un carrusel y en la laguna los cisnes paseaban su interrogante gracia. Pero ¿qué iba a hacer don Lindor en Colloco sino comprarle revistas y libros de estampas para que mirara los monos? Don Lindor, que había resuelto "vivir su vida".
Ernestina fue una providencia para Conejo.
--Creo que es un error lo que están haciendo con su niño, Petaca. No es posible dejarlo el día entero sentado. Hay que obligarlo a hacer ejercicio, hay que estimularlo para que se mueva y juegue juntándolo con otros niños. Usted misma me dice que lo que tiene es una simple renguera. Pero, por desgracia, como ha sido debilucho, la renguera se ha impuesto, y de esta criatura, entre todos, se ha hecho un inválido. Esto no puede seguir así --hablaba por boca de Ernestina la sabiduría vieja como el mundo del instinto materno.
--No me diga... Yo me desespero con esto. ¿Qué quiere que haga? El niño, en cuanto anda un poco, se queja de dolores en las caderas. Lo llevo al doctor y éste me da remedios. Cuando chiquito me lo tenían como criba con las inyecciones. Se le pusieron rayos, de esos violetas. ¡No le diré lo que he gastado en doctores y en botica!... Y así seguimos. Yo me desespero y no sé qué rumbo tomar, porque mucho tiempo no me queda para ocuparme del pobrecito. Usted no puede darse idea de lo que es el almacén, la cocina, la casa y todo el resto. Porque la verdad es también que Lindor mucho no me desempeña y todo tengo que verlo y hacerlo yo --contestó la Petaca.
-- ¿Quiere usted que hagamos la prueba por un tiempo y me ocupe del Conejo? Me lo pueden ir a dejar por la mañana a la casa. Si es mucho trabajo, yo veré de que alguien pase a buscarlo y en la tarde yo misma con el Cacho se lo traigo. Siempre salgo a esta hora a dar una vueltita para estirar las piernas.
--Pero, doña Ernestina; no hallo qué decirle. ¡Que Dios me la bendiga!
Unos años de paciencia bastaron para que Conejo se convirtiera en el niño de ahora, flaco y fuerte, rengo y ágil, despierto y capaz. Buen alumno de la escuela. No tanto como Cacho, pero buen alumno. Lector infatigable. Desbordante de fantasía. Creador de un mundo superior al de Alicia, viviendo con Cacho toda suerte de imprevisibles aventuras, impermeable a la realidad, si esta realidad era posterior a la inocencia del Paraíso del Buen Dios de los cielos.
Su mundo estaba hecho de círculos concéntricos separados por muros de cristal. En el primero estaba Cacho. Luego, en el otro, la madre y mamá Ernestina. Después el padre. Y la maestra. Algunos compañeros en el otro. Y enseguida, como en una réplica del arca de Noé, todos los seres del reino animal: pájaros, bichos, alimañas, peces y reptiles. Y también, para sustentarlos debidamente, la montaña y el valle con río y piedras y la comba azul de su cielo. Todo sazonado de seres maravillosos, que iban desde la Cenicienta y su perdido zapatito hasta los creados por cuenta propia o en colaboración con su inseparable compañero.
En el primer círculo, junto con Cacho, quedó instalada María López, que bien podía ser en carne y hueso la niña de los cabellos de oro.
10
El muro de piedra que bordeaba el camino, aún con el pueblo a la vista, comenzaba a verdear de humedad, mulléndose de musgo, y un hilo de agua viboreaba en la muesca que con paciencia de años había logrado trazar. Una cortina de enredaderas cubría la entrada de la cueva y adentro se sentía caer una gota con persistencia de eternidad. El pequeño cuenco que la recibía desbordaba en el fino hilo que afuera delataba su presencia.
Camino arriba era improbable que la sed acuciara a los viandantes. Camino abajo la cercanía del pueblo prometía algo mejor para su posible ansia. Alguna vez un pájaro, a saltitos, con la cabeza de un lado a otro inquiriendo peligros, sumía el pico en el agua, en los pocitos minúsculos del regato, pero nunca se atrevió a pasar la cortina de lianas y madre-selvas, llegándose a la vertiente viva y a su ojo transparente.
Cacho y Conejo sí que se habían atrevido, descubriendo algo más: las rocas en el fondo se separaban, formando un largo, estrechísimo desfiladero en ascenso, por el cual se llegaba a un abra, en plena montaña, una suerte de gran círculo de musgos rodeado de apretada vegetación, sin otra vista que árboles y cielo y de tan impresionante soledad que a veces los niños se sobrecogían misteriosamente.
Ese era el ignorado escenario de sus aventuras mayores. Los piratas, los pieles rojas, los cruzados, las carabelas de Colón, el paso de los Andes por San Martín, la carga de Rancagua, la travesía del Mar Rojo, las aventuras de Tom Sawyer, las domas de potros, las corridas de toros, los abordajes, los terremotos, todo cabía allí merced a la vara mágica de la imaginación infantil. Todo: hasta la presencia de María López. Que les pareció tan natural que inmediatamente la sumaron al juego:
--A vuestros pies, digna princesa. ¿Qué mandáis a vuestro esclavo? La muchacha, sorprendida y encantada, dio la réplica sin vacilaciones siguiendo la farsa.
Pero había una hora para ella en que debía irse. Conejo la hubiera visto desvanecerse en el aire sin mucha sorpresa. Fue Cacho quien preguntó con desparpajo:
-- ¿Y usted, quién es? ¿Y cómo pudo llegar hasta aquí? Nadie, nada más que nosotros dos sabemos el camino. Aquí no viene nadie más que nosotros.
Conejo intervino:
--Ella puede venir. Ella es la niña de los cabellos de oro.
Fue el nombre que aceptó feliz. A los niños no les importó mucho quién era, cómo se llamaba, de dónde había salido. La veían llegar sorpresivamente --la esperaban siempre como al milagro--, fina, espigada, dulce el azul de las pupilas, el pelo color de paja, tan niña como ellos, liada a aventuras, aportando nuevos temas. Buscaban para ella piedrezuelas a las que asignaban propiedades taumatúrgicas, varillas que bien podían ser la de la virtud, frutos y flores, algún pájaro, algún lebrato. Con su voz ronquita les decía largos romances de princesas cautivas y fieros guerreros, cuentos en que florecía una belleza poética primaria. A veces cantaba, simples rondas, dulces canciones de cuna. Era la felicidad; el misterio. Ellos tenían su hada, su niña de los cabellos de oro, viva maravillosa.
--No hay que decírselo a nadie. Lo que pasa en el abra es secreto de tres. Ahora somos tres para un secreto. Tres. Tres. Tres --y solemnemente extendían las mano sellando una y otra vez el pacto.
Y mantenían su palabra. Los tres. Nadie en el pueblo conocía la existencia del pasillo en el fondo de la cueva y del abra en la montaña.
A Cacho le hurgaba esa mañana la pregunta y al fin la formuló:
-- ¿Tú la has visto alguna vez?
-- ¿A quién? --preguntó Conejo, que desde hacía días estaba en trabajo de labrar un trompo.
--A la niña...
-- ¿Verla dónde? ¿Aquí? Mira la lesera que preguntas... --No, no verla aquí. Verla en el pueblo.
-- ¿Cuándo querías que la viera? Si no sabemos siquiera dónde vive
--Es tan raro... Yo te contaría algo, algo... No sé cómo decirte... Mira, ¿tú crees que ella pueda darle a alguien las cosas que nosotros le damos a ella?
-- ¿Como qué?... No entiendo lo que me quieres decir... --Cosas... Como algo que le diera yo... Que le buscara yo para darle gusto. O que le buscaras tú..., que tú le consigues porque sabes que le gusta..., como, como violetas, por ejemplo...
-- ¿Y por qué iba a dárselas a otro? ¿A quién?
Cacho dudó, se rascó enérgicamente la cabeza, y por fin dijo, porque era demasiado pesada para él la sospecha que lo agobiaba desde la noche anterior:
--Tú le diste anteayer violetas. ¿Te acuerdas? --Conejo asintió con graves cabezazos
-- Las violetas silvestres son escasas. Hay que buscarlas por la montaña. Eso bien lo sabemos nosotros. Y anoche mi papá... -- lo dijo como quien confiesa una vergüenza--, mi papá, ¿sabes?, andaba con unas violetas en la solapa. Yo le pregunté. Y me dijo que se las habían regalado. Y no dijo más. Y yo no me animé a preguntarle más... --y como se prolongara el silencio en que Conejo hacía trabajosamente sus deducciones, interrogó impaciente--: ¿Ah? ¿Tú no crees que ella se las dio? ¿Ah?
-- ¡Ah! --dijo el otro con desaliento, con un escozor que empezaba a hurgarle la garganta y a licuársele en los ojos.
Cacho afirmó con mucha energía:
--Desde hoy no más regalos.
Conejo agachó la cabeza, sintiendo que la pena lo diluía en lagrimones. El, que días enteros rastreaba bajo los matojos, buscando muchas veces, más que con la vista con el olfato, las pequeñas violetas de un descolorido malva, minúsculas, que avaramente entrega la montaña. Las que ella recibía entre alegres exclamaciones y se prendía al pecho, cerca del cuello, cerca del hombro y que, levantando un poco éste, era gesto habitual suyo quedárselas oliendo para decir después:
--No hay violetas en el mundo que tengan este perfume.
Y las regalaba. Se las regalaba a don Reinaldo. Porque ni las violetas ni Conejo le importaban nada. O porque le importaban las violetas, pero más le importaba don Reinaldo, y por eso se las daba. ¿Y a quién le habría dado la piedrita azul con una sombra en el centro que parecía una mariposa y a quién el otro trompo de ulmo que había él labrado?
Por primera vez se le presentaba el misterio de la vida de la muchacha, de su verdadera vida, vivida como él y como Cacho, en una casa donde sus horas tenían un sentido que por completo se escapaba a sus presunciones. ¿Dónde vivía? ¿Con quién? ¿Quién era? Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Era la niña de los cabellos de oro; lo afirmaba ella, feliz y risueña, canturreando en un estribillo: "¡Yo - no - soy - yo! Soy - la - niña - de - los - cabellos - de - oro", y lo repetían ellos, Cacho y Conejo, como motivo único de sus actuales conversaciones.
11
Por primera vez, en años, un zanjón de silencio se abrió entre los niños. Cacho había pensado que a su revelación seguiría una interminable charla, deduciendo cómo las violetas habían ido a parar a la solapa de su padre, planeando una red detectivesca, destinada a lograr la verdad. Cacho necesitaba saber la verdad. Esa fue su idea frente al hecho que consideraba una traición a los pactos jurados por los tres.
Preguntárselo a ella, lisa y llanamente, no podía proponerlo, seguro de que Conejo no iba a aceptarlo. Intuía que en su compañero las reacciones eran más complicadas. El iba siempre directamente hacia su objetivo. Conejo se demoraba en contemplaciones, dudas, vacilando en si debía o no hacerlo, en si era su derecho, en si lastimaría sentimientos, en si no heriría susceptibilidades. Jamás iba a permitir que le preguntara a la niña de los cabellos de oro qué había hecho con las violetas.
Claro que formularle la pregunta así, en su pensamiento, era fácil. Comprendía que hasta para su habitual manera de lanzarse con arrojo a lo que fuera, iba a resultar difícil la pregunta. La niña llegaría en cualquier momento --si es que aparecía esa tarde--, surgiendo de la hendidura del desfiladero, con gotas de agua en la cabeza, las alpargatas atadas una con otra colgando en un hombro y los pantalones arremangados, sucios los pies de barro. Luminosa y reidora.
--La hemos tratado siempre como si fuera un compañero --dijo Cacho a media voz, porque el silencio se tornaba intolerable--; no hemos tenido con ella secreto alguno. Si tú lo piensas bien, le hemos contado nuestras vidas, todo lo tuyo y lo mío. No es que haya tratado de sacarnos secretos, se los hemos dado de regalo junto con las piedritas, las violetas, los pájaros y los bichitos. La hemos tratado como un compañero, y ya ves... -- ¿Ah? --preguntó imperativamente, viendo que el otro seguía en su mutismo.
--Nunca la miré como a un compañero --dijo Conejo al fin con un hilillo de voz, agachada la cabeza sobre la madera que pulía--. Yo no sé bien lo que pensaba de ella... Que era algo distinto, que podía ser un hada, que se nos aparecía porque éramos capaces de entenderla y quererla...
--Creo que hemos sido unos buenos tontos... --aseguró Cacho sin vacilaciones.
Conejo cayó de nuevo en su trabajo silencioso.
--Unos buenos tontos --repitió al cabo--, y que no tenemos por qué afligirnos, ¿no te parece? Si nos ha traicionado, la que sale perdiendo es ella. ¿No te parece?
No dijo lo que le parecía, pero como le temblaban las manos, dejo el
trompo sobre la yerba y buscó ocultar la cara de la urgente inquisición de Cacho.
-- ¡Ah! No. No te vas a poner a llorar como antes. Eso ya pasó. Mira: en cuanto no más llegue, se lo vamos a preguntar, así, cara a cara. Y que diga la verdad, Pero, por favor, no te aflijas... No me aflijas... ¿Se lo preguntas tú? ¿Quieres que se lo pregunte yo? ¿O es que quieres que de hombre a hombre yo se lo pregunte a mi padre? --Sacaba pecho, seguro en aquel momento de que sería capaz de cualquier acción heroica.
--No quiero nada. Déjame, por favor...--Se puso en pie trabajosamente, deshecho por la sensación de desposeimiento.
Cacho lo vio alejarse rumbo a la boca del desfiladero. Con el balanceo acentuado, como si en la pierna renga revivieran todas las penurias pasadas, gacha la cabeza por la carga de esta nueva forma del sufrimiento. Este de ahora, que era como si el corazón se le hiciera de plomo y la amargura lo anegara en acíbar, sollamándole los ojos el rodar de las lágrimas.
--Porra de niña --exclamó Cacho, y furiosamente abrió a tirones la tapa de la cajita en que estaba la tenca, dejando que ésta trazara su vuelo en la radiante luminosidad matinal.
Conocían en tal forma las sinuosidades del desfiladero que muchas veces jugaban a pasarlo con los ojos cerrados. Ahora Conejo lo seguía a trastabillones, rasmillándose las piernas, deliberadamente dejándose llevar por la desesperación a un abandono, a un deseo de sumirse a la tierra, de desaparecer en un tembledal, diluyéndose no sabía bien de qué manera. Un paso en falso, un rasmillón más profundo, lo hizo gemir, y del tajante dolor físico le nació una sensación de gozo, una sorpresiva certeza de felicidad, porque toda su pena, su angustia, su desolación, su dolor, lo que padecía su corazón y lo que sobrellevaba su cuerpo, eran por ella, y nadie, nadie --de eso estaba seguro--, nadie podría ofrecerle un presente mejor.
Por años alimentado de soledad, desarrollando silenciosamente su caudal de terneza; por otros años alimentado de cuentos y narraciones, de libros, de cine y de radio, con la sensibilidad agudizada, poseedor de un idioma literario --bueno o malo-- madurado hacia lo ficticio intuitivamente, buscando allí la bondad, el premio para los buenos, la equidad en la justicia, la correspondencia en el amor. En ese mundo, palabras y hechos cobraban un sentido especial. Porque al hablar de crimen y muerte no significaba nada. Ninguna objetividad concedía a esas palabras su trágica, lamentable realidad. Un hereje, un pirata, un cowboy, un ogro, eran seres que en sus juegos solían cobrar vida, como a veces se humanizaban en las figuras del cine o en los dibujos de las historietas. Era un mundo que podía existir, pero tan lejano, tan absolutamente remoto, como esa estrella que existía y cuya luz aún no había tocado la tierra.
De ese mundo creyó llegada la niña de los cabellos de oro. La presencia de un pirata tampoco lo hubiera sorprendido. Pero no era un pirata el que apareció una tarde en el abra: era la niña y su latente seducción de mujer.
De haber tenido un temperamento místico, la hubiera creído una transmutación celestial. En el pueblo, de chiquito, la Petaca hacía que don Lindor lo llevara a misa los domingos, deber que éste cumplía muy solemnemente, mientras la mujer se arrebolaba junto al horno criollo de las empanadas. En Colloco, sin iglesia, se prescindió sin mayores escápulas de este mandamiento. Y por ende, de otros. En casa de Ernestina no existía una mayor fervorosidad religiosa y la escuela premunía de una- enseñanza religiosa equitativamente dosificada entre las demás materias de estudio, pequeña siembra, que no fructificó en los niños, dado uno a la ensoñación y el otro a la actividad, como eran Conejo y Cacho.
En la cueva junto al ojo de agua, se quedó un rato Conejo alargando la sensación de amargura, de abandono, de real sufrimiento. El rasmillón, corto y profundo, manaba sangre y escocía. Aun así la sentía manar con doloroso placer. Con la espalda apoyada en la pared licuosa, los pies en el agua, incómodo, ardida la cabeza, helándose en la atmósfera subterránea, dejó pasar un largo rato. No sabía qué hacer. No quería volver al abra. No quería irse a casa de mamá Ernestina a esperar a Cacho. ¿Como explicar su llegada sin su compañero? Irse por los caminos, por las calles, no tenía objeto. Tal vez lo mejor sería regresar a su casa, entrar por el portillo del fondo y quedarse a obscuras en su pieza, pudiendo allí, sin que nadie lo viera, dar rienda suelta a su pesar.
Se lavó, alisó los cabellos, prestó oído a que nadie viniera por el camino y apareció de pronto en medio de este, rengueando --como antes hubiera afirmado Cacho--, molido, con agujetas que le clavaban las espaldas encogidas y una aguja mayor ardiéndole en la herida que seguía sangrando.
12
La madre y Ernestina pasaron dos días al borde de la cama de Conejo. La fiebre le hacía castañetear los dientes y pintaba redondeles rojos en sus mejillas. Pero él se sentía dichoso en ese trasmundo en que flotaba llevado de la mano de la niña de los cabellos de oro, sin sobresaltos, por extensas superficies en subidas y bajadas que no oprimían el pecho, mecidos por apenas perceptibles melodías, entre globos de colores inmovilizados o meciéndose en leves cabeceos.
Dos días de fiebre con la Petaca y Ernestina anhelantes de angustia, sin saber a qué achacar la enfermedad. Inexplicable, porque había salido al alba, como siempre en vacaciones, en busca de Cacho. Cuando ambos se separaron, Conejo no se quejaba de nada. Cuando la madre lo encontró a mediodía en su pieza, estaba hecho un ovillo, tiritando y con los anchos ojos desbordando fulgores.
¡Y en ese pueblo sin médico ni practicante, atenido a los remedios que vendía la propia Petaca en su almacén y que no iban más allá de purgantes y analgésicos, parches porosos y sudoríficos!
Ernestina, la prudente Ernestina, poseía un botiquín de emergencia y era la providencia de todos.
--Y la gente se admira de que me mate trabajando --decía la Petaca esa mañana en que el niño amaneció sin fiebre, volviendo deshecho a enfrentarse con la realidad--. Si no pienso en otra cosa que en juntar mis pesos para llevarme a esta criatura a la capital, para que me lo examinen los mejores médicos y ver si de una vez por todas me lo mejoran.
--Una fiebre le da a cualquier niño --contestó sosegadamente Ernestina--; yo creo que ha tenido un gran enfriamiento y que esto ha sido una especie de gripe fulminante. En otro par de días va a estar como nuevo.
--Pero yo no voy a quedarme tranquila, créame, señora. No voy a estar tranquila hasta que pueda irme de este pueblo... A veces se me le imagina que es una condenación tener que vivir aquí...
--Por de pronto, el niño está mejor. Ahora hay que cuidar mucho que no se enfríe; déle cositas livianas, jugo de frutas, y déjelo tranquilito, sin mucha conversación. Yo me voy. Hasta luego, caballerito --y puso una mano blandamente cariciosa en la frente de Conejo, despidiéndose.
La Petaca la acompañó por el pasillo, asomándose a la puerta que daba al almacén, para llamar:
--Lindor. Venga a despedirse de la señora... Lindor...
--Ta na --contestó la Rita.
La Petaca se sofocó de indignación. Y queriendo disimular lo que consideraba una grosería, dijo muy ligero:
--Lindor salió --para continuar conmovida--: Y muchas gracias por lo que ha hecho por mi niño. Yo sólo le puedo decir que Dios me la bendiga. Se lo he dicho tantas veces, pero nunca lo he deseado más desde el fondo de mi corazón.
-- ¡Vaya, Petronila! Ya sabe lo que quiero al Conejo. Es como si fuera algo mío. Despídame de Lindor.
--Lindor... --y estallando--: Lindor me tiene hasta la coronilla... Es el colmo que en estos momentos, en vez de estar aquí, se largue para la calle con sus famosos amigotes y amiguitas:... El colmo. Me tiene como loca...
-- ¡Vaya, Petronila! A los hombres hay que dejarlos. No se haga mala sangre. Cada una de nosotras tiene que soportarlos como puede. Yo también pienso que una no es perfecta, y que ellos tienen a su vez que soportarnos a nosotras.
--No es lo mismo. Y yo no estoy para aguantar a nadie. Y menos a Lindor.
--Cálmese. Y vaya a descansar. También usted está rendida de dos malas noches.
-- ¡Cómo estará usted, señora!
--Vaya a recostarse. Y ya todo se arreglará. Las cosas, hasta las peores, siempre terminan por arreglarse... Tenga paciencia... Yo volveré después de almuerzo. No creo que pase nada, pero si le nota cualquier cosa al niño, llámeme inmediatamente.
13
Lindor encontró al señor Lorena en la estación, recién llegado en el tren del sur, proveniente de la capital de la provincia, liado en una conversación con el jefe y sin que de ella sacara nada positivo.
--Mire, don Lindor --llamó el jefe--, creo que nadie mejor que usted puede ayudar al señor, al señor, ¿cuánto me dijo?
--Lorena, Pedro Lorena, representante de la Compañía de Comedias Olimpia Lorena.
Para don Lindor fue caer en un delirio dichoso.
La compañía estaba en esa capital terminando una temporada que había sido un gran éxito. Debía seguir rumbo al norte, para debutar a fin de semana en otra ciudad. Estos días vacíos de compromisos, pretendía llenarlos el señor Lorena con una gira por los pueblos de la zona, yendo de uno a otro, siempre que hubiera ambiente propicio. ¿Qué opinaba don Lindor?
Don Lindor empezó hablando de sus mocedades, de sus aficiones, de sus triunfos, de las obras en que había intervenido. Recitó una estrofa de "Don Juan Tenorio", dijo una larga tirada de "Espinas de una Flor" y prometió encargarse de todo, todo, todito. El se hacía responsable del buen éxito.
El señor Lorena lo miraba dudoso, juzgándolo un pelma, un borrachito cariñoso y nada más.
Pero el jefe le aseguró formalmente:
Si don Lindor asume la responsabilidad, puede usted descansar tranquilo, anunciar su función y tener un lleno.
Don Lindor trazó un plan, y, por primera providencia, llevó al señor Lorena al correo, presentándoselo a María López, a misiá Melecia, a Liduvina, orden de precedencia que engarabitó a las hermanas. Lo llevó donde don Rubio, donde las Larrondo, y, en el colmo del entusiasmo, lo llevó a su almacén, con el resultado de una trifulca mayúscula con la Petaca, que no porque aún Conejo convaleciente estaba en su pieza y podía oírla, acalló sus gritos, terminados como terminaban ahora, no por la presencia del niño, sino porque el corazón empezaba a tabletearle ahogándola.
La gerencia, con la intervención de Reinaldo, facilitó uno de sus grandes galpones para improvisar un teatro. El propio Reinaldo se encargó de la iluminación. Don Lindor y una comisión de señoritas, entre las que se contaba Liduvina --desafiando los vinagres reprobatorios de misiá Melecia--, vendieron las entradas yendo de casa en casa. Los artistas fueron alojados donde las Larrondo, y por la tarde del gran día reinaba en el pueblo una agitación desusada, un ir de mozos de las casas al galpón llevando sillas, un asomarse caras curiosas a puertas y ventanas para ver tanto traqueteo, gentes que llegaban de los fundos en toda suerte de carruajes, en filas de caballos y hasta en las sólidas mulas montañesas de firme paso.
Ni siquiera para las elecciones se había visto en Colloco una animación igual.
14
La enfermedad de Conejo había ensanchado el zanjón tan inesperadamente abierto entre los niños. Del lado de allá estaban los años resplandecientes en el compañerismo confiado, limpio de toda reserva. Del lado de acá estaban ambos cohibidos, sin saber cómo conversar de cosas que fueran sin importancia, acuciados por la necesidad de hablar de la niña de los cabellos de oro y sin atreverse ninguno a tocar el tema que les ardía en la mente.
Mientras Conejo estuvo enfermo, Cacho no se movió de su casa, imperativamente prohibido por Ernestina de abandonarla, temiendo la madre que ambos hubieran cogido una fiebre infecciosa y que en su hijo pudiera aparecer de repente. Ya mejor Conejo, reponiéndose en una lenta convalecencia que parecía haberlo devuelto a su época de reposo, perdido en ensoñaciones, Cacho iba a acompañarlo, pero cuando no Ernestina, estaba presente la Petaca o la Rita y hasta don Lindor, llamado a instantáneas constricciones y vanos propósitos de enmienda par alguna reciente pelotera conyugal.
Conejo demoraba reanudar la existencia de antes. No le interesaba si campo, ni la montaña, ni la sellada vida en el abra. Sólo aspiraba a quedarse quieto en un sillón, junto a la ventana de su pieza, o en la galería; o en el corredor que daba al huerto, o, cuando más, bajo los robles del fondo del patio, cercanos a la tapia y al portillo de sus escapadas.
Seguía deleitándose con sus pensamientos íntimos, pulpa amarga de humillaciones, monólogo interminable referente a la niña de los cabellos de oro, pero dirigido a ese pobre ser presuntuoso que era él mismo, ¡un desgraciado que creyó ser con Cacho su único compañero. Un flacuchento, un rengo deforme, un bicho para arrastrarse por el suelo. Capaz sólo de sufrir por ella, sin que jamás llegara ella a saberlo. Porque nunca volvería a verla, de eso estaba seguro. Nunca volvería al abra. Su pata renga iría adelgazándose por días, perdiendo fuerzas, y sería tan lindo morirse, quedarse dormido y no despertar nunca. No despertar con la randa de luz amarillenta en la ventana y los pájaros frenéticos de canto en espera del sol; despertar un tanto confuso, subconscientemente sabiendo que al moverse en la vigilia algo iba a dolerle. Nada, de nada serviría ese día vacío de esperanzas. ¿Por qué esforzarse en ponerse en pie, apoyar la pierna y avanzar, balanceándose, un paso? ¿Rumbo a qué? Vestirse trabajosamente, hacer los pequeños deberes hogareños que la madre exigía e irse a casa de mamá Ernestina, ¿a qué? A sufrir viendo a Cacho que también sufría, que iba de un lado a otro, que lo miraba dubitativo, que de repente exclamaba:
-- ¡Porra! Hay que inventar algo.
Manera suya de zambullirse en el juego, en la lectura, en el estudio, en lo que fuera, pero que esta vez bien sabían ambos que sólo respecto a una cosa había que inventar algo. Y además --creándole un pan de hielo en el estómago-- estaba el pavor de encontrarse con don Reinaldo poseedor del secreto clave de su desdicha.
Al correr de las horas, los simples hechos iban deformándose: la niña de de los cabellos de oro era más que una aparición radiante, que la compañera adorable de sus juegos: era la novia en un cielo de limpia. ternura, sin que jamás hubieran cambiado palabra al respecto; pero el sabía cómo era de certero el sentimiento que le llenaba el corazón "para la vida entera" y cómo ella recibía ese silente mensaje, lo comprendía y lo aceptaba, muy serios los ojos, réplica del azul de los nomeolvides, por la boca estampada una sombra de sonrisa.
La novia para ir por la vida de la mano, abra inmensa, con césped: mullendo los pasos y en torno, lejana y presente, la polifonía del viento los pájaros en los árboles. ¡Qué importaba la diferencia de edad! Ya crecería, él estudiaría, sería un hombre.
Eso era lo que ella había traicionado. Sus flores, sus pobres violetas prendas de amor, las desdeñaba entregándolas a cualquiera. Nunca puso en duda que las violetas vistas en la solapa de don Reinaldo fueran las suyas.
Sumía la cabeza en los hombros enflaquecidos, dando vueltas y más vueltas al calidoscopio alucinante en que todas las imágenes se teñían de sombrías tonalidades.
Abandonado a sus propias iniciativas, Cacho se dedicó a buscar por el pueblo a la niña de los cabellos de oro. "Porque no iba a comérsela la tierra", se decía, repitiendo sin saberlo la frase de misiá Melecia. Fue a la estación al paso de todos los trenes, sitio donde se organizaba un paseo, donde las señoras y las muchachitas del pueblo iban a lucir sus galas, a curiosearse unas a otras, a saber quién se iba y quién llegaba, y, en esa época de vacaciones, a ver a los dueños de los fundos, a las señoras y sus invitados, a las niñitas que habían crecido tanto, a los muchachos ya de pantalón largo, gozosamente recibiendo el halo de esa otra vida mundana y opulenta.
Cacho fue a toda hora, hallándose allí con compañeros de colegio a los que no le ligaba mayor amistad, exclusivista como era la suya con Conejo. No iba a hacerles preguntas que los pusieran sobre una pista.
Se asomó a la cocinería de don Rubio, a la fonda de las Larrondo, dio vueltas por el pueblo, calle arriba, calle abajo, concienzudamente recorriéndolas todas. Hasta que una tarde en que vio muchos autos y coches alineados en la cuadra del correo y no pocos caballos atados a los palenques cercanos, se coló en la oficina de rondón por entre el grupo de hombres para encontrarse con la niña de los cabellos de oro, de pie tras el mostrador, con el aparato de los auriculares en una mano y en la otra un lápiz, mientras oía a un señor que algo estaba explicándole. Oyéndolo distraídamente, vagando sus ojos por el apretujado gentío en espera de que misiá Melecia abriera el ventanillo y repartiera la correspondencia. Se encontraron sus miradas.
Cacho muy pasmado. Ella sorprendida.
"¡Porra! Es la telefonista...", se dijo el chiquillo.
Ella lo miró seria y, queriendo continuar el juego, lentamente se llevó el lápiz hasta los labios, cruzándolo allí junto con el índice alzado en un gesto de silencio... Cacho bajó los párpados asintiendo, se deslizó de nuevo entre la concurrencia y a todo correr tomó rumbo hacia la casa de Conejo.
Soltó como una bomba la noticia:
--Es la telefonista, ¿sabes? La telefonista, la que mandaron al correo..., es ella misma...--Pero calló cohibido porque la expresión de Conejo cambiaba, se contraía, se hacía dura, y también duramente su voz contestó:
-- ¿Y a mí qué me importa? Nada de todo eso me importa, ¿entiendes? No me importa nada...
Bajó la cabeza y se sumió en la contemplación de una hormiga que trabajosamente arrastraba un trozo de azúcar.
Cacho lo miraba a hurtadillas a la vez que cavaba un hoyo en el suelo con la punta del zapato. ¡También a este porfiado quién iba a sacarle palabra cuando no quería decirla! ¡Que se fregara entonces! ¡Por chinche! Pero inmediatamente se sobrepuso el viejo compañerismo.
-- ¿Quieres que juguemos al ludo? Voy de una carrera a buscarlo a tu pieza.
--No quiero nada --contestó el otro desabridamente--; quiero que me dejen solo reventar en paz.
-- ¡Porra! --y al rato, como lo viera seguir con la cara gacha-- : Bueno: me voy para mi casa. Hasta luego.
Y se fue por el portillo, arrastrando los zapatos, rabioso, desolado, sin saber qué hacer. Porque algo había que hacer, pero en verdad no sabía qué.
Al cerrar el portillo se volvió a mirarlo. Lo angustió aún más el aflojamiento muscular de la figura desplomada en el sillón.
--¡Porra! ¡Y más porra! --y siguió arrastrando los zapatos cuando no dando puntapiés iracundos a las guijas, camino de su casa.
15
La víspera de la función hubo en el almacén una escena inusitada. Don Lindor sacó pecho y voz, bajó las manos de las solapas y las metió en los bolsillos, abrió mucho los párpados y anunció a la Petaca que iba a traer a comer a varios amigos, viejos compañeros de sus escarceos teatrales, a los que quería festejar.
--Aquí no viene esa mugre --contestó perentoriamente la mujer.
--Mire, Petronila, ya me estoy cansando de aguantarle sus ideas. No abuse. A estos amigos ya los invité y usted no puede hacerme quedar mal. Un plato de sopa, unas empanadas, su postrecito y un trago no se le niegan a nadie... Ya está, Petronila, ¡no sea así!
--Aquí no viene esa mugre. Se lo digo por última vez. Esta es mi casa y aquí mando yo.
--Creo que también es la casa mía --dijo don Lindor con altivez, pero chillando para que no se le aflojara el tono--. Y si usted manda, también mando yo.
--Atrévase... So holgazán, como si algo hiciera de provecho. Era lo que me faltaba por oír. Salga para allá, váyase con sus amigotes y déjeme tranquila.
Don Lindor no se iba. Y de repente, chillando como un condenado, quiso hacerle frente y amilanarla:
--En esta casa soy el dueño, el hombre. Mando yo. Estoy hasta aquí de que no me considere nadie. Peor que perro. Como basura. Sin tener derecho ni siquiera para convidar un amigo. Voy a mandar yo, entiende, yo, y a hacer lo que se me le dé la gana... Hasta la coronilla estoy con usted y sus malos modos...
--Atrévase a seguir gritando. De un sopapo lo dejo en la calle. Sin vergüenza, asqueroso... Salga de aquí...
A don Lindor le dio miedo verla avanzar resueltamente, hecha una ventolera, con los ojos estrábicos y en la boca un gesto feo que le atirantaba el labio superior, mostrando los dientes como perro al cargar. Tuvo miedo. Sacó las manos de los bolsillos, se aferró a las solapas y retrocedió, arrinconándose en un ángulo de la cocina, rumiando su fracaso. Al poco se deslizó hacia la calle y no volvió hasta el amanecer, completamente borracho.
La Petaca lo esperaba en vela, dando vueltas silenciosas por la casa, atenta a rumores, ahogada, furiosa y proyectando empezar al día siguiente mismo a vender todo aquello, deshacerse como fuera del almacén, de la casa, de todo, e irse a la capital, manera que estimaba única para librar al marido de una completa perdición y de hallar para el niño una posible mejoría, dándole además la educación que ella quería darle.
Al día siguiente fue a consultarse con Ernestina, paño de lágrimas de todos sus calvarios.
--Yo no había querido tomar ninguna resolución por flojera, señora. Una acaba por acostumbrarse hasta a las peores cosas. Pero este hombre se está rematando. Yo no quiero que el niño sepa de estas cosas. Lindor agarró esto del trago y cada vez está peor. Anoche me llegó como cuba. Mejor dicho: llegó hoy con día claro. Y con Conejo otra vez enfermo, y yo que no me aguanto, no voy a poder seguir tapándole al viejo asqueroso. ¡Ay! ¡Señor!, ni sé lo que digo...
--No es cosa que se pueda hacer de un día para otro, Petronila. Vender su negocio no es fácil, porque usted ahí tiene metida mucha plata y no va a tirarla por la ventana con los apuros. Usted también lo ve todo a la desesperada. Puede ser que esta lesera se le pase a Lindor. Tenga paciencia.
--No quiero tener paciencia. Ya se me acabó la paciencia. Lo que quiero es irme. Me ha dado como una desesperación, señora. Fíjese: el marido tomando, el hijo otra vez enfermo y yo como una bestia de carga, trabaja y trabaja, peor que mula de noria, sin atender al niño ni al padre. A veces me hago el cargo de que los dejo muy abandonados, pero es que el almacén se me vuelve un quintral si yo no lo atiendo y se me le va al hoyo. Y yo quiero plata, juntar harta plata para poder irme.
--¿Por qué no busca un buen empleado, una persona que la ayude en todo?
--¿Para tener otra boca que quiera vivir de mí? No, señora, ya sé para lo que sirven. De estorbo.
--Es que usted no puede seguir haciéndolo todo, Petronila. Se está matando. Tiene que darse a la razón.
--Lo que sé es que quiero irme. ¿Usted qué me aconseja? Usted tiene criterio formado y sabrá aconsejarme.
Ernestina la miró pensativamente. Deforme, como hinchada, vestida limpia, pero de cualquier manera, sin coquetería alguna, las facciones perdidas en napas de grasa, en los ojos un temblor que no dejaba un instante fija la mirada, las manos haciendo gestos nerviosos, anhelante la respiración y un feo jadear en el pecho.
--Creo que ante todo usted debe cuidarse, Petronila. No le hallo buen aspecto. ¿Por qué no suprime por un tiempo el restaurante, la fiambrería, los dulces? Eso solo la aliviaría mucho. Un par de meses con ese descanso la haría otra. Está con los nervios rotos. Y creo también que debe ir al pueblo a consultar médico. Esta gordura suya me parece sospechosa. Usted misma dice que no es comedora. Entonces tiene que ser algo que no le funciona bien. Por de pronto, coma sin sal, tome poco líquido. No me atrevo a darle ningún remedio. Y en cuanto al almacén, creo que lo mejor es que le consultemos a Reinaldo y que éste hable con el patrón. Ya sabe que al patrón le gusta elegir él mismo la gente que viene a radicarse en el pueblo
16
--¿Qué estás haciendo aquí? Yo creía que te habías ido a acompañar al Conejo --preguntó Ernestina horas después, al hallar a Cacho en si pieza, hojeando distraído una revista.
--El Conejo está de mañoso y no quiere que lo acompañe --murmuró con mal modo Cacho.
--¡Vaya por Dios! Lo que falta es que a los años hallen gusto en pelearse. El pobrecito no puede estar muy contento. Una gripe deja muy apaleado. Hay que acompañarlo, distraerlo, ir a jugar con él, llevarle algún regalito. Yo tengo que ir al centro, me acompañas y de paso vemos en la cigarrería si hay alguna cosita que pueda serle de agrado. Una linda caja de lápices de colores. O un cortaplumas que le sirva para sus trompos.
Cacho se quiso hacer rastras, pero en el fondo padecía ese estado de ánimo en que se desea que otro inicie la actividad. Roído por las dudas, hilvanando en cada momento un proyecto más descabellado que el otro: ir donde la niña de los cabellos de oro y enrostrarle airadamente su proceder, contarle todo a su madre, que con esa manera suya, tan blandamente serena, era capaz de hallarle arreglo al asunto, aunque en él estuviera metido el padre. Volvía a su primera idea de hablar con la niña de los cabellos de oro. Pedirle que fuera subrepticiamente por el portillo a ver a Conejo, a darle una explicación. Inmediatamente pensaba que lo más acertado era recurrir a su madre y que ésta indagara el origen de las violetas. Se perdía en cavilaciones, andando con los mismos pasos sobre la misma curva hasta cerrar el círculo y en el punto inicial desesperarse. No es lo mismo librar batallas contra hordas de salvajes ni saltar a la cubierta de empavesados barcos piratas que entenderse con un ser real, como Conejo, empecinado en demorarse, en permanecer en su desgracia.
Ernestina hizo sus compras en el centro, y asesorada por Cacho adquirió un espléndido cortaplumas con diversas hojas de distintos tamaños, de nácar por fuera y en un estuche de cuero. Una joya que Cacho apretaba en su mano, en el fondo del bolsillo, adjudicándole un poder de vara de la virtud, capaz de hacer volver a Conejo instantáneamente a la salud, al buen humor, a las carreterías gloriosas, borrando lo pasado, volviendo la vida al punto exacto en que se había echado a perder. Ni más ni menos.
"Varita de la virtud, por tu poder vas a hacer que el Conejo sea el de antes", se decía, andando muy formalito al lado de la madre, que iba lindamente sonriendo a los conocidos. Y también él, mecánicamente sonriéndoles, y, a la par que ella, saludándolos.
Conejo estaba en la galería con don Lindor, recién salido éste del sueño de la borrachera, melindroso, cargado de reproches propios y ajenos, que no sólo la Petaca había dicho lo que le correspondía, con una inusitada mesura, trasunto de los consejos de Ernestina, y que tuvo el don de conmoverlo hasta las lágrimas, sino que hasta la Rita le había dicho al pasar, con mucho apuro, asustada ella misma de su atrevimiento:
--Ta güeno que la corte, patrón...
Y Conejo, tras mucho mirarlo, terminó por murmurar dulcemente, anegándolo en el hondo amoroso resplandor de sus ojos, enormes en la carucha adelgazada:
--Por favor, no la haga sufrir a la mamá...
Con lo que a don Lindor se le derrumbó el castillo de naipes tras el cual se había parapetado siempre, convencido de que Conejo nada sabía de sus andanzas. Y se sintió miserable en descubierto, como desnudo, sin saber qué hacer, con ganas de echarse al suelo como un perro y lloriquear su humillación o hacer un foso con sus propias manos y enterrarse allí para siempre. ¡Dios mío! ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué contestar a Conejo? ¿A Conejo, que había dicho esas palabras, sacándolas trabajosamente de su deseo de no herir al padre, de proteger a la madre, de ser parcial e imparcial, cierto de que no debía callar más haciendo como que no sabía ni oía debilidades y reyertas, pero también de súbito convencido de que no podía dejar a la madre debatiéndose sola contra su infortunio?
Del almacén llegó Ernestina con Cacho y la Petaca. Muy sonreídos y charladores. Con una fuerza vital que borró la angustia en que se ahogaban padre e hijo.
--Los paso a buscar yo en el coche. No me va a negar este gusto, Petronila. No me diga que no, porque no lo acepto. Una ocasión como ésta no la vamos a perder --decía Ernestina con una vehemencia ajena a su carácter, imponiendo su voluntad y queriendo disimularla con ese jovial impulso de entusiasmo.
--Pero, ¿y el almacén? Le había dado ya permiso a la Rita y al Venancio para que fueran ellos a la función --contestó la Petaca.
--El almacén se cierra. ¡Que se vaya al diablo! Usted se me viste con los trapitos del fondo del baúl, don Lindor se pone el traje nuevo, al Conejo me lo arregla como usted sabe arreglarlo, yo me emperifollo como corresponde. De Reinaldo y el Cacho me ocupo de que vayan como soles y hacemos una entrada triunfal en el teatro. Misiá Melecia va a tener para hablar un año y un día de nosotros.
Don Lindor la oía embelesado. Esta señora era un tesoro. No era ya que él la quisiera y la respetara: la reverenciaba. Todo se le ocurría. Hasta convencer a la Petronila de que había que ir al teatro. Una reina. Eso era. La reina de Inglaterra.
La Petaca sonreía complaciente, ganada por ese entusiasmo. Conejo sabía que ese tono, en mamá Ernestina, era ficticio. ¿Por qué toda esa farsa? Cacho esperaba impaciente el momento de ofrecer su regalo.
Conejo dijo:
--Yo no quisiera salir. Me puedo quedar en la casa, me entretengo con algún libro. No quisiera salir.
--Usted va a salir, caballerito, va a ir con nosotros a ver, ¿cómo se llama lo que dan?
--Usted debe saberlo, don Lindor, la comedia esa --continuó Ernestina con el mismo tono retozón.
--"Amores y Amoríos" --apuntó don Lindor, muy almibarado.
--Eso mismo. Y nosotros los venimos a buscar. Ya está todo dicho y todo resuelto.
--Mira, para ti --dijo Cacho, colocando el cortaplumas en la mano de Conejo.
Que lo miró con un súbito relámpago de gozo. Que deliberadamente al sentirse alegre, se dejó resbalar a la tristeza, dándole las gracias con una sonrisa de desvanecida melancolía.
17
En Reinaldo el amor por la muchacha había superado la era contemplativa. No se contentaba ya con mirarla de lejos, cambiando con ella el convencionalismo de frases hechas a través del teléfono y las otras frases no menos rituales que se cruzaban en el correo, entre la gárrula presencia del gentío, la inquisitiva mirada de misiá Melecia, siempre en acecho, y una especie de complacencia de la Liduvina en el interés creado en torno a María López, y a cuyo retortero se ufanaba como de algo que le perteneciera.
Hacía tiempo que no se preguntaba Reinaldo cómo serían las otras mujeres. Había conocido tantas y de todas había sacado igual ceniza de hastío. Ese conocimiento le servía para cumplir un rito viejo como el hombre. Respecto a María López no se formulaba pregunta alguna. Su estupefacta primera reacción fue recrearse en la certidumbre de su amor por ella, desde una distancia en que ni la sombra de un pensamiento pecaminoso rozó la sombra de la muchacha. Fue una larga época de bienaventuranza, éxtasis lindante al arrobo místico.
De estratos desconocidos empezaron a aflorar en su conciencia deseos al principio vagarosos, nieblas que se fueron uniendo a otras nieblas hasta darle la certeza de su ansia de abordarla, de acercarse a ella, de conocer su vida, de ofrecerle su compañía, su amistad. La concreción de ese deseo lo desazonaba profundamente y se esforzaba por ahuyentarlo, por hacerlo desaparecer en los profundos meandros de donde había surgido. Pero sabía que el ansia estaba ahí, como ente en un ámbito obscuro, peligro de asalto que obliga a la tensa inmovilidad y al otro pavor aún mayor de chocar en cualquier movimiento con su geografía ilimitada, hecha de no se sabe qué ignorados elementos.
Conscientemente se decía que esa amistad era imposible. ¿Cómo llegar hasta ella? El único camino que le parecía hacedero era introducir a la muchacha en su propio hogar, haciendo que ella y Ernestina se amistaran. Proyecto que desechaba al recordar desalentado la cortesía de su mujer, su buena educación, su sonrisa bondadosa, su largueza para prestar servicios y su cerrazón absoluta a amistarse con nadie. Ella vivía limitada por natural disposición a las fronteras de su hogar, a una existencia sin amigos. Y él directamente, ¿qué podía hacer? ¿En qué plano, haciendo gala de qué afinidad podía llegarse a María López? Se daba cabal cuenta de lo que significaría en el pueblo cualquier acercamiento entre ellos. ¿Dónde iba a verla? ¿En medio del campo? ¿En casa de ella?
La muchacha tenía por hábito salir después de almuerzo, a veces del lado del río en el valle, con el aparejo de pescar a cuestas, dándose luego a la paciente espera de un-salmón que picara; otras veces tomaba montaña arriba para volver cargada de flores, de hierbas, de plantas, con pajillas o pinochas en el pelo, y los tobillos, cuando no las alpargatas, cubiertos de barro. Lo que lo hacía suponer que se deslizaba por el barranco hasta el río, en que el fondo de la hondonada cobraba su belleza mayor.
A caballo o en auto podía a veces seguirla de lejos. Un día pudo más en él su ansia que toda prudencia y se le acercó saludándola y preguntándole si no podía llevarla en el coche a donde fuera. Ella siguió andando con su largo paso gimnástico, volvió la cabeza en escorzo para que le viera a fondo la seria expresión de sus ojos y le dijo que no; que muchas gracias, que lo que deseaba era caminar sola y en paz. Recalcó con una habilidad de actriz las dos palabras: "sola" y "paz"
Para Reinaldo fue como si le hubiera dado un mazazo en la cabeza. No reaccionó por el lado de la humillación ni de la soberbia: se quedo anonadado, reconociendo que tenía ella razón. ¿Con qué derecho iba mezclarse a su vida? ¿Qué podía ofrecerle? En ese medio pueblerino, entrecruzado de chismes, de melindres, de suspicacias, de gentes aburridas dispuestas a sacar provecho de cualquier acontecimiento: ¡qué rica presa, qué suculento trozo para dar en él dentelladas, la noticia de Reinaldo y María López paseando por la montaña amartelados!
La circunstanciada razón, la burguesa medida, los cánones divinos y los convencionalismos humanos estaban en su contra. Los aceptaba, aunque en su yo más íntimo una poderosa voz, tan poderosa que a pesar suyo llegaba a su conciencia, se argüía contra todo ese cúmulo de barreras lanzándoles un reto. Pero la firme decisión de la muchacha, las dos palabras, "sola" y "paz", su tintineo de metal verdadero, le hacían sentir que había muros para siempre entre ellos.
Marta López, que quería estar sola y en paz. No en relación únicamente a él, sino al resto del pueblo y tal vez del mundo, sola y en paz consigo misma, dentro de normas prefijadas por una voluntad sin fallas.
De eso, y no sabía por qué laberínticas deducciones, Reinaldo también estaba seguro.
18
Misiá Melecia pretendía ser la primera en llegar. Desde temprano empezó a urgir a la Liduvina, aturdida con los apurones, oyendo a la hermana repetir con insistencia maníaca:
--No te espero más. Me voy. Me voy. No quiero perderme un detalle.
Misiá Melecia quería irse, estaba por irse, sentía el ímpetu de irse, se iba, pero se demoraba esperando a la Liduvina, porque en el fondo abrigaba la sospecha dé que ésta se retrasaba deliberadamente, con la intención de hacer pareja con la María Nadie del lado, en cuanto ella se fuera.
"Capaz es la necia de hacerlo", se decía para su capote, arreciando al mismo tiempo sus apuros.
Con lo que salieron rumbo al teatro con una hora de anticipación, hallando para su pasmo desierto el pueblo, cerradas persianas y puertas, cerrado el comercio, las aceras sin viandantes y lasa calles libres de vehículos y cabalgaduras.
Apareció al final de una calle, casi en las afueras del pueblo, la bodega empavesada de banderas, banderolas y banderines, con dos focos convergentes que iluminaban el cartel en arco de entrada. Donde, entre arabescos, cuernas de la abundancia y antifaces, dos posibles musas sostenían las letras testimonio de que aquélla era la Compañía de Comedias Olimpia Lorena. Todos los vehículos y las cabalgaduras ausentes de las calles estaban allí estacionados, casi impidiendo el paso, y aun de lejos se sentía bullir en el improvisado teatro una multitud en espera impaciente.
Misiá Melecia creyó morirse del disgusto y toda sofocada quería apurar el paso, reprochar a la Liduvina, indignarse contra los otros. ¿Qué diablo de apuro les había agarrado, si eran las ocho y la función estaba anunciada para las nueve? ¿A qué hora habían comido? ¿O era que estaban con las tripas vacías? Pero ¡qué gente sin consideración! Ella, ¡que esperaba ver la llegada de todos y tener tema para el resto del año! Ya no se podía contar con la buena crianza de nadie. Y todo era culpa de esta desgraciada de la Liduvina que echaba una eternidad en arreglarse, como si al fin no quedara lo mismo de adefesio. Y en su soliloquio le echó una mirada reprobatoria a las zarandajas que por todas partes se había distribuido y a los crespos que tanto tiempo había demorado en hacerse. ¡Tonta presuntuosa!
Luchaba entre su deseo de pararse en medio de la acera y enrostrarle su demora y el deseo de apurarse cada vez más para ganar la bodega, donde --¡gracias a Dios!-- aún se veía gente que llegaba.
Unas cuantas últimas zancadas la dejaron bajo el arco y frente a una improvisada garita en la cual el señor Lorena oficiaba de boletero. Cambiaron una sonrisa, un saludo de fina amistad, y misiá Melecia se quedó esperando que la Liduvina entregara las entradas. La Liduvina esperaba lo mismo de ella, y al fin dijo:
--Pero, Melecia, pásale las entradas al señor.
Con lo que vinieron a darse cuenta de que ninguna las tenía, lo que se reprocharon sin muchos ambages: que yo te las di a ti, que yo las dejé sobre la cómoda para que tú las trajeras, que no sé dónde tienes la cabeza, que vaya por Dios que eres necia, y que mejor te calles y no seas grosera.
Punto en el cual intervino el señor Lorena, diciéndoles que pasaran no más, que él bien sabía que habían tomado entradas y que un olvido, así era excusable y podía ocurrirle a cualquiera.
Misiá Melecia pasó el arco, tropezó en el umbral del portón y ya adentro, pero sin avanzar, fisgoneó rápidamente el panorama.
¡Ya lo había pensado ella! Los de los fundos no habían llegado todavía. Todos los asientos de las primeras filas estaban vacíos. Esos que correspondían a las localidades más caras. En las otras que las seguían en precio, el público dejaba ya pocas ralas, y en los costados se apretujaba una densa multitud en improvisada gradería --tres escalones que no daban una sensación muy firme--, en la cual estaba todo el pueblo, de, medio pelo para abajo. Medida dada por misiá Melecia: obreros, peones, campesinos, todos bulliciosos, endomingados, rebosantes de inocente felicidad y ardidos en curiosidades por aquello que iban a ver, muchos por primera vez, que el conocimiento general llegaba hasta el circo trashumante o el cine portátil.
Dos niños, hijos de los artistas, hacían uno de acomodador y otro vendía chocolates y caramelos, gritando éste su mercancía con un pregón largamente modulado, que tornaba ininteligibles las palabras. Pero era evidente la venta por el cajoncillo que le colgaba del cuello, desbordante de paquetes en sus prometedores envoltorios colorinches que obligan al público a vaciar los bolsillos, acuciados por la golosina.
Misiá Melecia echó una mirada rápida. Y alargó el morrito porque dos nuevas musas que estimó demasiado "piluchas" formaban otro arco al escenario, cerrado por una cortina de terciopelo rojo, cuyas estrías calvas testimoniaban lo lejano de su grandeza.
Se volvió, agarró del brazo a la Liduvina y deshizo camino hasta enfrentar sonriendo al señor Lorena, sorprendido de ver juntos tantos dientes amarillos, y le dijo:
--Vamos a esperar un ratito aquí a unos amigos con quienes tenemos que juntarnos.
Manera de montar guardia y ver la llegada de los que faltaban y que era lo más salado del espectáculo.
Frenó silenciosamente el auto de Reinaldo y empezaron a bajar sus ocupantes: Ernestina y Cacho, la Petaca, don Lindor y Conejo. Reinaldo partió a estacionar el coche en algún sitio, donde pudiera, que cercano estaba todo atestado. El grupo se quedó esperándolo junto a la boletería.
Saludaron las hermanas, contestaron los otros y misiá Melecia se hizo sus reflexiones:
"También eran ideas de esta Ernestina, siempre tan parada y de repente se acompaña con la Petaca. Y todo por la amistad de los chiquillos".
Esas juntas no le gustaban. Como si en el pueblo no hubiera niños más de familia para compañeros de Cacho. Y la pobre Petaca como chancho de gorda, que ya parecía reventar, y tan ordinaria. ¿Y el marido? ¡Qué facha! ¡Y el pobre rengo cada día más esmirriado, una pizca de criatura! La verdad era que la Ernestina parecía a veces loca rematada al presentarse con esa familia. Con tanta buena gente que había para hacer relaciones. ¡Claro! ¡Como ella estaba por encima de todo! ¡Eso se creía la presuntuosa! ¡Era una "creída" y nada más!
Pero no pudo seguir en sus observaciones. Volvía Reinaldo a grandes trancos, coincidiendo con la llegada de María López.
Misiá Melecia por primera vez en su vida no frunció el morrito empujándolo hacia adelante. Abrió grande la boca. La abrió. Se le quedó abierta, caída la mandíbula: porque esto sí que era para abismarse. María López vestida de negro, como Dios manda, con pollera y blusa, con medias, con zapatos de taco alto, lisa la melena bajo un pequeño sesgado pañuelo gris que le sujetaba las crenchas justo a la altura en que nacía el flequillo, con un gruesa cadena de oro alrededor del cuello y en la mano una cartera y un chal también gris. Fina y llena de señorío. ¡Para no creerlo!
Ernestina la miró morosamente, sin curiosidad, como miraba ella todo: comprobando que estaba allí, que era agradable y discreta. ¡Qué mala la gente del pueblo diciendo esto y murmurando lo otro respecto a la muchacha!
Don Lindor entrecerró los ojos, se aferró a sus solapas y esbozó la más fina de sus sonrisas al saludarla. La Petaca la miró sin saber quién era, sin identificarla con la rubia platinada de las alusiones del marido. Reinaldo se detuvo, seca la boca, con una fina aguja clavada en el pecho, saludando torpemente. Cacho balbuceó un enredado:
--Buenas noches.
Todo hubiera pasado naturalmente. Un grupo de personas que en la entrada de un teatro cambia un saludo cortés con una conocida. Pero la muchacha, súbitamente viendo a Conejo escondido tras el volumen de la madre, a Conejo que la había visto, al chiquillo que como el hombre tenía la boca seca y en el pecho un aguja dolorosa atravesándole el corazón, a Conejo que trataba de que ella no lo viera y al que había visto y al que se acercó, incontrolada por la sorpresa, diciendo alegremente:
--Conejo, al fin te encuentro. ¿Cómo estás? ¡Fue todo tan rápido.!
Cacho dio un paso para advertirla de que trasgredía promesas. Conejo alzó la cabeza mirándola admonitivamente. La Petaca preguntó:
--Y usted, ¿quién es?
--La señorita es la señorita telefonista --dijo, hecho merengues, don Lindor.
La Petaca relampagueó sus azabaches en la mirada, preguntando a María López:
--¿De dónde conoce usted al Conejo?
No contestó María López. E hizo el gesto que desató la tempestad: puso una mano sobre el hombro del niño.
--¿Se conocen de dónde? ¿Cuándo has hablado tú con esta mujer? --insistió con creciente ímpetu la Petaca--. Contesta... ¿Dónde? ¿Así que tienes estas amistades a escondidas? Hable, le mando...
--Pero, mamá... --balbuceó Conejo.
--Saque usted su mano, no toque a mi niño... --gritó sin control la Petaca.
--Pero, Petronila, no sea así... --intervino balbuciente don Lindor,
--Soy como me da la gana --contestó la Petaca, siempre gritando No le basta manosear a todos los hombres para también agarrársela os los niños...
--Eso, eso es... --gruñó misiá Melecia desde su recuperado morrito --¡Que al fin haya alguien que le diga las verdades!...
--Pero, señora... --pudo decir María López, que se había quedado desconcertada, sin saber a quién atender y sin saber tampoco por qué le caía encima ese aluvión de palabras.
--Usted se calla, Melecia, y usted también, Petronila --intervino a su vez Reinaldo violentamente, queriendo volverlas a la razón.
En la bodega, algunos habían oído las voces y prestaban oído. Misiá Melecia chilló ya en pleno histerismo:
--Mala pájara, María Nadie, al fin. Habría que echarla del pueblo. Fuera...
Adentro una mujer chilló a su vez:
--Fuego... --Hubo un sobresalto general.
Un hombre quiso aplacar la alarma:
--Por favor, no se muevan. No hay nada. No pasa nada.
Conejo se aferraba a las faldas de la madre, cerrados los ojos, con la angustia de vivir la peor pesadilla. Cacho se le había acercado mirando a uno y a otro sin atinar a explicarse nada.
--Pero cállese, Melecia. Cállese, ¿entiende? Y usted, Petronila ¿Se han vuelto locas? --insistía también a gritos Reinaldo.
--Mala pájara. Que se vaya del pueblo... María Nadie... Habría que echarla... Fuera... Fuera...
--¡Fuego! ¡Fuego! ¡Incendio! --gritó de nuevo la mujer que seguía prestando oído a las deformadas confusas voces que llegaban del exterior. Y en la concurrencia, ya desasosegada, hubo un eléctrico sobrecogerse, un pánico, un levantarse todos simultáneamente, un empujar y gritar y tropezar y caer y no saber nadie lo que pasaba, y un hombre grandote, una especie de hércules montañés, abrirse de brazos en la salida y repeler la multitud vociferando:
--Pedazos de animales, si no pasa nada, si no hay incendio...
Se abrió con violencia el telón y uno de los actores habló inútilmente de que nada pasaba, de que por favor tuvieran calma, de que no había peligro alguno. Que no había fuego. Que no había incendio.
El torrente humano pudo más que el hombre que quería detenerlo con los brazos extendidos y se vació desordenadamente afuera, volteó la casilla de la cual había salido despavorido el señor Lorena. Lloraban los chiquillos; los hombres, entre asustados y cohibidos, enrostraban a las mujeres sus nervios. Había manos magulladas, preguntas, explicaciones, arañazos, una muchacha con un pie a rastras, y adentro, en el escenario, el actor y sus compañeros, ya sin saber qué hacer, mirando el desorden de las sillas derribadas y de los pocos rezagados a los cuales el miedo no contagiara, en un último alarde de serenidad, empezaron temblorosamente a entonar el himno patrio.
--Pero ¿qué ha pasado? --repetía insistentemente alguien.
--Una mujer dijo que había fuego --contestaban varias voces al unísono.
--¡Dios! Jacobita... ¿Dónde estás, criatura? Jacobita... --aullaba una desesperada viejecita.
--Voy, mamita... Voy, ¿dónde está? Mamitaaá...
--Pero, señores, por favor, si no ha pasado nada. Tranquilidad, por favor. Si no ha pasado nada. Nada --aseguraba el señor Lorena, queriendo poner en pie su casilla y que los otros volvieran a entrar.
El torrente humano separó al grupo. De un lado quedó sola María López, del otro el resto. La Petaca seguía gritando en el bullicio general, enronquecida; sin que pudieran acallarla ni siquiera las palabras llamándola a tranquilidad de Ernestina.
--No se lo permito. Que no toque a mi niño. Era lo que faltaba... --se ahogó, ahogada con el intolerable dolor que le atravesó el pecho, que le quedó ahí fijo, corriéndose después por el hombro hasta la mano, quedándose también ahí fijo, toda ella hecha un solo dolor que la hizo vacilar.
--¡Ay! --exclamó Reinaldo acudiendo a sostenerla.
--Juan Alberto, venga, por favor --llamó Ernestina a un muchachón que pasaba con aire ausente--. Hay que tener tranquilidad, hijo. No pasa nada. Ayude a sostener a la Petronila, que se siente mal.
--Ta bien --dijo el muchachón con el mismo acento de la Rita. --¿Dónde está el coche, Reinaldo?
--No muy cerca.
--¿Pasa algo? --preguntó un señor de gafas y aspecto extranjero.
--La Petronila que no se siente bien --logró decir farfullando don Lindor.
--Tengo aquí mismo mi camioneta. En un segundo la acerco --aseguró el señor prestamente.
--Mamá..., mamá... --murmuraba Conejo, apoyándose en su terror en Cacho, no menos transido de espanto.
El tumulto se sosegaba en cuanto a empujones y corridas, en cuanto a pavor, pero seguían todos afuera, llamándose, explicándose cómo había sido aquello, cómo había empezado, por qué cada cual había hecho lo que había hecho. El señor Lorena imploraba en todos los tonos:
--Por favor, entren, no ha pasado nada. Por favor, ocupen sus localidades, por favor...
Lentamente fueron entrando. La cortina se había cerrado entre las musas ligeras de ropa y de tan caricaturesca expresión. Los asientos habían sido rápidamente alineados. Llegaban los rezagados, gente de los fundos que ocupó sus asientos de privilegio, sin saber lo ocurrido. El señor Lorena, cuando sonaron dentro los tres timbrazos que hacían inminente el comienzo de la función, preguntó a misiá Melecia, que seguía firme en su vigía:
--¿No entra, señora?
--Se me perdió mi hermana. Tengo que esperarla.
--Se fue con la señorita López hace rato. Cuando..., cuando...--no se atrevió a precisar cuándo, él, testigo de todo lo pasado.
Misiá Melecia masculló un último:
--¡Mala pájara! --antes de entrar, estirado el morro, semejante a sí misma rumbo al aquelarre.
LA MUJER
Dos palabras para calificarla: mala pájara. Y otras dos --que en su simpleza le había comunicado la Liduvina--, con las que la nombraba misiá Melecia, y por añadidura todos en el pueblo: María Nadie.
¿Qué era peor? ¿Y cuáles calzaban más con ella misma?
¡Mala pájara! Mala. Mala. ¿Por haber sido una rebelde frente a la vida? ¿Por su sublevación profunda desde que tuvo uso de razón frente a cuanto consideró inconducta?
Inconducta de los suyos, familia de un funcionario mediocre, pusilánime, sin iniciativa, aferrado a la costumbre, aterrorizado siempre por la idea de desagradar al jefe, buscando quedar bien con todos, jugando en el balancín de las ideas políticas a estar con la mayoría gobernante; brujuleando un ascenso, obsecuente, listo a la inclinación, si era ella necesaria ante el poderoso, y al propio tiempo con los músculos listos para el paso atrás, si el poderoso en ese mismo instante dejaba de serlo. Batallando entre las letras, los recibos, los protestos, las cuentas, los créditos, las deudas; cercano a la extorsión, bordeando la estafa, especie de araña tejiendo laboriosamente su red en la conciencia de que el plumero, la escoba, el azar abriendo una ventana y dejando entrar el viento, amenazaban en cada momento su meticuloso trabajo.
¿Cómo podía unirse lo que tenía un nombre, una palabra desdeñosa, con la bondad y el cariño? Porque ese mismo hombre rastrero, sin ningún pudor para ocultar sus manejos, antes bien, haciendo de ellos tema de conversación familiar, desbarataba con la mujer y los hijos un inagotable tesoro de comprensión, de generosidad, de buenos sentimientos. Todo lo entendía, para todo poseía una sonrisa, una cordialidad. Jamás negó nada a nadie. Lo que la mujer quería era ley. Lo que los hijos pedían era mandato, siempre que mamita dijera que sí. ¿Hasta dónde llegaba lo bondadoso y comenzaba el cinismo? ¿Y dónde terminaba el cariño y se abría la muelle comodidad?
María López lo miraba en su memoria, que por desgracia tenía una alucinante exactitud de placa fotográfica. Chiquito, farruto, como resecado por la inquietud, así era el padre, con los ojillos de ratón, ancha la frente y el pelo haciendo prolijas eses sobre la calva incipiente, de caballete la nariz y la boca triste sobre unos dientes rectangulares, ahumados del constante cigarrillo en las comisuras de los labios y que tenía la particularidad de mantener allí suspendido, cambiándolo sin tocarlo de un extremo a otro, hablando y sin que se desprendiera. Siempre como acurrucado, como si descansara en una gradería con los brazos entornando las rodillas. Siempre como en atisbo y dispuesto a decir que sí, a complacer a la mujer, a dar agrado a los hijos, a sonreír, a aprobar.
Por contraste, la madre aparecía más espléndida de lo que en verdad era. Con el pelo de un negro denso y brillante, morena, soberbia de cuerpo, con la cabeza en alto con un gesto de "aquí estoy yo, ¿y qué?" y unos ojos almendrados, verdes, sonrientes y burlescos. De familia modesta, ambiciosa e inteligente para cuanto fuera su conveniencia, casó jovencita con Enrique López, empleado fiscal. No gran cosa, pero era un marido, una situación, una ayuda para hacerse un sitio en la pequeña sociedad provinciana y la esperanza de viajar, de ir al albur de ascensos en la carrera del marido, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, para terminar en la capital. Ella contaba --barajadas esas posibilidades con un obscuro instinto, sutil en sus formas externas, capaz de envolver y convencer al más inteligente-- con el escalafón, los quinquenios y las recomendaciones. Sobre todo con las recomendaciones.
A través de los años, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, en el clima y las circunstancias que fueran, jamás dejó de ir por las tardes a buscar al marido a la oficina. Era un rito. Vistosa, atrayente, amable, resultaba una fiesta verla llegar. Nadie eludía el placer de mirarla: los hombres por un natural homenaje y las mujeres por una especie de malsano interés. ¡Se decían tantas cosas de ella! Y ella arrastraba la cola de las suposiciones y de los comentarios con tanta seducción como una reina de opereta puede arrastrar su traje de corte. Tenía una manera especial de interesarse por cada uno, de preguntar justo lo que su interlocutor, fuera hombre o mujer, ansiaba que le preguntaran para contar sus pequeños problemas caseros, sus obsesionantes conflictos sentimentales, sus aspiraciones, sus desengaños, sus enfermedades, sus líos domésticos; su opinión sobre el tiempo. Ella lo oía todo atentamente, con una que otra palabra que incitaba a terminar la confidencia, sostenida la mirada y una seria expresión en la boca abundante que un rojo escarlata ponía en manifiesto como un arrebatador llamado.
Ese era tal vez el secreto de su encanto. Se la discutía, se formaban bandos, se aducían argumentos en pro y en contra de ella. Pero aparecía y aun los más reacios contrarios se entregaban a la magia de su mirar a la delicia de narrarle la historia de su vida.
La cola que arrastraba se habla ido formando en años de ir de un lado a otro, en traslados que siempre significaban ascensos para el marido. De sus amistades con los jefes, de su manera trepadora de hacerse situaciones, resultaba siempre la primera en los directorios de sociedades la organizadora de todas las fiestas, la que se sentaba a la derecha --saltando sobre toda suerte de normas sociales que a veces tocaban protocolos-- de la figura masculina preponderante, a la que monopolizaba y de quien recibía toda suerte de homenajes.
Sí, ésa era ella, la mujer de Enrique López. No había nada que hacer. ¿Cómo se las arreglaba, con qué métodos derribaba barreras y se le concedía ese lugar? ¿Eran cosas pertenecientes al ignoto mundo de las irradiaciones personales, al magnetismo de ciertos seres que logran imponerse, con méritos o sin ellos, en forma incuestionable? La señora de López, por derecho propio, era la primera.
De ahí nacía la urdimbre de su cola, la que estaba a la vista. La trama eran los comentarios, las suposiciones, su amistad con el diputado, su compañerismo en el juego con el senador, su otra larga amistad con el viejo personaje, influyente jefe de partido. Pero comentarios y suposiciones eran hilos febles que nunca lograron tejer una realidad. Nunca nadie pudo afirmar nada concreto.
Enrique López seguía medrando. Con la mujer y cinco hijos, de ascenso en ascenso, llamado por imperativo de la mujer a ocupar una situación social fuera de sus posibilidades económicas, siempre rebasando su presupuesto, acosado por las deudas, achicándose, como disminuyéndose físicamente con los años, terroso, yendo de aquí para allá en busca de una fianza, de una prórroga, con los hombros curvados, la cabeza inclinada, garfio movedizo en busca de terreno donde adentrarse y sin lograr nunca firmeza alguna.
Eso eran sus padres, los padres de María López, o, como la llamaban en el pueblo, de María Nadie.
Si no hubiera tenido desde chiquita ese sentido incómodo de lo absoluto, ¡qué felizmente podía haber vivido en la despreocupación! Niños consentidos ella y los hermanos --en total eran dos hombres y tres mujeres--, entregados a sí mismos, en el patio o en la cocina. ¿Cuántos patios y cuántas cocinas fueron escenarios de su infancia? Ella llegaba a una de estas tantas casas, similares, edificadas absurdamente en torno a un patio, fuera el que fuere el clima en que se alzaran, con habitaciones, una tras otra, dando a una galería y cerrando un cuadrado o un rectángulo. Al fondo se abría otro patio con árboles y alguna vez con un gallinero. Llevaban tras ellos un equipaje miserable: viejos baúles con la ropa y unos grandes fardos con los colchones. La partida coincidía siempre con un remate. Según la madre: "Vida nueva, muebles nuevos". Lo que significaba adquirir íntegro otro menaje, con la lógica consecuencia de los créditos y los vencimientos.
Arribaba ella, María López, a una de estas tantas casas e inmediatamente creaba su ambiente: un rincón para su cama, para su ropa, para sus libros. Un rincón, el más propicio al silencio, para leer y soñar.
Para leer, soñar y mirar la vida.
La faz y la contrafaz del padre, su asquerosa aquiescencia a la madre, su arrastrarse mendigando favores, ¡cuánto mal le hicieron, cómo acibararon sus años de criatura precozmente madura! ¡Y la madre, la madre, la contrafaz de la madre, su también asquerosa manera de quebrar voluntades, de crear intereses, de especular consigo misma en un comercio en que ni siquiera tenía el arrojo de darse íntegra, que todo eran promesas, encandilar deseos, avanzando un pasito para poner más a la vista la pulpa violenta de la boca, oyendo con las pestañas bajas, un tanto anhelante la respiración, lista para el paso atrás, si aún no había madurado la promesa de una ventaja!
¿Cómo había ella conocido toda esa miseria? Entre sirvientas, en una promiscuidad sin secretos de índole alguna. Entre compañeras de escuela, hablando de la vida sin ambages, descubriéndola, suponiéndola, sabiéndola, con una tremenda obsesión de todo cuanto atañe al sexo. Y después: los libros. Y si se tiene una natural inteligencia y se mira descarnadamente en torno, siendo contemplativa y deductiva, lo que se va comprobando es no sólo la cara visible de los seres, sino el dibujo primero borroso, y al final nítido, de otro rostro contrapuesto, alucinante, revelador de tanta desoladora certidumbre.
¡Ella, que ansiaba que fueran puros los seres y los sentimientos, que simplemente aspiraba a que cada ser, cada sentimiento, tuvieran su justo relieve, en una justa proporción, y así poder entregárseles sin reservas o de lo contrario apartarse prudentemente! Pero ¿cómo entenderse con este entrevero que era cada cual, amasijo de afirmaciones y negaciones, en que no podía saberse siquiera qué primaba en ellos?
¿Cómo atreverse a despreciar al padre? ¿Cómo juzgar definitivamente a la madre? ¿Dónde terminaba el bien y empezaba el mal?
En ese medio medró ella, con los hermanos como encarnizados enemigos o como grandes amigos, tampoco hallando asidero en ninguno, palo a la deriva en la correntosa fluencia de un existir, entregado por circunstancias familiares al azar.
Iba rápidamente huyendo del escándalo, de las palabras como piedras cayendo sobre ella, de las gentes enloquecidas por el pavor, de los gritos, de las corridas, de los ojos de Conejo insondables de dolorosa sorpresa y de no sabía, además, qué otro sentimiento, todo tan rápido, todo como un relampaguear de superpuestas imágenes. Cacho, diciendo algo como una súplica; esa mujer gorda, en un frenesí de insultos. Reinaldo, endurecido, también diciendo algo imperioso a la mujer frenética; la gente atropellándose, alguien que tiraba de ella --la Liduvina tal vez-- y un señor que también tiraba de ella, poniéndola a salvo de la multitud. Y por sobre todo, como un refrán persistiendo en dolorosos ecos, la voz que insistía: "Mala pájara, ¡qué se vaya!... Mala pájara... Había de ser María Nadie... ¡Fuera..., María Nadie!..."
Sí, el bodegón, el teatro, las gentes, esos seres fantasmales, la luz enceguecedora de los grandes focos, esas figuras grotescas pintadas en el arco de la entrada, los mascarones, la voz de misiá Melecia, la mujer gorda, don Lindor, Cacho, sí, y otra mujer difuminada, hecha de sombras. Todo, hasta Conejo y su tierna dolorida expresión de reproche --¿por qué?--, todo iba quedando atrás, lejano como algo que se soñó y se pierde lentamente en la recobrada conciencia de la vigilia.
Iba presurosa. Hasta su casa, hacia ese recinto de soledad y paz, siguiendo la veredilla bordeada de pastito y de insistentes llamadas de grillos.
Cerradas las casas, puertas y ventanas, portones, todo estaba cerrado. Fachadas plácidas, arquitecturas simples. Colores grises, blanquecinos, o la violencia de pinturas en audaces contrastes. Elementos nobles; piedra y madera. La montaña con su duro insensible corazón y el árbol sirviendo siempre en su múltiple generosidad. Y adentro, ¿qué? ¿Qué en las casas? Habitualmente todos esos seres, ese mundo del que venía huyendo, despiadado, malévolo, injusto. ¿Es que nunca iba a lograr la paz? ¿Es que no podía tener un ámbito para su cansancio? ¿Nunca?
Se detuvo ante una puerta, grande, lustrada, con una impresionante bocallave, y arriba una mano de bronce, un llamador colonial, alargados los dedos con cautela sobre una esfera, sujetándola con un pequeño gesto de atildada elegancia, un poquitín en alto el dedo meñique, caído sobre el dorso el volado de encaje y una sortija en el anular. La miró y sin saber para qué, alzó su mano, cogió la otra y un golpe metálico y seco retumbó por las calles desiertas. En la casa su eco despertó a un perro, que ladró enérgicamente. Continuaba de pie junto a la puerta, oyendo aún el retumbo perderse, diluirse en la distancia, hacerse carne de silencio nocturno. Oyendo al perro lanzar sus desvelados ladridos.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que Liduvina la seguía, tratando de alcanzarla, incómoda sobre los tacones altos, silenciosa por las tapillas de goma. "Así duran más", aseguraba misiá Melecia.
--María..., por favor... Déjeme que la acompañe..., no puede seguir sola..., por favor...-- rogaba Liduvina con expresión de humilde insistencia.
--También se lo pido por favor, Liduvina, déjeme sola. Déjeme volver sala a casa. --Y como viera que dudaba, que iba a insistir, agregó firmemente--: Deseo estar sola.
La otra, que quería complacerla, que quería serle útil, que no sabía qué hacer entre su sincero deseo de serle útil y de complacerla, farfulló a tropezones con las palabras:
--No son tan malos como parecen, María; perdónelos, están todos como locos. La creen una orgullosa. Cada uno supone algo de usted. No la conocen... Usted tiene cierta culpa... No ha querido ser amiga de nadie. Perdónelos a todos... Esa mujer de la Petaca yo creo que se está muriendo... Vive comida por los celos, creyendo que al marido todas se lo pelean..., a esa basura...
--No quiero saber nada. Liduvina, por favor, déjeme...
--¿Me promete irse para su casa? ¿No hacer ninguna lesera?
--Sí, Liduvina... --sonrió con una súbita reacción y poniendo suavemente una mano sobre el hombro de la mujer, que vio en el gesto una inesperada prueba amistosa, casi de cariño, que la tranquilizó--. Le prometo no hacer ninguna lesera...
--¿Por qué llamó en esta casa? --preguntó con cierta ansiedad. La muchacha se encogió de hombros.
--No lo sé, Liduvina. No sé de quién es esta casa. Pero vi la mano y me pareció que alguien adentro estaba esperando que llamaran. No se asuste, Liduvina. No estoy loca. Y vuélvase al teatro..., por favor...
Sin esperar contestación, siguió andando por el caminito bordeado dé cantos de grillos. Todavía el perro lanzaba hacia desconocidos peligros la advertencia de sus ladridos.
...Entonces había que ir hacia las gentes y decirles, para que la conocieran, para que no la creyeran orgullosa: "No pude entenderme con la manera de vivir de mis padres. Para querer a las gentes necesito estimarlas, y la otra faz de mis padres no era incentivo para que tuviera por ellos la menor estimación. Sí, lo sé; a los padres se los quiere sin abrir juicio sobre ellos. Ese es el axioma sobre el cual se basa el equilibrio familiar. Lo maravilloso es poder juzgarlos y hallar en ellos sólo virtudes, modelo para calcar nuestra propia personalidad. Pero ¿qué se hace si con sólo mirarlos con cierta atención se les encuentran las verrugas de todas las prevaricaciones? ¿Qué se hace? ¿Encostrarles su proceder? ¿Tratar de ser su conciencia? ¿De llamarlos a rectitud?
"Yo no supe ser eso, me contenté con apartarme, continuando mi vida por otros caminos. Ante todo, quise hacerme una situación que me independizara económicamente. Casarme no era mi meta. Estudiar largas carreras, al albur de nuestra vida trashumante, no era posible. Si apenas, de pueblo en pueblo, lográbamos, a fuerza de las recomendaciones que tan diestramente conseguía mi madre, que sin mayores dificultades se nos aceptara en colegios o liceos. Mis hermanos eran los mayores; empezaron a trabajar y se quedaron en pueblos diferentes. Una de mis hermanas se casó. Otra ingresó a una oficina. También yo empecé a trabajar, pero en cuanto tuve dinero suficiente para cubrir mis gastos, sin mayores dificultades impuse mi deseo de tener mi propia vivienda.
"Desde entonces estoy sola.
"Pero no en paz.
"María Nadie..., qué justo el nombre: María anónima. María entre mil Marías.
"María Nadie, en una gran ciudad, en la capital, es una plumilla de vilano, esa cosita infinitesimal en el aire. Una nada. Se vive en una pensión. Del sueldo se hacen unos pequeños montoncitos: para la patrona, para la farmacia, para la locomoción, para juntar el mes que viene con otro montoncito y comprar un género para una pollera, que hace mucha falta. Y se va a la Biblioteca, porque gusta mucho la lectura, pero los libros son muy caros, y caminando como autómata cuarenta cuadras diarias se ahorra el dinero del colectivo y se puede alguna vez ir a un concierto o al cine.
"Porque por reacción la vida familiar ha puesto en pie, trazados en mí para siempre, varios preceptos. Primero y principal: "jamás contraigas una deuda"
"A ustedes, gentes de Colloco, según la Liduvina, tan interesadas por conocer mi vida, posiblemente les resulte un poco pesado oír mi historia de simple empleada de teléfonos, de la sección larga distancia. Ese estar horas de horas quieta con el aro de los auriculares que termina por pesar sobre la cabeza como un suplicio y oír números, números, docenas, cientos de números, y conectar y desconectar y hacer las mismas preguntas con igual tono y no equivocarse, y seguir indefinidamente, en indiferenciado tiempo, que se suma en semanas, meses y años, siempre lo mismo, tomada a veces por el pavor de no ser sino parte de un aparato mecánico, un grotesco ser hecho de madera y metales, de hilo y caucho. Y créanlo ustedes, los que me dicen orgullosa, diez años pueden pasar en ese trabajo embrutecedor. Diez años que la dejan a una al otro lado de la treintena, mirándose en el espejo los ojos fatigados, las comisuras de la boca que tienden a desplomarse y tal vez, aunque se tenga el pelo de color de lino, por las sienes comiencen a blanquear unas canas precoces.
"Pero he querido vivir sola y en paz. Vivo sola, tengo una pequeña holgura. Los montoncitos de dinero a fin de mes dan mayores esperanzas de agrado; a veces puedo comprar un vestido mejor. Logro cosillas para formar un interior agradable. Tengo libros propios, un radio, discos. La soledad no posee un diámetro opresor, se ha enanchado y permite nuevos horizontes para moverse en ellos.
"Amigos, sí, ustedes que han pretendido llamarse mis amigos, los de este pueblo, gentes que tienen variados nombres y tan cabal interés por conocer mi vida: esa a quien llaman María Nadie tuvo soledad. A veces le costó sobrellevarla. Pero lo que no logró nunca fue paz...
Había llegado al radio central del pueblo. La iluminación se hacía más intensa, con focos de un blanco espectral pululantes de insectos. Unos esféricos focos encaperuzados de latón gris que echaban abajo una enorme moneda de luz, pista ideal para duendes y trasgos, o escenario para un monólogo desesperado, o un truculento fin de gran guiñol. Más allá las sombras se adensaban, luego se adelgazaban en un intermedio breve, se espesaban de nuevo y otra moneda de luz ponía en evidencia la falta de personajes de fiebre. En una de las zonas intermediarias, a la puerta de una casa, había un gato echado en el umbral, en una paciente actitud de espera.
María López se detuvo y lo miró, diciéndole:
--¿Te han dejado fuera? ¡Pobre michino!...
El gato levantó la cabeza a esa voz cordial y con cautela mayó una contestación, casi una queja.
María López se sentó a su lado. El gato no se hurtó a la vecindad. Se quedó quieto en la misma postura, echado sobre las cuatro patitas, como sumidas en el cuerpo, y la larga cola sinuosamente a su medio alrededor.
--Te han dejado solo... Pero ya llegarán y te abrirán la puerta... Hay puertas que se abren, puedes creerme. Puedes también creerme que otras puertas no se abren jamás.
El gato mayó otra desvaída queja, sin moverse. María López se quedó quieta y no hizo más preguntas.
Pasó una racha de aire y las hojas susurraron una protesta soñolienta. Los focos cabecearon, moviéndose la luz hasta de nuevo lentamente inmovilizarse. En un alambre de la corriente eléctrica una tira de papel --restos tal vez de un volantín-- siguió un largo rato cosquilleando el silencio. Lejana, lejana se elevó una alarma de perros que se disolvió en la nada. Un gallo trasnochado cantó una falsa amanecida.
"...Pero debo seguir contándoles mi historia. Tal vez para innumerables María Nadie la vida signifique una aceptación, un estirar la mano y recibir lo que en la palma vaya depositando el destino. Yo no acepté eso primordial que es la familia. Creí que la independencia me daría el derecho a elegir el grupo humano que me rodearía. Tendría amigas, amigos. Puede que tuviera un amor.
"¿También quieren ustedes conocer esto? Bueno. Bueno. La soledad en los comienzos, cuando tanto se la ambicionó, es como un aire delgado para pulmones enfermos. Una desesperada ansia de respirarla, de vivir en ella a ventanas abiertas, de sentir cómo por instantes ese aire va rehaciendo células, creando nuevos perfiles, dando a la piel una tersura frutal y a la sangre un ritmo de reconcentrado gozo. Se es feliz animalmente. Porque se logró esa provincia ilimitada para morar en ella libremente.
"Ya les he dicho que cuesta sobrellevar la soledad. Porque a la primera embriaguez de ese aire purísimo sigue el despertar en su helada condición intrínseca. Ni siquiera el Dios de los cielos fue capaz de existir en ella y creó el mundo para su compañía. ¿Cómo María Nadie, en la gran ciudad, podía sobrevivir en el aislamiento?
"Me dirán que María Nadie quiso esa vida. Pero piensen ustedes que su soledad era media soledad, porque ella, la empleada de teléfonos, tiene media vida complicada de deberes, de horarios, de frases repetidas, de números, de esas cifras que se multiplican, del uno al cero, danzando frenéticamente, nunca en el mismo sitio, descomponiendo guarismos en una demoníaca agobiadora danza.
"Entonces hablemos de la otra, de la auténtica media vida de soledad. Aunque tal vez no valga la pena relatarla, tan monótona: hecha de pequeños menesteres caseros, de gestos que por repetidos llegan a parecer, no éste de ahora, sino el de ayer, sin sentido, automatismo que lentamente mella la posibilidad de lo inesperado. Los deseos se desvanecen, las aspiraciones se aquietan.
"Conscientemente le quedan a María Nadie dos boquerones por donde evadirse: la música y la lectura. Y subconscientemente, profundo y dramático, el imperativo del amor.
"Llámese amistad o tenga el tremendo nombre de la pasión.
"Hay destinos de los cuales uno logra evadirse. Yo pude librarme de mi familia. Junto a esa familia viví trabajada por la angustia de juzgarlos y de no estimarlos. De no sentirme en ningún momento ligada a ella. Me evadí de mi familia. Tuve una situación independiente, un haber material que lindaba al correr de los años con la holgura para quien, como yo, no abriga grandes ambiciones. ¡Perdonen! Ya esto se lo había contado. Se lo había dicho antes.
"Empecé a convencerme de que existía un destino ineludible para mí, y era mi imposibilidad de conseguir amigos, fueran ellos hombres o mujeres. Amigos como yo los entendía: seres inteligentes y bondadosos, capaces de darse enteros. Yo seguía viendo la doble faz de las gentes, analizando, pesando, deduciendo, esperando, a veces estremecida, llena de ilusiones ante un ser que me parecía "ése", el que esperaba, lista para intercambiar con él --hombre o mujer-- toda mi ternura, mi abnegación, mi conocimiento, mi mínimo caudal de cultura tan trabajosamente conseguido. Y con el anhelo de la espera, del momento en que ese otro ser se volvería a mí, dando la respuesta a no sé qué pregunta que jamás formulé, siempre el hecho se repitió, calcado uno en otro, como se calcaban los hechos cotidianos en el hogar y en la oficina: las mujeres ni siquiera adivinaban mi ansia y los hombres tan sólo alargaban la mano en busca de mi cuerpo.
"Yo vivía en parte desmaterializada en la música. Pero vivía también en los hechos que la lectura entrega, amalgamada con cuanta pasión puede agitar al ser humano: de la más celestial a la más abyecta. Nada me era extraño. Todo podía vivir en mi comprensión, pero al propio tiempo quedaba al margen de todo, a un costado, mirando, entendiendo, doliente, gozosa, admirada, repelida, capaz de la identificación, pero sin perder jamás mi noción de ser una simple lectora. Como un cuerpo de cristal que se sume en agua, se extrae, se orea y vuelve a su condición primera. Esa terminó por ser mi verdadera vida, mi media vida de soledad, cuando me convencí de que la soledad cordial era para mí definitiva.
"Desde chiquita me habían dicho linda. Más crecida me dijeron irte: interesante. Siempre he tenido la convicción de que físicamente soy una mujer que pasaría inadvertida si no fuera por el color del pelo. Nunca me ocupé de mi persona sino para darle un tratamiento que la hiciera are soportable. Los trajes no tuvieron nunca otro sentido que el muy necesario y modesto de cubrirme. Los adornos no existían para mí. Y nada digo de pinturas...
"Nunca sentí el deseo. Eso que se llama "deseo". Esa vaga o imperiosa urgencia que hace presente el sexo.
"Viví mi vida de independencia, batallando por vivirla en paz, o seas limitando mis aspiraciones tan sólo a lo que me daba mi media vida solitaria.
"Batallando. ¡Qué ironía! Y sin lograrlo..."
Sorpresivamente el gato levantó la cabeza y mayó una nueva pregunta inarticulada.
--Sí, ten paciencia. Ya llegarán tus gentes --contestó al punto.
"... A veces la soledad pesa. Es como un molde que se va ciñendo al propio cuerpo hasta oprimirlo. Hay algo que duele adentro y los músculos envarados no se atreven a un movimiento que delataría su torpeza. Son sensaciones que duran menos que un segundo, pero que dejan la horrible frialdad del vértigo en el pecho y en el corazón un aletear de pájara caído. Entonces se busca alguien alrededor, alguien para alargarle la mano, temerosa de no lograr el movimiento y hallar en la otra palma una certeza de calor vital, una especie de cuenco en que acurrucarse. Esa soledad de pozo húmedo que nos despierta a media noche con el pavor de estar efectivamente en lo hondo de un pozo, desesperadamente mirando arriba el punto de salida inalcanzable. Esa soledad en que empiezan a caer las palabras dichas por una misma a media voz para espantar el intolerable silencio de las horas, que morosos relojes no terminan de enviar nunca al pasado. Ese deseo que asalta y empuja a no hacer siempre lo mismo, a no calcar hoy el gesto que se hizo ayer.
"Pesa la soledad en que un día cualquiera se filtra la miseria física, El que me duele, y no tengo quién me acompañe; el que padezco sed y que la sed de la fiebre me quema, y que nadie me da un vaso de agua, y que la soledad es buena para morir, y que podrida me encontrarán cuando el hedor salga por debajo de la puerta y el mayordomo avise a la policía. Y que nadie se afligirá mucho, y en lejanos pueblos los parientes dirán: "Murió en su ley". Y. --¡ay!-- que cuándo amanecerá, y barra la luz la angustia que teje el desvelo, y que ya estoy mejor, pero que no puedo levantarme y que tendré que avisar a la oficina, y que si aviso yo misma, no creerán lo mal que estoy. ¿Quién podrá avisar entonces? Llamaré a la mujer del portero, y que no me atrevo a hacerlo, no le gusta que la molesten con recados, y si no la llamo, ¿a quién llamo? ¡Ay, Dios! ¡Vivir sola y en paz!"
"No sé si me entienden ustedes, gentes del pueblo, esta deshilvanada historia; tal vez la entiendas tú más que ellos, gatito paciente, buenito como eres, sosegado a la puerta de la casa, esperando que tus patrones regresen, y que sin saberlo has ayudado a una mujer, a una pobre mujer que se creyó más fuerte que la soledad. --El gato levantó la cabeza, mirándola. María López se dijo aún--: Tan absurdo todo. Tan mezclado. Tan no pudiendo a veces separar lo que fue de lo que queríamos que fuera. Pero fue "eso", y "eso" fue "así". Pasó "así". ¿Cómo? Me lo pregunto siempre. Voy a tratar de contarlo como historia ajena. Puede que así vea más ordenada y claramente los hechos."
"...Un día cualquiera, María Nadie tiene que ir a una fiesta. Se casa el jefe de sección y hay que despedirlo de su vida de soltero, darle una comida, ofrecerle un regalo. Hay que asistir. Es el jefe. Claro.
"María Nadie no tiene el hábito de esa bulliciosa compañía. Hay que reunirse, viajar en un enorme colectivo para llegar a una quinta en los alrededores de la capital; llamarse, gritar, ocupar asiento, dar vuelta la cabeza, sofocarse porque alguien no llega, ponerse en pie. Hablar. Reír. Chillar. Hablar de todo, de la fiesta, del novio, del regalo, del tiempo, de lo linda que es la novia. "¿A usted le parece?" Hay que lanzar frases al viento que se desarrolla en rachas, serpentinas cosquilleando sobre el cuello, revolviendo la melena, enfriando las mejillas que arden de un entusiasmo porque sí.
"Ella, María Nadie, está un poco perdida en esa baraúnda. Sin hallar su ritmo, previendo, desolada, unas horas de violencia, de tener que forzarse para ponerse a tono con el ambiente. Al fin se dice: "Qué me importa a mí. Tuve que venir y vine. Que me aguanten como soy".
"El enorme auto está casi completo. Solamente atrás quedan unos asientos vacíos que nadie quiere ocupar. Dos grandes manos calientes se posan sobre sus hombros y una voz dice reidora:
"--A la princesa nórdica me la rapto yo...
"María Nadie protesta, levantando la cara para ver al hombre que está de pie en el pasillo, a su espalda, y encuentra unos ojos joviales, una cara de perfil duro, con la mandíbula acusada, y, sin embargo, el conjunto se aliviana, se hace casi tierno por la expresión de la boca, que, aun seria, parece sonreír en sus comisuras, y por los ojos vivaces, inteligentes, que al reír se vuelven un trazo alargado en que esplende la piedra marrón del iris. Las manos siguen sobre sus hombros.
"Ahí nace la tremenda historia de su instantáneo amor.
"Algo ha dejado de ser en ella. Su voluntad. Se alza. Va hasta el fondo del coche, se instala junto al hombre. Es alto y fuerte, justo su cabeza de ella alcanza su pecho; reclinada allí podría oírle el corazón poderoso. ¡Tac! ¡Tac! Es su propio corazón el que late no sólo en su propio pecho, sino en sus sienes, aturdiéndola.
"Siente las manos frías y sabe que tiene la cara roja porque le arde. El hombre --es algo más que joven, menor que ella, desde luego--, el hombre pregunta siempre desde arriba, porque si bien está ahora sentado, ni estirándose lo más posible alcanzaría ella a reclinar su cabeza en el hombro atlético.
"Pregunta algo. Dice cosas. La obliga a contestar. Ocupa casi todo el doble asiento. Ella se acurruca contra la carrocería, buscando dejarle holgura. El ríe. Y ella empieza a sentir que está adherida a una cadera dura de huesos. Porque ese gigantón no es un fardo de carne. Parece un joven dios. Se lo diría hecho para vivir en un estadio, desnudo al sol, con la jabalina o el disco, o saliendo del agua como un bronce emergiendo de una fuente.
"Después nada tiene sentido. Se ríe. Se habla. El auto parte por calles semiurbanas, entre árboles que forman túneles de sombra perfumada, en busca de la quinta en una altura. Arriba hay miríadas de estrellas de palpitante plata azulenca. Croan las ranas. El olor a humo de las quemazones vespertinas da cabal contorno a la presencia del campo y su vivir sencillo. Una voz canta. Las otras voces se le unen en el coro popular. Ella está ahí, perdida en ese mundo desconocido, adherida a esa cadera cuya presencia hace a veces más insistente un vaivén del coche.
"Se llega. ¿Dónde? Tal vez a la felicidad, porque esa maravillosa sensación de reposo sólo puede existir en el país de la dicha.
"Las grandes manos la bajan. Camina junto a él, chiquita y delgada, elástica. La guía. Es como dejarse llevar por el destino que al fin tiene para ella un rostro. No sabe qué nombre tiene. No importa. Se deja llevar. La instala junto a él. Conversan. Comen. Oyen conceptuosos discursos. Brindan. Conversan. Bailan. Ella protesta. No sabe bailar. "¡Tonterías!" Él asegura que sí sabe. Y baila, llevada por el joven dios que tiene el ritmo sincopado metido en el cuerpo como un demonio alegre. Pasean por el parque. Llegan a la terraza. Se acodan a la balaustrada y miran abajo la ciudad enorme, punteada de luces. El coro canta más allá de los árboles, en el corredor de la casa. Acá están sólo el susurro de las hojas y el fino removerse de los insectos y, a veces, el espectral vuelo de un ave nocturna.
"Ella no es nada. Ni siquiera es ese alguien a quien después llamarán María Nadie. Es algo sin nombre, parte del universo, compenetrada con el oculto sentido de las cosas, perdida en el abrazo del hombre, diluida en la fugacidad de su beso, apenas estampado en su sien.
"--Chiquita --dice él--, pareces tan chiquita que me das un poco de susto.
"Ella sólo sabe alzarse un tanto para alcanzar su hombro.
"Vuelven. Están todos cansados, casi silenciosos. El auto se desliza cuesta abajo, llegando rápidamente a la ciudad. La sombra en la alta noche se hace cómplice para el embotamiento. Está cansada, más que nadie tal vez, gozosamente cansada. No desea otra cosa que seguir así, con la cabeza apoyada en el brazo del hombre que cruza su espalda y vuelca la mano sobre su cintura, mano que a veces sube y lentamente acaricia su pequeño pecho y baja de nuevo a colocarse sobre su cintura. Una mano ancha, caliente. A veces la boca del hombre llega hasta su sien y besa dulcemente el ángulo de su ojo, pasa una dulce lengua sobre las pestañas estremecidas. Luego vuelve a la inmovilidad. Y el camino desciende, entra en las calles, semiurbanas, se desliza por el asfalto de las grandes avenidas y a los pocos minutos está en el centro, frente a la oficina de teléfonos, impecablemente junto al cordón de la vereda, dando término a este viaje al absurdo.
"Él la acompaña. ¿Vive lejos? No importa. Un taxi los lleva. A la puerta de la casa, él pregunta:
"--¿Puedo subir? Me gustaría que me dieras una taza de café. ¿Puedo?
"Suben. El pequeño departamento no se sorprende con la presencia inesperada. Todo tiene un aire natural, de inveterada costumbre. El hombre trajina en la cocinilla minúscula, besa sus cabellos, bebe café, enciende un cigarrillo, la besa. Su gran mano ha encontrado, de nuevo cruzando un brazo sobre su espalda, el camino de su pequeño pecho; la boca halla el ángulo de los ojos, de uno, del otro; la boca reidora dice cosas sin sentido, palabras deshilvanadas; habla como sigilosamente al oído de un enfermo, de un inanimado al cual hay que dar esperanza; habla con un sonsonete adormecedor. La mano sigue, prolija, acariciando el pequeño pecho. Ella deja que todo pase. Cuando conoce su boca la violencia de esos labios apretados a los suyos y su lengua el sabor de la pulpa enervante de esa otra lengua, entonces sí, que sabe que lo demás va a pasar, que es inevitable, que ella dejará que pase, porque ¿cómo va a contrarrestar la tumultuosa y al propio tiempo embriagadora marea que corre por su sangre y asorda toda razón? ¿Cómo?
"Está desnuda tendida bajo ropas revueltas. Siente en el baño el caer de la lluvia. Tiene tan sólo dos certezas: que está desnuda en su cama, de espaldas, cubierta de heterogéneas prendas, y que en la ducha alguien se baña silbando un baile cadencioso de trópico. Ella regresa del caos y dificultosamente empieza a reconocer lo cotidiana. Esa es su pieza, ése es su baño, ésa es su cocinilla. Esta es ella misma, esta mujer desnuda donde el amor y todo lo que implica carnalmente han hecho su trabajo y el que está ahí bajo el agua, silbando, es un hombre, el que ha misteriosamente trabajado en ella para revelarle cuánta vibración de íntimo gozo puede lograr la pareja humana. Adán y Eva en los primeros días del paraíso.
"Aparece en la puerta y es tan grande que casi alcanza su dintel. Se abrocha el cuello de la camisa, alzando la barbilla, lo que muestra en toda su dureza la arista de la mandíbula. Entonces repara ella que esa barbilla es cuadrada y una cicatriz, marca en el medio una hendidura. Con la cabeza así, en escorzo, sus ojos la están mirando, entre risueños y burlones. Entonces oye lo inesperado:
"--Creo que he hecho una gran burrada... Pero ¿cómo me iba a imaginar que usted, tan chiquita y tan bonita, iba a estar así de enterita?.... --Se ríe y llega hasta la cama, sentándose para alargar su gran mano, ponerla abierta sobre su plexo y sacudirla como si fuera un animalito regalón--. Mírenla a la pollita, igual a la de la canción... --y bruscamente serio--: Váyase al baño: no sea cochina.
"¿Es que ya tiene que empezar a ver la contrafaz de la dicha? ¿Es que ya está fuera de la puerta del paraíso, con un amenazante índice que le señala el camino del sufrimiento?
"--Vaya a lavarse --insiste él--. Yo me voy. Creo que casi sería mejor que me fuera a tomar desayuno por ahí y leyendo el diario esperara la hora de la oficina. No vale la pena que vuelva a casa --la mira reflexivamente--. Eres una chiquita bien mala de la cabeza. Y yo me dejé engañar como un chino por usted, princesa de los países nórdicos. La verdad es que mereces unos buenos azotes. ¿A que te los doy a poto lado?
"La sacude riendo. Y se inclina por fin para besarla sobre los párpados que, no quieren abrirse, sobre la boca que no quiere decir nada. La besa con algo que linda pero no es la ternura, y dice con la expresión habitual, entre seria y burlesca:
"--Nada te puedo decir, chiquita, pero creo que volveré... Hasta pronto.
"Cuando ya está en la puerta se vuelve y dice:
"--Chiquita. Yo sé cómo te llamas. Pero es conveniente que sepas cómo me llamo yo. Mi nombre es Gabriel Arcángel, pero en cuanto pude me deshice de la compañía celestial. Y mi papá es Menotti, el italiano de los vidrios, ¿sabes? Y además soy ese ser ridículo al cual su mamá llama Lito... Hasta luego otra vez.
"Y se va.
"Se va. María Nadie sabe, como si estuviera leyendo sus pensamientos, que va entre confuso y contento, porque su programa le resultó esta noche "una chiquita entera". Y está ahí, sin atinar a movimiento alguno, como trizados los huesos, empavorecida, buscándose a sí misma, antes que nada palpando qué queda de su cuerpo con una mano temblorosa que pretende hallar los labios maduros de besos. Mano que no alcanza a llegar a su boca, porque la relaja la certidumbre, algo que se le presenta como una futura actitud permanente: la espera. Porque desde que el hombre ha desaparecido por la puerta, comienza María Nadie a esperar su regreso.
"Entra. Sale. La oficina, el trabajo frente a la mesa conmutadora, se hacen insoportables. Tiene la sensación de un desdoblamiento: la telefonista que contesta por reflejos lo que debe contestar y la mujer atenta al reloj, exasperada por la lentitud con que se mueve el minutero, exacerbada por el deseo de retornar a su hogar y a la servidumbre de la espera."
"...Pero no puedo seguir contando para ustedes esta historia como si fuera la historia de otra, de una María Nadie que no fuera yo, María López. La he sentido demasiado en la sangre para poder desprenderme de ella. La siento, demasiado en la sangre para lograr considerarla ajena..."
"...Mis días de entonces no tienen otro sentido: esperar. El método en mi departamento, las horas de levantarse, de comer, de dormir, el día que se lava, el que se plancha, los domingos ociosos, las idas a los conciertos, al cine, las largas horas de lectura en la biblioteca, las caminatas interminables bajo los árboles teñidos de los múltiples tonos que con-sigo traen las estaciones, nada de eso existe. Yo soy nada más que una mujer que espera.
"Llega él a cualquier hora, reidor, cargado de paquetes, levantándome en vilo y echándome de espaldas en la cama para poner su gran mano sobre mi plexo y jugar conmigo, sacudiéndome como quien juega con un cachorro. Cuando se ha cansado de jugar me suelta y empieza a trajinar, desenvolviendo cosas absurdas que contempla con una alegría de chiquillo extasiado ante sus zapatos nuevos. Lo primero que ha traído es el banderín de su club. La habitación tiene un aire de bazar, atestada de los infinitos regalos, que él admira, que jamás ha puesto en duda que me parecen maravillosos y me hacen feliz.
"Dice en esos momentos tan dichosamente: "Mire lo que le compré, princesa", que no me atrevo a pedirle que se lleve esos pequeños horrores. Puede haber venido en la mañana a hacerme el desayuno --y en verdad no ha venido sino a eso--, apurado, mirando el reloj de reojo; rezongando contra el mechero de gas que no hace hervir pronto el agua, juguetón y disparatado, para volver al medio día, asomando la cabeza, y preguntar si el café no tenía veneno para los ratones e irse, para regresar en el atardecer como un enloquecido amante. O puede estarse días de días sin que sepa yo nada de él. Como si no existiera. Jamás me hubiera atrevido a llamarlo a su oficina y menos a su casa. ¿Qué pasaba? La imaginación tejía horribles accidentes, enfermedades, y, más que nada tejía la historia de la aventura que para el hombre dejó de tener interés y pasó a reunirse en lo profundo de la memoria con otras aventuras igualmente olvidadas.
"La primera vez que quise pedirle que nuestras entrevistas tuvieran un ritmo, una hora prefijada, me miró sorprendido para decirme que "eso nunca". Lo maravilloso para él era lo inesperado, el seguir sencillamente su impulso. Así él venía porque sí, porque quería verme, porque sentía la necesidad de mi presencia. Lo otro era la cochina costumbre que mella todos los placeres.
"Quise explicarle lo que era mi vida de espera. Pareció más sorprendido aún. No, no, eso sí que no. Yo debía hacer mi vida como siempre, ir donde buenamente me placiera. Si me agradaba la monserga de los conciertos, que fuera. Si me gustaba el olor a pipí de gato de la biblioteca, que fuera. Yo debía seguir mi impulso. Y si él venía a casa y no me hallaba, ¡para otra vez sería! ¡Y todos contentos!
"¿Qué hacía? ¿Cómo vivía? ¿Cuál era la verdad del sentimiento que lo apegaba a mí? No lo supe ni intenté saberlo. Cuando volvía de sus ausencias, solía decirme:
"Chiquita, he pasado unos días regios".
"A veces venía tostado de sol. Alguna vaga alusión hacía a la montaña o al mar. Al ardor del sol de altitud o a lo salobre de las olas que mis sentidos exasperados rastreaban en su piel. Era curiosa su manera de no hablar nunca de sí mismo, hablando todo el tiempo, contando esto y lo otro de los demás, de los compañeros de equipo deportivo, de las gentes de su club, de sus amigos. Todos para mí desconocidos. Jamás hizo una nueva referencia sobre su familia. Nunca a su propia actividad. Ni me dijo que me quería. Llegaba. Se iba. Bullangueaba por el departamento. Revolvía todo. Hacía sus arreglos decorativos con las nuevas cosas que traía. Reía maliciosamente diciendo que la pieza parecía un árbol de Pascua.
"Yo lo adoraba. Mis días seguían siendo sólo la espera de su presencia.
"Alguna vez le pregunté precauciosa qué significaba para él. Me miraba sorprendido, en escorzo la cabeza, presentando el filo de su mandíbula, y a su vez me preguntaba riendo si quería una declaración en confidente o con música de ópera. Nunca me dijo nada que revelara un sentimiento amoroso. Yo era "la chiquita", "la princesa, nórdica", "la pollita que quiso casarse", y ahí terminaba todo.
"No estaba sola y no tenía paz.
"La portera me había advertido entre seria y tímida que a la propietaria no le gustaba que los inquilinos "recibieran tanta visita". Trabajaba mal, no lograba concentrarme para retener los números, me dolía la cabeza constantemente y tenía en el plexo una sensación de vacío. Si venía Gabriel de mañana o al mediodía, estaba pendiente del reloj, calculando el último minuto para decirle que debía irme. Demoraba las horas de comida esperándolo. No me acostaba hasta que la raya del amanecer en la ventana me convencía de que era imposible que viniera, y cuando estaba al borde del sueño, despertaba bruscamente porque sentía su llave en la cerradura y efectivamente llegaba, contento, de alguna fiesta --me lo decía su traje de etiqueta--, trayendo caramelos, un marrón glacé, un dulce que solemnemente depositaba en mi mano, asegurándome que le había costado mucho robarlo para mí. Y se iba o no se iba. Yo tenía los nervios rotos, con la falta de sueño, de descanso, con la tensión, con el trabajo, con la pregunta de dónde estará que no viene, y que está aquí y debo irme, y que ha llegado, y que si lo habrá visto alguien llegar, y que se ha ido, y que si alguien se habrá cruzado con él, y que dónde echará las horas que no está conmigo, y. que si en verdad yo soy tan sólo la comodidad de una mujer enamorada que se aviene a todo, y que si en su vida habrá otra mujer, otras mujeres a cuya casa también llega sonriente y un tantito burlesco, cargado de pequeños paquetes, cosas absurdas: muñecos, chiches, abanicos, banderines, bombones; estampas, papeleras, lápices, muñecas, postales, animalitos de cristal y más muñecos y bombones y cositas chiquitas, enternecedoras, porque significan la preocupación de comprar algo que ofrecer y al propio tiempo testimonian el absoluto desconocimiento que tiene de mis gustos... ¿También esas otras posibles mujeres juzgarían así sus regalos? ¿También?
"¿Por qué su aventura conmigo no podía ser una entre muchas?
"¿Cómo era su contrafaz? Viéndolo tan cabalmente no lograba descubrirla.
"Ya ven ustedes que el no estar sola tampoco me dio la paz..."
"...Y no crean que aquí en el pueblo he permanecido callada, aislada, por considerar que nadie podía ser mi interlocutor ni mi amigo. No. Siempre fui callada. Mi hábito en la soledad fue siempre conversar conmigo misma, pero no tan sólo como hablando para mí, sino que hablando para los demás. Como lo estoy haciendo ahora para ustedes, que tanto interés tienen por conocer mi vida... A veces me hago el firme propósito de decir esto, o lo otro, a Fulano o a Mengano. Es imperioso que lo haga para aclarar una duda, para dar una explicación. Para nada. Para hablar solamente. No lo logro. No lo logro porque todo eso que me propongo decir me lo digo a mí misma, no a mí misma, se lo dirijo en imaginación al que está destinado. Hago preguntas, arguyo, explico. Igual que estoy haciendo ahora con ustedes. Comprendo que no es éste el camino para acercarse a las gentes. Que debo hablar. Pero no puedo. Es imposible. La voz se me anuda en la garganta, y si algo digo, es lo trivial, lo que nada significa ni se relaciona con lo que quería decir. Debe ser un fenómeno psíquico. Porque lo sorprendente es que después de estos monólogos dirigidos a tal o cual persona quedo convencida de que se lo he dicho y mi sorpresa es dar con la realidad de mi silencio.
"Tal vez, cuando llegué a este pueblo, debí hablar con ustedes. Con usted, misiá Melecia, que en forma tan agresiva me recibió. Pudieron mis palabras haberla desarmado. Pero nada dije. Y apenas si dije algo a la Liduvina, algo, aunque nada que le diera un poquito de mí misma. Los niños, Cacho y. Conejo, fueron mis adorables compañeros en un recinto de cuento. Ellos me aceptaban como salida de un sombrero de prestidigitador, sin pasado, sin porvenir, y por eso fueron mi parcela de felicidad."
"En ensayar lo que iba a decir a Gabriel se me iban las horas. Porque debo decirle esto y él me contestará lo otro, y al fin podré estar en paz y saber lo que piensa y lo que hace. Llegaba. Y como ya se lo había dicho todo in mente, me ponía absurdamente a esperar que me diera su respuesta. El me tomaba en vilo alegremente, me echaba en la cama, jugaba conmigo como con un animalito nuevo, sacaba del bolsillo un paquete con otro regalo absurdo, se acostaba o no se acostaba conmigo.
"A veces me sorprendía encogida, temerosa de que sus manos grandotas dieran zarpazos sobre mí destruyéndome. O que sus besos, cuando encontraba sus dientes, se convirtieran en dentelladas feroces.
"Una vez me miró sostenidamente y al fin me preguntó si no me sentía mal. Me hallaba mala cara, ojerosa. Aseguré que estaba bien, un poco cansada tal vez, que posiblemente no dormía bastante. El siguió mirándome.
"--Está flaca, princesa. No me gusta la cara que tiene. ¿Por qué no se toma un descanso y se va a la playa?
"Me eché a reír. Las idas a la playa no estaban al alcance de mi presupuesto. Se lo dije. Pareció muy sorprendido y molesto.
"Fue la primera vez que lo vi enojado. Quiso darme dineros para que me fuera a la costa. No lo acepté. Insistió. El lo tenía, le sobraba; papá Menotti era generoso con sus bambinos, a más de lo que él ganaba eh estudio. ¿Qué estudio? Con sus otros hermanos. ¿Qué hermana? Y era una vergüenza que él no me ayudara a vivir. Pero la verdad es que nunca se le había ocurrido que podía necesitar alguna cosa. Tenía, debía aceptar que él me hiciera ese regalillo de nada y me fuera a orear. Los tritones iban a creer que había una nueva sirenita...
"Ni con bromas ni sin bromas acepté nada. Se fue furioso dando un portazo. Tardó en volver una semana de infierno para mi angustia. Dijo entonces:
"--Te vas a ir al mar, pelo de choclo, tonta rematada.
"Yo contestaba que no con la cabeza.
" --Entonces vas a ir a vera un médico. Tienes una cara de bruja que da miedo...
"--No tengo nada.
"--Tienes.
"Se fue con otro portazo.
"Cuando volvió, después de unos días de sentir que realmente me moría, despavorida por la certeza de un embarazo y por lo largo de su ausencia, tuvimos la más violenta de las explicaciones..."
El gato se alzó, echó atrás el cuerpo estirando las patitas delanteras, flexó las traseras y repitió igual ejercicio, alternando la flexión. Bostezó luego. Y miró a la mujer mallando otra pregunta breve.
María López le acarició el lomo. El gata avanzó lentamente hasta llegar a su regazo y ronroneando acomodarse en él. Trató ella de ayudarlo, y entonces se dio cuenta de que era una gata, con una gran panza anunciando la maternidad próxima. La acarició lentamente, enternecida, tocó las tetitas en que ya parecía apuntar la leche, rascó las orejas. El animal, cuando su mano se quedaba inmóvil, levantaba la cabeza y avanzaba una pata arañando suavemente su falda, ronroneante y abriendo apenas el hocico para modular nuevos pequeños mayidos interrogantes.
"...Tal vez esta parte de mi historia la entiendas tú mejor que nadie, aunque sólo seas una gatita. Desde el primer momento el hombre, el joven dios, no ya sonriente ni burlesco, advirtió que bien había él sospechado eso, que era lo que tenía que pasar, que eso era fatal dada mi absoluta despreocupación y que sin perder más tiempo había que ir donde el médico, que era un amigo suyo y que en un momento ,todo eso quedaría en nada. En nada, ¿qué?
"Yo quería mi hijo. Lo quería. Tal vez desde siempre lo que obscuramente quería era eso: un hijo. Compañía para mi soledad, ¿y paz? No importaba. Nada importaba. Obscuramente en mis entrañas se estaba formando lo que sería mi hijo. Mi tremenda angustia, el malestar constante, lo que tendría que decir, lo que la vida tendría también para mí de duro después, lo porvenir, se diluía en una especie de muelle niebla en que las palabras se deshacían perdiendo sentido.
"Gritó él. Grité yo. Una violencia se opuso a la otra.
"--Quiero mi hijo.
"--Estás loca.
" --Quiero mi hijo y nadie me obligará a que lo pierda.
"--Te voy a obligar yo, aunque sea llevándote a la rastra donde el médico.
"--No quiero.
"--Pero ¿qué vas a hacer con un hijo? ¿Vas a ir a la oficina con el hijo al apa? Y mientras nazca, ¿qué vas a hacer? ¿Pasearte por las calles luciendo la panza?
"Eran como golpes sobre mi cabeza. Nunca me dolió tanto. Los sentía dar contra mí. ¿Pero es que el hijo no era también suyo? ¿Nada decía a sus sentimientos la criatura por venir?
"--Cuando tenga un hijo, tendré un hijo legítimo, no un hijo guacho --remachó él.
"--Mi hijo entonces será mío, nada más.
"--Déjate de majaderías. ¿Qué le vas a decir a tu hijo cuando sea grande y te pregunte por qué lo has traído al mundo con una situación irregular? ¿Le vas a decir que porque querías tener un hijo, egoístamente, para jugar a la gran mujer independiente o porque te parecía mejor jugar con él que ir a los conciertos o a las bibliotecas? No, hija. Hay que tener sensatez y hacer las cosas como se debe.
"--Quiero mi hijo.
"--Lo que quieres es amarrarme a mí. Eso es lo que quieres, ¿entiendes? Pero a mí nadie me amarra a la fuerza. Ni tú ni un hijo. No quiero amarras. ¿Entiendes? No quiero amarras. Ninguna. Y menos que de nadie de ti. Anda. Vístete. Voy a llamar por teléfono a mi amigo y a las ocho te vengo a buscar.
"A las ocho, cuando volvió, yo no estaba. Y cuando llegué al amanecer, rota de andar cuadras de cuadras en una especie de automatismo, deslizándome por la sombra de calles desconocidas como una alimaña que huye de reiterados cepos, lo hallé sentado en mi cama, duro y ceñudo. Me agarró violentamente, puso su gran mano sobre mi plexo, me volcó en la cama, y, con el mismo automatismo con que había andado cuadras de cuadras, una vez más fui su mujer.
"--Bruja loca --lo sentía gruñir entre suspiros--, bruja loca.
"Cuando se hubo ido, me desangré en una hemorragia. Tuve tal miedo de morir sin volver a verlo, que por primera vez lo llamé por teléfono. Vino. Trajo a su amigo médico. Me llevaron quemada por la fiebre a una clínica. Me hicieron un raspaje. Pasé allí días solitarios en una pequeña habitación sobre un jardín, sin ruidos, rodeada de una solicitud aséptica. Renacía lentamente. La oficina. El departamento. Gabriel. Todo se me aparecía lejos, borroso, en un fondo cónico, círculo estrecho al cuál yo misma me asomaba desde el punto que era la habitación de paredes desnudas, con una simple cama de metal y una mesilla de luz y otra mesa articulada que ponía a mi alcance los alimentos. Unas discretas enfermeras me manejaban como a un niño, unos médicos aparecían para mirar el gráfico de mi temperatura, el amigo médico de Gabriel llegaba bonachón y grandote como él, haciendo las mismas preguntas que antes habían hecho sus ayudantes.
"Gabriel no vino nunca..."
"...Me esperaba en la casa el día que regresé. Con los ojos muy sonrientes y un si es no es burlesco, tendidas sus grandes manos para buscar mi cuerpo.
"Pero yo era otra mujer. Que no estaba ya al arbitrio de su deseo.
"--Vas a dejar ahí la llave del departamento y te vas a ir para no volver más. No quiero verte más. Eso es todo. Y te doy las gracias por haber pagado la clínica. Puede que con el tiempo te devuelva ese dinero. Por ahora sólo puedo darte las gracias.
"Quiso hacer el juego de siempre. Poner su gran mano en mi plexo. Le dije que si me tocaba, gritaba. Algo vio en mí de tan resuelto que también seriamente dijo:
"--Si es tu gusto --y desprendió la llave del aro en que estaba con otras, dejándola sobre la cómoda.
"Se volvió para salir. ¿Así iba a terminar todo? Lo vi girar lentamente la cabeza hasta mirarme.
"--Es lástima --dijo-. Lo pasábamos bien. Si algún día quieres, me llamas. Creo que no me llamarás. Pero no esperes que lo haga yo. Eres tú la que me echa. Eres tú la que me tienes que llamar. Te lo digo seriamente... --Y se fue..."
"...Para que yo cayera de nuevo en la soledad y en la desesperación.
"Batallando conmigo misma. Acuciada por el punzante deseo de verlo. Llamándolo en largos, desgarradores monólogos; viviendo como ausente, confiada en que volvería, en que alguna vez lo vería entrar como antes a cualquier hora, cargado con sus inútiles regalos, llenando la pieza con su presencia, jugando conmigo como si fuera uno de los gatitos que tú vas a tener, gatita guatona...
"Riente y burlesco: "Usted ¿quién es? ¿Un granito de maíz que se es-capó del choclo con todo el pelo de su mamá?" ¿Se pueden decir esas palabras maravillosas y manidas cuando no nacen de una auténtica ternura? ¿No es ése el verdadero lenguaje que el amor habló siempre puerilmente? No. No significa nada si lo dice esta boca de labios voluntariosos. Nada. Dice él eso porque sí, inconsciente de los ecos que levanta, buscando su placer, jugando con la muñeca nórdica, con la princesa chiquita; chiquita, al igual que ahora jugará con otra, diciéndole las mismas palabras con igual expresión en los ojos y en las comisuras de lo labios.
"Conocí el círculo peor del infierno: el de los celos.
"¿Cómo continuaba desarrollándose su vida? ¿Qué otra mujer era ahora la suya? Si es que alguna vez había sido yo "su mujer" y no "una de sus mujeres". No era hombre para vivir sin mujer. Y, además, ¿qué sentimientos lo ataban a mí para obligarlo a la fidelidad? Una mujer como yo, nunca para él había sido otra cosa que una alegre costumbre, una facilidad, el hecho sin responsabilidades.
"¿Qué era peor? ¿Vivir junto a él, esperando su presencia, atada por mil sutiles sentimientos de todo orden a su persona, queriéndolo, deseándolo, pendiente de que llegara o no llegara, llenas las horas --el sueño y la vigilia-- de encontradas sensaciones, a vivir como vivía caída de nuevo en la soledad que me parecía abyecta por egoísta y más que nunca ajena a la paz?
"Volver a él era condenarme para siempre a la espera, a la zozobra; vivir en el sobresalto de lo que está después de la posesión, macerada por pavor de un nuevo embarazo. Era condenarme a la servidumbre de un amor en que no había siquiera una remota posibilidad de correspondencia.
"¡Pero también condenarme a la soledad! A esta soledad sin nada para realzarla, como sorda, ahora mía.
"Fue cuando el jefe de la oficina me ofreció venirme con un ascenso a este pueblo, a Colloco. Acepté. Era poner entre él y yo una distancia que me aseguraba a mí misma la imposibilidad física, geográfica, de acercarnos.
"Y me vine al pueblo creyendo que en esta lejanía, rodeada de gentes sencillas, pacíficas, bondadosas, iba a volver a encontrar la entereza para arrastrar la soledad en paz..."
"Y ya ves tú, gatita, lo que ha acontecido. Unas pasiones enloquecidas me han rodeado. Desde el primer minuto me han envuelto en sospechas en malos pensamientos; me han cercado los hombres creyéndome presa fácil, me han...supuesto las mujeres intenciones aviesas; hasta los niños me han abandonado sin saber yo por qué. Nos reuníamos los niños y yo, en un abra en la montaña, misteriosamente, jugando a ser personajes de magia, y un bien día --un mal día, mejor dicho-- no aparecieron, más. No los vi hasta esta noche, en esta escena de aquelarre en que misia Melecia hizo el auténtico papel a que su físico la destina. ¿Es que puedo que puedo yo seguir viviendo aquí, roída por la angustia, siempre contra toda lógica esperando que Gabriel me llame, que me escriba, que su voz sea la que me hable al final del hilo telefónico, diciéndome, con sinceridad o sin ella, las palabras que mi corazón espera, y que, nazcan del sentimiento que nazcan, me provean de una mísera felicidad, pero felicidad al fin? ¿Tú crees, gatita, que vale la pena vivir entre sospechas, risitas y comentarios, siendo buena, cabalmente buena, honrada hasta los tuétanos, para que de repente te caiga encima una lluvia de feas palabras y casi de hechos delincuentes? Porque si algo insólito no pasa, si esa otra gente que estaba en el teatro no sale de repente asustada por no sé qué --¿qué pasó?--, creo que ni la presencia de Reinaldo consigue aplacar a esa furia gorda que termina agrediéndome. ¿Vale la pena?
"¿Qué te parece a ti? ¿No te parece absurdo que yo, María López -- María Nadie en el idioma gentil de misiá Melecia, pero que no sabe ella con cuánta verdad lo dice--, esté aquí en la noche pueblerina hablando contigo, una gatita que se ha quedado fuera de casa y aguarda pacientemente que vengan a abrirle la puerta? ¿No te parece que soy un poco loca? ¿No crees tú que es mucho mejor que vuelva sobre mis pasos, que arríe bandera y que humildemente, en simple mujer enamorada, vuelva en busca del brazo de un hombre para apoyarme en él, aunque ese brazo no se tienda a mí sino por costumbre, porque "eres linda y tienes los ojos azules y el pelo de choclo y me gustas"?
"¿Qué te parece?
"Poco sabrán las gentes del pueblo el bien que me ha hecho esta revisión de mi vida, ordenadamente recordada para responder a su curiosidad. Aunque dirigida a ellos, no la sabrán nunca. Seguirán ignorando que nada vergonzoso tengo que ocultar. Que no soy una orgullosa. Ni una egoísta. Que soy tan sólo una pobre mujer, una María Nadie sin gloria ni pena. Como tampoco sabrán hasta qué punto les agradezco el haber provocado esta auténtica hora de soledad, de estar frente a mí misma sacando hechos del pasado para enfrentarlos al presente. Ha sido como poner en un platillo de balanza lo que en dicha y sufrimiento me dio el amor y la miserable nada que me dieron ellos. Misiá Melecia y el resto. Pongo aparte a los niños en el abra mágica. Ha sido como medir y dar precio a la pequeña felicidad, pero felicidad al fin, proporcionada por un sentimiento puro.
"Gatita, te dejo. Me voy, ¿sabes? Cerrando los ojos a toda consecuencia. Vuelvo a decirte que seas paciente; ya llegarán y te abrirán la puerta. Yo me voy. Me voy. Hasta mi casa del pueblo, primero. Arreglaré mis cosas. No son muchas y es fácil liarlas, hacer paquetes, arreglar maletas. Dejaré un mensaje para el jefe explicando de cualquier manera esta súbita partida. Al amanecer pasa un tren rumbo al norte. Me iré, gatita, ¿oyes? Me iré a esa hora en que una mala pájara debe regresar a su nido. Me iré. María Nadie también tendrá ante sí una puerta abierta. Seré de nuevo María López. Una puerta abierta ante mí. Puede que hacia una vida radiante. Puede que hacia inenarrables sufrimientos. Pero será la vida..."
BRUNET, Marta. María Nadie. Obras Completas de Marta Brunet. Santiago, Zig-Zag, 1962. Pp. 711-788.

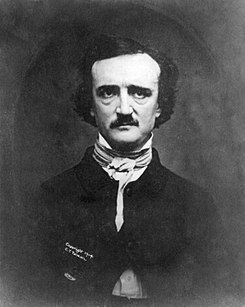




























![[cent_04.JPG]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi78QlPuWcthmpZR2tEYcxpV0D5PfCd3tGcnYhk9uGvAfnGVO8xKRaf_kQO-W7dRuq_DUg7DHsQcsoPHS1c6849_mjMWUB231VI0qHKlX_L4ef70E1CmheaUaDtozKIidXzkTf7FHEujYf-/s1600/cent_04.JPG)


![[DISEÑOSPORTADASTONYPOL.png]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKxqWXS0SYn02u6kt6XHZIpfYFarAtP9s9Ejfi86VdSzPVEueFXyMWFXZau8j84MH21rq_SoFPkwGLdYcEFP9cW3qNgi0mazhRjqKr6r-uJFBaz-8B-uFF4N_bqE8FkgacB-dMwut44Ao/s1600/DISE%C3%91OSPORTADASTONYPOL.png)




































































 J
J
























No hay comentarios:
Publicar un comentario