Pietro la tomó dormida una noche de noviembre. Entonces Yerma pudo ver cómo el cielo se desprendía en trozos que descendían lentamente y se apropiaban de ella. Al final del abismo que la llenaba pudo ver una pequeña lamparita, y un poco más abajo, una ventana de forja donde una niña le sonreía... La niña descendió por una baranda verde, pero luego, cuando la baranda terminó, la niña bajó hacia Yerma flotando entre pedazos de cielo resquebrajado. Se colocó sobre ella y, con sus labios púrpuras y helados, apenas rozando su frente, la besó. Todo su cuerpo se sintió invadido por un terrible cansancio, pero al mismo tiempo una plenitud marina y espesa la inundaron. Pudo ver los ojos de la niña, que eran negros y sin pupila, idénticos a los ojos de los ángeles si pudiéramos mirarlos. Su pálida piel fue desvaneciéndose entre los rayos de un alba que ya disipaba la noche del cuarto. Te amo, musitó Yerma, y se encogió entre las sábanas al tiempo que tocó su vientre. Dentro se sentía un calor insoportable, y supo, de manera clara y contundente, que estaba embarazada. “Seremos padres, Pietro”, dijo todavía amodorrada, y él no le contestó nada. Dormía, sereno y ajeno al mundo y a la vida, ensimismado en sus recónditos pensamientos que iban huyendo siempre de algo que acechaba desde fuera y que podía materializarse en cualquier momento. Yerma se durmió de nuevo y despertó cuando el atardecer comenzaba.
Días más tarde Yerma fue a un médico y le confirmaron la noticia. Se sintió agobiada. Estaba embarazada, pero no era un hijo suyo y de Pietro lo que venía, pues Pietro estaba ajeno, incrédulo, silente... Desde entonces, el silencio fue una daga que la apuñalaba por la espalda. Temía que Pietro huyera y la dejara sola, pero al mismo tiempo, pasaba las horas rogando porque así lo hiciera, pues no se sentía capaz de irse ella aunque lo deseara con toda el alma.
Un día Pietro pasó a recoger a Yerma a su trabajo y la sacó de ahí. Traía en la carroza todas sus pertenencias y la llevó a la villa de la Bazán para que allí contrajeran matrimonio. Se casaron y fueron a vivir a casa de la madre de Pietro. Desde ese día, todo en derredor comenzó a lacerar los sentidos de Yerma, quien se vio envuelta en un tornado que arrasaba con su esencia.
Las pálidas paredes de su habitación; las infinitas escaleras de caracol que había que subir y bajar desde su casa hasta la parte media de la villa; las paredes inclinadas que parecían divertirse al escrutarla indiscretamente; los cubiertos; la basura; la ropa sucia y los aparatos domésticos; todas las cosas comenzaron a ser de pronto fieras enfurecidas que trataron incansablemente de hacerle perder no sólo la razón sino la vida.
Sin embargo, al mismo tiempo, en derredor se respiraba un ambiente extraño. La acechaban, cierto, con deseos de asesinarla, pero también la acechaban porque era una prisionera. Poco a poco, Yerma fue comprendiendo que la defendían de algo, de alguien, pero más que todo, que la defendían porque ella era importante para un fin postrero. Fue entonces cuando descubrió la realidad sin querer al escuchar una charla de su suegra con la Bazán. La defendían de sí misma porque deseaban que pariera sano al niño, fruto bendito que había procreado Pietro... Yerma era una casa de casas, la casa del ser que habría de heredar todo en derredor y aun más, pues también pensaban robarle a Yerma sus posesiones.
Entonces Yerma corrió por los corredores tratando de huir, pero las paredes, las escaleras, los gobelinos y las trojes que conformaban el pequeño castillo de su suegra se inclinaron hacia ella y le taparon el paso hacia su libertad, la encerraron de tal forma que apenas si podía respirar. Poco a poco fueron arrinconándola hasta llevarla al centro mismo de aquel laberinto donde estaba su habitación, desde la cual podía verse una pequeña estancia y la cocina, así como un baño que en proporción a las demás cosas era exagerado...
Ahí, en su casa dentro de la casa de su suegra, fue confinada a permanecer hasta que naciera el niño. La demencia atajó sus sentidos y se sentía obligada a caer de los abismos que representaban las barandas que conducían al jardín, pero nunca tuvo el valor suficiente de hacerlo. Sólo la buena conducta, que a veces era casi imposible conseguirla, la hizo obtener el beneficio de salir a la villa a andar, pues además era menester que así lo hiciera para que su parto fuera más sencillo. En esas andanzas conoció a Fabia, a quien le contó todo cuanto sentía estando dentro de su casa.
Yerma no estaba dispuesta a perder su vida entre aquellas paredes que apenas si sentía suyas, así que se dispuso a no parir a la criatura para permanecer viva entre aquellas miradas que intentaban devorarla a cada paso.
Una tarde, Fabia llevó a Yerma al Danger donde bebieron cerveza en una taberna de mala muerte. Yerma estaba espantada, pues sabía que si la llegara a ver ahí su suegra seguramente firmaría su sentencia de muerte. Entonces hablaron de Pietro, de cómo se habían conocido y de lo que Yerma sentía y pensaba sobre él.
Yerma sólo se sentía segura a lado de Pietro. Cuando se recostaban en la cama, ella podía extenderse sobre su cuerpo y sentir una paz que no podía medir ni con palabras ni con suspiros. La larga cabellera de Pietro cubría la espalda de Yerma, y era como si una enramada descendiera suavemente a su costado para que ella se ocultara del peligro que continuamente la acechaba. Entonces Yerma se sentía amada, importante y feliz de ser quien era. Pero una tarde, Yerma lo miró a los ojos y no pudo ver más su reflejo en ellos. Los ojos de Pietro estaban vacíos y la luz que hubiese habido en ellos durante años se había apagado de repente. Pietro no hablaba más, sólo se quedaba estático mirándola.
Una noche, lo sintió a su lado antes de caer dormida, pero al poco rato, él había desaparecido. Bajó sigilosamente las escaleras, y lo vio sentado en la sala fumando un cigarrillo. Pietro leía a la luz de una vela mortecina, había recogido sus cabellos y no miraba más allá de lo que el libro le ofrecía. “¿Qué pasa, Pietro?”, dijo ella, y la respuesta de él, desde entonces y en adelante, fue: “Nada”.
La casa de Celsa, la suegra de Yerma, era una casa normal, aunque esto sólo lo aparentara por fuera. Estaba montada sobre una gran plataforma de piedra negra que venía directamente desde la parte oriente del castillo, por lo que se tenía que subir a ella por unas largas escaleras con barandales de forja fina. Era blanca, con teja colorada en el muro que la rodeaba, y parecía, a simple vista, una gran casona rústica. Por dentro, sin embargo, los vericuetos eran insondables, y había rincones por todos lados donde los recuerdos se iban filtrando hacia el gran río subterráneo que alimentaba la fuente de la plaza de los desterrados, donde Casandra recogía cada mañana los vapores que estos recuerdos desprendían. Todas las casas tenían esta peculiaridad, pues los drenajes conducían justo a la plaza de los desterrados, y tras los años no podía distinguirse el agua pura, de aquella que ya estaba contaminada con los desperdicios de las casas.
Al centro del extenso terreno donde se posaba la casa de Celsa, se hallaba un jardín desde donde se podía descender a una especie de laberinto conformado por infinidad de escaleras que iban en espiral. Ahí, en medio de una franja de tierra y otra de un cielo artificial, se internaba un pequeño camino que conducía a la casita que habitaban Pietro y Yerma. Ésta sí era una casa común y corriente, era, como dijera la loca de Casandra, la representación vívida de la imagen que uno tiene de la casa desde niño.
Se entraba a ella por una pequeña puerta que desembocaba inmediatamente en la estancia, la cual sólo estaba dividida de la cocina por un pequeño arco de ladrillo rojo. A un lado de la cocina había otra puerta que conducía directamente al baño y desde éste se podía llegar a la habitación única que volvía a desembocar en el extremo opuesto de la cocina. Sobre la estancia había un gran domo de cristal que permitía ver hacia la torre más alta del castillo de la Bazán y hacia otra de menor tamaño que se hallaba en la casa de Celsa. Desde esta torre más pequeña a veces podían oírse murmullos a la distancia, pero quienes se habían atrevido a acercarse más a ella, habían podido oír verdaderos alaridos. Se decía que ahí estaba oculta la única hija de Celsa, a quien habían encerrado entre ella y la Bazán para que no contrajera matrimonio. Pero nadie sabía de cierto lo que ahí pasaba. Yerma, cuando recién entró a su casa, la halló agradable, incluso se sintió acogida y pensó que vivir en tales profundidades la protegía de la vorágine que se derramaba desde el jardín, donde abundaban plantas colgantes que iban enredándose con los barandales. Sin embargo, a los dos o tres días, comenzó a sentirse insatisfecha dentro de su casa, pues los muros estaban llenos de un vacío que parecía no terminarse nunca y que se le venía encima junto con el jardín que tanto la asustaba. Tenía que detenerlos, y pensó en adornarlos para conseguirlo.
Antes de casarse Pietro recogió a Yerma en su trabajo y llevó consigo todas sus pertenencias. Pero, tras desempacar, ella pudo ver que habían faltado algunas cosas preciadas para ella. ¿Dónde están mis libros, Pietro? ¿Y mis adornos? ¿Dónde está mi vida...? La madre de Pietro había revisado cada una de las pertenencias de Yerma antes de que se instalaran definitivamente en su casa, que fue tras la luna de miel, y ella había elegido cuáles de aquellas cosas eran necesarias y cuáles no. Yerma se dirigió con su suegra. Subió la escalera de caracol hasta el jardín y lo atravesó para subir hacia la pequeña terraza donde su suegra tomaba el desayuno. “Señora, dijo, quisiera que me permitiera llevar a casa algunas de las pertenencias que usted me hizo favor de guardar en su desván”. Procuró ser más cortés de lo que solía ser, para que el enojo no se le notara, pero el olfato de Celsa era agudo, y además su rabia, una rabia irrefrenable que se le había clavado entre el corazón y su cordura desde el día de la boda, le permitieron ser más cruel que de costumbre. “Yerma, mi niña, esas cosas no te son útiles ahora, ¿para qué las quieres si ya tienes lo que deseas? Anda, ve a tu casa, que seguramente allá tienes labores que hacer propias de tu condición...”
Yerma no se rindió, y a hurtadillas fue al desván a tomar algunos objetos durante la tarde de un miércoles, que era cuando su suegra salía a la plaza a reunirse con su hermana, la Bazán. Tomó lo que pudo y lo llevó a rastras por todo el patio central, la terraza, el jardín y las escaleras de caracol. Finalmente llegó a su casa y se sentó aliviada en la sala tratando de recobrar la respiración. Miró por el domo y pudo ver en la torre poniente una figura que se asomaba desde la ventana. Tomó un catalejo y vio, claramente, a una niña vestida de verde y con los cabellos rojos y rizados ondulando en el viento. La niña la saludó y le mandó un beso, luego arrojó algo y Yerma pudo ver que era un pequeño papelito. Fue por él hasta el domo, aunque aquello representaba un riesgo mayor. El papel decía: Huye.
Las noches fueron tornándose largas. Un tedio y una monotonía a tientas apenas iluminados por el alba. Pietro se tendía al lado de Yerma, pero ausente: sus ojos cargaban con un vacío interminable que les impedía mirar hacia delante. Huye, decía el papel que le había enviado la nostálgica niña, y Yerma intentó, con todo su amor, llevarse consigo a Pietro, pero fue imposible. Lo miraba sentado en la sala. Parecía como si siempre hubiese estado ahí, pensativo, fumando un cigarrillo, bebiendo un café... Leía, pero Yerma nunca supo exactamente sobre qué. Miraba al infinito con un asombro tal que parecía un crío, y al principio Yerma lo sentía cerca de sí como si fuera su segundo hijo. Ella lo miraba a la distancia, y se preguntaba lo que pensaba. A veces, se acercaba a él y trataba de obtener respuesta, pero nunca pudo obtener ninguna otra que el silencio y luego una sola palabra: “Nada”.
Muy al principio, antes de que el miedo la acosara, Yerma se sentía acogida por su casa. Las labores del hogar la hacían sentir feliz, aun a pesar de que no tenía idea alguna de cómo realizarlas. Sin embargo, poco a poco fue aprendiendo a cocinar y a mantener su casa limpia y ordenada, y disfrutaba haciendo bordados que luego ponía en las cortinas o tejiendo prendas diminutas para su hijo. Entonces todo aquello le parecía una maravilla antes nunca conocida, y se preguntaba cómo es que antes no había aprendido a barrer o a limpiar los vidrios, cosas para las que podía ver se necesitaba no sólo práctica, sino también una especie de sabiduría. Aprendió a hacer pasteles de moras silvestres con Fabia, Penélope la enseñó a bordar y a tejer, y de vez en vez le regalaba algunos estambres para que pudiera seguir escarmenando en casa. Las tardes se le iban rápidas entre tanto quehacer, salía al jardín, con cierto susto, y robaba algunas flores que luego colocaba en un gran jarrón al centro de la mesa, disponía los platos y acomodaba el pan, las salsas, la sal y la pimienta, y luego ponía a calentar la comida a fuego muy lento, para que cuando Pietro llegara todo estuviera en su punto. Las primeras semanas Pietro llegó puntual a cenar, pero después, faltó un día y luego otro, hasta que simplemente no llegaba y si lo hacía no probaba las viandas preparadas por su mujer, pues antes ya había pasado a cenar a casa de su madre o con una tal Lizarda, que era empleada en el castillo.
Entonces la desesperación fue apoderándose de Yerma. Su vientre iba desplegándose para acoger a la criatura que venía en camino y en esa misma medida la casa iba achicándose cada vez más hasta que la acorraló por completo. Apenas salía, pero sólo para abastecerse de alimentos y cosas para la casa; hablaba con Fabia, pero nunca pudo ir a divertirse o a pasear simplemente por placer, pues ella quería hacerlo con Pietro y éste nunca deseaba salir y cuando salía, lo hacía solo. Su esposo era una ausencia insoportable que pronto la dejó desamparada.
Ante todo esto, Yerma pensó en la forma de llamar la atención de Pietro y para ello pidió consejo a su única amiga en la villa, Fabia.
Fabia no conocía mucho a Pietro, a pesar de que era su tía. Sabía, sin embargo, las cosas que Yerma le contaba. Alguna vez tiró las cartas para Yerma y le advirtió que tenía que huir de ahí, pero no le dijo ninguna razón en especial por la que era necesario hacerlo, aunque esta razón aparecía clara en las cartas. Luego fueron a pasear al bosque de framboyanes y ahí se encontraron con José, el centinela, quien traía unos cuantos patos que había cazado con ayuda deHermes, su perro. Las invitó a su casa y entre los tres prepararon los patos y los comieron con gusto. José trajo un poco de coñac y un té que Yerma no pudo distinguir con exactitud. Entonces les mostró sus fotografías y en varias de ellas aparecía Pietro.
José disfrutaba hablando de los demás, así que aprovechó la presencia de la esposa de su primo para chacotear sobre él. Entonces Yerma supo algunos secretos ocultos de su suegra y entendió la razón del amor enfermizo que ésta le tenía a su hijo.
Muchos años antes de que Pietro naciera, Celsa tuvo un hijo que murió ahogado en el mar de los pescadores. Se decía que ella misma había formado parte de la brigada de rescate y que al momento de tener el cuerpo en tierra, que ya estaba amoratado e hinchado, lo había desgarrado con sus propias manos y ahí mismo lo había devorado casi por completo. Los lugareños de la costa todavía visitaban a Celsa, y la llamaban por el nombre de su hijo, pues creían que su alma estaba en ella. Al parecer, desde ese día Celsa se prometió no abandonar nunca más a ninguno de sus futuros hijos, pues el mundo podría arrebatárselos en un instante. En la villa, sin embargo, llegó este rumor y la gente se alejó poco a poco de la casa, por eso Celsa construyó el muro que la rodeaba, temiendo algún ataque por parte de indeseables que en ocasiones llegaron a lanzarle piedras e inmundicias recriminando lo que ella había hecho en la playa de los pescadores. Desde entonces, los niños huían de esos muros, y la gente nombró a la casa de Celsa la morada de Tántalo, pues los siguientes hijos también fueron devorados uno a uno cuando nacieron y después cuando fueron creciendo, siempre enclenques y enfermizos.
Celsa tuvo una única hija, de ella se sabía que no era tan enfermiza como los otros, de los que sólo sobrevivió Pietro, quizás más porque robaba huevos de la granja de su tía la Bazán que por los cuidados que su madre le tenía. La maternidad de Celsa fue pródiga en cuanto a comodidades para sus hijos, pues nunca permitió que se inclinaran a tomar nada del suelo en tanto que les tenía siervos dispuestos para ello. Pero, por otro lado, todos estos cuidados los fueron volviendo cada vez más inútiles. Uno a uno fueron cayendo cuando llegaron a la adolescencia y quisieron huir de la casa de su madre. Ya fuera que cayeran presos por robo o que simplemente anduvieran vagando por ahí en los tugurios, todos ellos desaparecieron de la faz de la sociedad de elite de la villa, con lo que simplemente dejaron de existir. Pietro, al contrario de los demás, nunca deseó salir de su casa, por eso, quizás, sobrevivió hasta los veintiocho años, cuando su madre le encomendó que fuera en su representación a la plaza de los liberales, donde conoció a Yerma y pasó todo lo que pasó. De la hija, se dice que está encerrada en la torre oriente, pues su madre no quiso que contrajera matrimonio con un joven marinero, temiendo que se la llevara lejos y el mar la devorara igual que hizo con su primer hijo. A ese marinero, después, lo casarían con Penélope, y la pobre quedó, como se esperaba, perdida en las profundidades de un mar sin regreso, aunque éste estuviera en su propia casa.
La línea que separa la locura de la dulzura es suave y delicada. Dulces fueron a veces las locuras de Yerma. Amargos como la demencia sus intentos de dulzura. Trató, sin éxito, de llamar la atención de Pietro. Pero siempre que lo intentó salió de ella sólo tristeza. Una soledad interminable abundaba en sus intentos. Era el eco esquizofrénico del “te olvido” y, sin embargo, “te recuerdo”...
Pietro fue alejándose poco a poco de la casa de Yerma, y no hubo poder humano que lo atrajera de nuevo a ella. A veces, ella fingía enfermedades, y conseguía retenerlo algunos minutos antes de que finalmente tomara sus cosas y se alejara cabizbajo a reunirse con los vagos del puente de la desolación a beber cerveza y hablar de temas importantes para los que Yerma había perdido toda inteligencia. Una noche, Yerma tomó un cuchillo e intentó apuñalarlo, “Miserable”, le dijo, y él la abofeteó. Luego ambos lloraron y se preguntaron lo que les había sucedido. Hablaron largo rato de lo que sentían y de repente, como en el principio del principio, dejaron de ser ellos mismos para convertirse en los otros, los que no eran ellos, los que se miraban desde lejos y apenas si entendían algo de sus sentimientos. Disertaron sobre el amor y la sociedad de castas, la política matrimonial y el deseo de tener un mundo democráticamente organizado, luego hablaron de literatura y de música, y pensaron que sería bueno retomar algún proyecto de los que habían abandonado para que la villa tuviera un festival de artistas y adquiriera importancia en ese ámbito, se regodearon recordando tiempos pasados, cuando miraban por arriba del hombro a los señores que iban de la mano y llevaban un carrito con un pequeño niño dentro de él, se burlaron de ellos y miraron, al mismo tiempo, el vientre de Yerma, que a punto estaba ya de florecer. Ella se sintió, de pronto, ridícula y absurda, y se abrazó a Pietro sollozando, y lloró amargamente porque nunca más volvería a ser la misma. Se preguntó en silencio si él también cambiaría cuando el niño naciera. Fabia le decía que sí, que Pietro se sentiría padre hasta que pudiera abrazar a su pequeño hijo y no antes, que tuviera paciencia o que si no podía contener su rabia, huyera antes de que algo peor le sucediera. Pero ella nunca hizo caso, deseaba ver cómo el niño que traía en su vientre transformaba el mundo en derredor para que ella se sintiera cada vez más cómoda dentro de él.
Yerma le preguntó a Pietro qué pensaba de ser padre, y éste guardó silencio unos momentos y luego respondió: “Nada”. De pronto, Yerma se sintió envuelta por una oscuridad infinita. El horror comenzó a eclipsar sus sentidos y trató de huir de aquella desesperante oscuridad que se reflejaba en los ojos de Pietro. Trató de ocultarse, pero ella siempre estaba ahí y su imagen se renovaba constantemente con cada silencio, con cada ausencia, con cada promesa incumplida y con los gritos silentes que Pietro profería rechazándola a cada instante. Yerma ardía a veces, y parecía consumirse en su propia desesperación, en una indignación que rayaba en un sentimiento de venganza irrefrenable: deseaba golpearlo, darle vuelta a sus carnes para ver si dentro hallaba siquiera una migaja de algo, quizás una sonrisa, un deseo, un suspiro, un grito, algún enojo o simplemente una negativa contundente, pero siempre, a cada paso, sólo existía la Nada.
Era como si Pietro durmiera con los ojos abiertos y sólo pudiera mirar aquello que transcurría en un sueño permanente e irreal. La miraba, enamorado hasta cierto punto, pero su amor nunca pudo trascender de aquel que le tuviera cuando se besaron por primera vez.
Yerma pasó de la desesperación a la más triste de las tristezas. Sabía que cada vez que le preguntara a Pietro lo que sentía o pensaba sólo obtendría por respuesta el silencio, una mirada que apenas si la miraba, y una palabra que siempre le decía: “Nada”. Entonces la casa comenzó a engullirla por completo. Primero se dedicó exclusivamente a las labores cotidianas, y las sentía como un alivio, y esperaba con ellas llamar un poco la atención de su marido. Tal vez si ponía un mueble ante la puerta, él se molestara, o quizás si rompía todos los trastos él le llamaría la atención. Gastó los ahorros para el parto y al final, se tumbó en la cama sin hacer absolutamente nada. La ropa comenzó a extenderse por el suelo como un pastizal, los trastos sucios eran una maldición que los azotaba ya con pestes inconcebibles, y en varias ocasiones Pietro se sintió obligado a levantar de la cama a Yerma para llevarla a otro sitio a pasar la noche. Como los cuartos de la casa de su madre eran infinitos, fueron cambiando de uno a otro cada vez que la desolación caía en ellos. Yerma pensaba que tal vez, en algún momento, los cuartos se terminarían y Pietro tendría que llevarla lejos de ahí. Incluso llegó a pensar que en algún momento a él se le ocurriría reclamar aquella desidia que de pronto había tomado como concubina a su mujer... Pero esto nunca sucedió.
“Huye”, le decía Fabia; huye, le decía el papel lanzado por la niña desde la torre poniente. Pero Yerma no podía huir de ahí sola, deseaba, con todo su corazón, huir con Pietro como en el principio, enamorados, uno dentro del otro... Y esto tampoco iba a suceder. ¿Qué hacer, se preguntaba, para llamar la atención de un durmiente? Gritó, comenzó a lanzar los trastos que quedaban sin romper y se abalanzó sobre Pietro enloquecida, lo golpeó, lo tiró en el suelo y comenzó a patearlo, pero nada de eso pudo despertarlo. Su único movimiento fue encogerse y luego, cuando la volvió a mirar, Yerma pudo ver en sus ojos que se alejaba de ahí para siempre, como si huyera de un enemigo que por muchos años había tratado de alejar de sí para evitarse la molestia de matarlo. Se levantó, tranquilo y silente, como siempre, y tomó su eterno lugar en la sala, donde la luz de la mañana y la del alba siempre le sentaban bien e iluminaban su larga cabellera ondulando como enramada de helechos o hierbas silvestres. La miró detenidamente, Yerma callaba, se encontraba echada sobre el suelo y sus cabellos eran una maraña que le cubría casi todo el cuerpo. Lloraba profusamente y lo miraba todavía con cierto celo, pero al mismo tiempo esperando que todo terminara con un beso. “Me gusta cuando callas, Yerma, porque entonces estás como ausente”, le dijo, y Yerma gimió en silencio, pues entendió que todo, desde el inicio, había estado perdido. La ausencia era inevitable, y se preguntó qué es lo que seguía haciendo ahí. Sin mirarlo, se levantó y entró a la habitación, tomó algunas ropas y salió de la casa. Pietro no intentó detenerla, aunque ella iba lenta para que así lo hiciera, cruzó el jardín, la terraza, las habitaciones principales de la casa de su suegra, abrió el pesado zaguán de hierro y se vio, de pronto, en medio de una noche de agosto fuera del castillo de Celsa. Atravesó la plaza de los desterrados y llegó, exhausta, a la casa de Fabia. Llovía, y entre las piernas de Yerma corría un río de sangre que luego dejó ver a una criatura diminuta.
Yerma se quedó unos meses con Fabia, luego ésta consiguió un permiso para construir una troje y puso ahí a Yerma y a su hijo. Pietro y Yerma nunca volvieron a saber nada uno del otro, a pesar de que siguieron viviendo en la villa y ésta era demasiado pequeña. En casa de Pietro, con su madre y la Bazán, todo lo sucedido fue colocado debajo de una pila de desperdicios, y luego, al paso del tiempo, la gente apenas recordó algo de todo eso. Ahí, en la villa, nada había pasado entre Yerma y Pietro. Yerma había llegado a vivir con Fabia, era una madre soltera como tantas, y vivió en la troje por muchos años, hasta que murió y sus nietos utilizaron la troje para jugar. Pietro anduvo habitando todas las habitaciones de la casa de su madre, siempre con una mujer distinta, y dejó su semilla en varios vientres, entre hermanas y vecinas, pero de los frutos sembrados nunca tuvo apenas una idea certera. El único recuerdo palpable que le quedaba de haber sido padre era una margarita disecada que Yerma le regaló el día que quedó embarazada. Todo lo demás, si acaso había sucedido, seguramente fue un sueño que no formaba parte de su sueño.

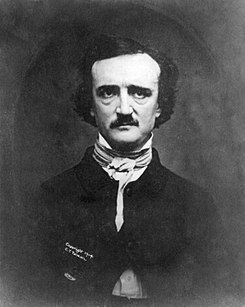




























![[cent_04.JPG]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi78QlPuWcthmpZR2tEYcxpV0D5PfCd3tGcnYhk9uGvAfnGVO8xKRaf_kQO-W7dRuq_DUg7DHsQcsoPHS1c6849_mjMWUB231VI0qHKlX_L4ef70E1CmheaUaDtozKIidXzkTf7FHEujYf-/s1600/cent_04.JPG)


![[DISEÑOSPORTADASTONYPOL.png]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKxqWXS0SYn02u6kt6XHZIpfYFarAtP9s9Ejfi86VdSzPVEueFXyMWFXZau8j84MH21rq_SoFPkwGLdYcEFP9cW3qNgi0mazhRjqKr6r-uJFBaz-8B-uFF4N_bqE8FkgacB-dMwut44Ao/s1600/DISE%C3%91OSPORTADASTONYPOL.png)




































































 J
J
























No hay comentarios:
Publicar un comentario