El Policía de las Ratas
para Robert Amutio
y Chris Andrews
Me llamo José, aunque la gente que me conoce me llama Pepe, y algunos, generalmente los que no me conocen bien o no tienen un trato familiar conmigo, me llaman Pepe el Tira. Pepe es un diminutivo cariñoso, afable, cordial, que no me disminuye ni me agiganta, un apelativo que denota, incluso, cierto respeto afectuoso, si se me permite la expresión, no un respeto distante. Luego viene el otro nombre, el alias, la cola o joroba que arrastro con buen ánimo, sin ofenderme, en cierta medida porque nunca o casi nunca lo utilizan en mi presencia. Pepe el Tira, que es como mezclar arbitrariamente el cariño y el miedo, el deseo y la ofensa en el mismo saco oscuro. ¿De dónde viene la palabra Tira? Viene de tirana, tirano, el que hace cualquier cosa sin tener que responder de sus actos ante nadie, el que goza, en una palabra, de impunidad. ¿Qué es un tira? Un tira es, para mi pueblo, un policía. Y a mí me llaman Pepe el Tira porque soy, precisamente, policía, un oficio como cualquier otro pero que pocos están dispuestos a ejercer. Si cuando entré en la policía hubiera sabido lo que hoy sé, yo tampoco estaría dispuesto a ejercerlo. ¿Qué fue lo que me impulsó a hacerme policía? Muchas veces, sobre todo últimamente, me lo he preguntado, y no hallo una respuesta convincente.
Probablemente fui un joven más estúpido que los demás. Tal vez un desengaño amoroso (pero no consigo recordar haber estado enamorado en aquel tiempo) o tal vez la fatalidad, el saberme distinto de los demás y por lo tanto buscar un oficio solitario, un oficio que me permitiera pasar muchas horas en la soledad más absoluta y que, al mismo tiempo, tuviera cierto sentido práctico y no constituyera una carga para mi pueblo.
Lo cierto es que se necesitaba un policía y yo me presenté y los jefes, tras mirarme, no tardaron ni medio minuto en darme el trabajo. Alguno de ellos, tal vez todos, aunque se cuidaban de andar comentándolo, sabían de antemano que yo era uno de los sobrinos de Josefina la Cantora. Mis hermanos y primos, el resto de los sobrinos, no sobresalían en nada y eran felices. Yo también, a mi manera, era feliz, pero en mí se notaba el parentesco de sangre con Josefina, no en balde llevo su nombre. Tal vez eso influyó en la decisión de los jefes de darme el trabajo. Tal vez no y yo fui el único que se presentó el primer día. Tal vez ellos esperaban que no se presentara nadie más y temieron que, si me daban largas, fuera a cambiar de parecer. La verdad es que no sé qué pensar. Lo único cierto es que me hice policía y a partir del primer día me dediqué a vagar por las alcantarillas, a veces por las principales, por aquellas donde corre el agua, otras veces por las secundarias, donde están los túneles que mi pueblo cava sin cesar, túneles que sirven para acceder a otras fuentes alimenticias o que sirven únicamente para escapar o para comunicar laberintos que, vistos superficialmente, carecen de sentido, pero que sin duda tienen un sentido, forman parte del entramado en el que mi pueblo se mueve y sobrevive.
A veces, en parte porque era mi trabajo y en parte porque me aburría, dejaba las alcantarillas principales y secundarias y me internaba en las alcantarillas muertas, una zona en la que sólo se movían nuestros exploradores o nuestros hombres de empresa, la mayor parte de las veces solos aunque en ocasiones lo hacían acompañados por sus familias, por sus obedientes retoños. Allí, por regla general, no había nada, sólo ruidos atemorizadores, pero a veces, mientras recorría con cautela esos sitios inhóspitos, solía encontrar el cadáver de un explorador o el cadáver de un empresario o los cadáveres de sus hijitos. Al principio, cuando aún no tenía experiencia, estos hallazgos me sobresaltaban, me alteraban hasta un punto en el que yo dejaba de parecerme a mí mismo. Lo que hacía entonces era recoger a la víctima, sacarla de los túneles muertos y llevarla hasta el puesto avanzado de la policía en donde nunca había nadie. Allí procedía a determinar por mis propios medios y tan buenamente como podía la causa de la muerte. Luego iba a buscar al forense y éste, si estaba de humor, se vestía o se cambiaba de ropa, cogía su maletín y me acompañaba hasta el puesto. Ya allí, lo dejaba solo con el cadáver o los cadáveres y volvía a salir. Por norma, después de encontrar un cadáver, los policías de mi pueblo no vuelven al lugar del crimen sino que procuran, vanamente, mezclarse con nuestros semejantes, participar en los trabajos, tomar parte en las conversaciones, pero yo era distinto, a mí no me disgustaba volver a inspeccionar el lugar del crimen, buscar detalles que me hubieran pasado desapercibidos, reproducir los pasos que seguían las pobres víctimas o husmear y profundizar, con mucho cuidado, eso sí, en la dirección de la que huían.
Al cabo de unas horas volvía al puesto avanzado y me encontraba, pegada en la pared, la nota del forense. Las causas del deceso: degollamiento, muerte por desangramiento, desgarros en las patas, cuellos rotos, mis congéneres nunca se entregaban sin luchar, sin debatirse hasta el último aliento. El asesino solía ser algún carnívoro perdido en las alcantarillas, una serpiente, a veces hasta un caimán ciego. Perseguirlos era inútil: probablemente iban a morir de inanición al cabo de poco tiempo.
Cuando me tomaba un descanso buscaba la compañía de otros policías. Conocí a uno, muy viejo y enflaquecido por la edad y por el trabajo, que a su vez había conocido a mi tía y que le gustaba hablar de ella. Nadie entendía a Josefina, decía, pero todos la querían o fingían quererla y ella era feliz así o fingía serlo. Esas palabras, como muchas otras que pronunciaba el viejo policía, me sonaban a chino. Nunca he entendido la música, un arte que nosotros no practicamos o que practicamos muy de vez en cuando. En realidad, no practicamos y por lo tanto no entendemos casi ningún arte. A veces surge una rata que pinta, pongamos por caso, o una rata que escribe poemas y le da por recitarlos. Por regla general no nos burlamos de ellos. Más bien al contrario, los compadecemos, pues sabemos que sus vidas están abocadas a la soledad. ¿Por qué a la soledad? Pues porque en nuestro pueblo el arte y la contemplación de la obra de arte es un ejercicio que no podemos practicar, por lo que las excepciones, los diferentes, escasean, y si, por ejemplo, surge un poeta o un vulgar declamador, lo más probable es que el próximo poeta o declamador no nazca hasta la generación siguiente, por lo que el poeta se ve privado acaso del único que podría apreciar su esfuerzo. Esto no quiere decir que nuestra gente no se detenga en su ajetreo cotidiano y lo escuche e incluso lo aplauda o eleve una moción para que al declamador se le permita vivir sin trabajar. Al contrario, hacemos todo lo que está en nuestras manos, que no es mucho, para procurarle al diferente un simulacro de comprensión y de afecto, pues sabemos que es, básicamente, un ser necesitado de afecto. Aunque a la larga, como un castillo de naipes, todos los simulacros se derrumban. Vivimos en colectividad y la colectividad sólo necesita el trabajo diario, la ocupación constante de cada uno de sus miembros en un fin que escapa a los afanes individuales y que, sin embargo, es lo único que garantiza nuestro existir en tanto que individuos. De todos los artistas que hemos tenido o al menos de aquellos que aún permanecen como esqueléticos signos de interrogación en nuestra memoria, la más grande, sin duda, fue mi tía Josefina. Grande en la medida en que lo que nos exigía era mucho, grande, inconmensurable en la medida en que la gente de mi pueblo accedió o fingió que accedía a sus caprichos.
El policía viejo gustaba hablar de ella, pero sus recuerdos, no tardé en darme cuenta, eran ligeros como papel de fumar. A veces decía que Josefina era gorda y tiránica, una persona cuyo trato requería extrema paciencia o extremo sentido del sacrificio, dos virtudes que confluyen en más de un punto y que no escasean entre nosotros. Otras veces, en cambio, decía que Josefina era una sombra a la que él, entonces un adolescente recién ingresado en la policía, sólo había visto fugazmente. Una sombra temblorosa, seguida de unos chillidos extraños que constituían, por aquella época, todo su repertorio y que conseguían poner no diré fuera de sí, pero sí en un grado de tristeza extrema a ciertos espectadores de primera fila, ratas y ratones de quienes ya no tenemos memoria y que fueron acaso los únicos que entrevieron algo en el arte musical de mi tía. ¿Qué? Probablemente ni ellos lo sabían. Algo, cualquier cosa, un lago de vacío. Algo que tal vez se parecía al deseo de comer o a la necesidad de follar o a las ganas de dormir que a veces nos acometen, pues quien no para de trabajar necesita dormir de vez en cuando, sobre todo en invierno, cuando las temperaturas caen como dicen que caen las hojas de los árboles en el mundo exterior y nuestros cuerpos ateridos nos piden un rincón tibio junto a nuestros congéneres, un agujero recalentado por nuestras pieles, unos movimientos familiares, los ruidos ni viles ni nobles de nuestra cotidianidad nocturna o de aquello que el sentido práctico nos lleva a denominar nocturno.
El sueño y el calor es uno de los principales inconvenientes de ser policía. Los policías solemos dormir solos, en agujeros improvisados, a veces en territorio no conocido. Por supuesto, cada vez que podemos procuramos saltarnos esta costumbre. A veces nos acurrucamos en nuestros propios agujeros, policías sobre policías, todos en silencio, todos con los ojos cerrados y con las orejas y las narices alerta. No suele ocurrir muy a menudo, pero a veces ocurre. En otras ocasiones nos metemos en los dormitorios de aquellos que por una causa o por otra viven en los bordes del perímetro. Ellos, como no podía ser de otra manera, nos aceptan con naturalidad. A veces decimos buenas noches, antes de caer agotados en el tibio sueño reparador. Otras veces sólo gruñimos nuestro nombre, pues la gente sabe quiénes somos y nada teme de nuestra parte. Nos reciben bien. No hacen aspavientos ni dan muestras de alegría, pero no nos echan de sus madrigueras. A veces alguien, con la voz aún congelada en el sueño, dice Pepe el Tira, y yo respondo sí, sí, buenas noches. Al cabo de pocas horas, sin embargo, cuando aún la gente duerme, me levanto y vuelvo a mi trabajo, pues las labores de un policía no terminan jamás y nuestros horarios de sueño se deben amoldar a nuestra actividad incesante. Recorrer las alcantarillas, por lo demás, es un trabajo que requiere el máximo de concentración. Generalmente no vemos a nadie, no nos cruzamos con nadie, podemos seguir las rutas principales y las rutas secundarias e internarnos por los túneles que nuestra propia gente ha construido y que ahora están abandonados y durante todo el trayecto no topamos con ningún ser vivo.
Sombras sí que percibimos, ruidos, objetos que caen al agua, chillidos lejanos. Al principio, cuando uno es joven, estos ruidos mantienen al policía en un sobresalto permanente. Con el paso del tiempo, sin embargo, uno se acostumbra a ellos y aunque procuramos mantenernos alerta, perdemos el miedo o lo incorporamos a la rutina de cada día, que viene a ser lo mismo que perderlo. Hay incluso policías que duermen en las alcantarillas muertas. Yo nunca he conocido a ninguno, pero los viejos suelen contar historias en la que un policía, un policía de otros tiempos, ciertamente, si tenía sueño, se echaba a dormir en una alcantarilla muerta. ¿Cuánto hay de verdad y cuánto de broma en estas historias? Lo ignoro. Hoy por hoy ningún policía se atreve a dormir allí. Las alcantarillas muertas son lugares que por una causa o por otra han sido olvidados. Los que cavan túneles, cuando dan con una alcantarilla muerta, ciegan el túnel. El agua residual, allí, diríase que fluye gota a gota, por lo que la podredumbre es casi insoportable. Se puede afirmar que nuestro pueblo sólo utiliza las alcantarillas muertas para huir de una zona a otra. La manera más rápida de acceder a ellas es nadando, pero nadar en las proximidades de un lugar así entraña más peligros de los que normalmente aceptamos.
Fue en una alcantarilla muerta donde dio comienzo mi investigación Un grupo de los nuestros, una avanzadilla que con el paso del tiempo había procreado y se había establecido un poco más allá del perímetro, fue en mi busca y me informó de que la hija de una de las ratas veteranas había desaparecido. Mientras la mitad del grupo trabajaba, la otra mitad se dedicaba a buscar a esta joven, que se llamaba Elisa y que, según sus familiares y amigos, era hermosísima y fuerte, además de poseer una inteligencia despierta Yo no sabía con exactitud en qué consistía una inteligencia despierta Vagamente la asociaba con la alegría, pero no con la curiosidad Aquel día estaba cansado y tras examinar la zona en compañía de uno de sus parientes, supuse que la pobre Elisa había sido victima de algún depredador que merodeaba en los alrededores de la nueva colonia. Busqué rastros del depredador. Lo único que encontré fueron viejas huellas que indicaban que por allí, antes de que llegara nuestra avanzadilla, habían pasado otros seres.
Finalmente descubrí un rastro de sangre fresca. Le dije al familiar de Elisa que volviera a la madriguera y a partir de entonces seguí solo. El rastro de sangre tenía una peculiaridad que lo hacía curioso: pese a terminar junto a uno de los canales reaparecía unos metros mas allá (en ocasiones muchos metros mas allá), pero no en el otro lado del canal, como hubiera sido lo natural, sino en el mismo lado por el que se había sumergido. ¿Si no pretendía cruzar el canal, por qué se sumergió tantas veces? El rastro, por otra parte, era mínimo, por lo que las medidas de protección del depredador, quienquiera que éste fuese, parecían en primera instancia exageradas. Al cabo de poco rato llegué a una alcantarilla muerta.
Me introduje en el agua y nadé hacia el dique que la basura y la corrupción había formado con el paso del tiempo. Cuando llegué subí por una playa de inmundicias. Más allá, por encima del nivel del agua, vi los grandes barrotes que coronaban la parte superior de la entrada a la alcantarilla. Por un instante temí encontrar al depredador agazapado en algún rincón, dándose un festín con el cuerpo de la desgraciada Elisa. Pero nada se oía y seguí avanzando.
Unos minutos más tarde, descubrí el cuerpo de la joven abandonado en uno de los pocos lugares relativamente secos de la alcantarilla, junto a cartones y latas de comida.
El cuello de Elisa estaba desgarrado. Por lo demás, no pude distinguir ninguna otra herida. En una de las latas descubrí los restos de una rata bebé. Lo examiné, debía de llevar muerto por lo menos un mes. Busqué en los alrededores y no encontré ni el más mínimo rastro del depredador. El esqueleto del bebé estaba completo. La única herida que exhibía la desafortunada Elisa era la que le habían propinado para matarla. Comencé a pensar que tal vez no hubiera sido un depredador. Luego cargué a la joven a mis espaldas y con la boca mantuve al bebé en alto, procurando que mis afilados dientes no dañaran su piel. Dejé atrás la alcantarilla muerta y volví a la madriguera de la avanzadilla. La madre de Elisa era grande y fuerte, uno de esos ejemplares de nuestro pueblo que pueden enfrentarse a un gato, y sin embargo al ver el cuerpo de su hija prorrumpió en largos sollozos que hicieron ruborizar al resto de sus compañeros. Mostré el cuerpo del bebé y les pregunté si sabían algo de él. Nadie sabía nada, ningún niño se había perdido. Dije que debía llevar ambos cuerpos a la comisaría. Pedí ayuda. La madre de Elisa cargó a su hija. Al bebé lo cargué yo. Al marcharnos la avanzadilla volvió al trabajo, hacer túneles, buscar comida.
Esta vez fui a buscar al forense y no lo dejé solo hasta que terminó de examinar los dos cadáveres. Junto a nosotros, dormida, la madre de Elisa se embarcaba de tanto en tanto en sueños que le arrancaban palabras incomprensibles e inconexas. Al cabo de tres horas el forense ya tenía decidido lo que iba a decirme, lo que yo temía sospechar. El bebé había muerto de hambre. Elisa había muerto por la herida en el cuello. Le pregunté si esa herida se la pudo haber causado una serpiente. No lo creo, dijo el forense, a menos que se trate de un ejemplar nuevo. Le pregunté si esa herida se la pudo causar un caimán ciego. Imposible, dijo el forense. Tal vez una comadreja, dijo. Últimamente en las alcantarillas se suelen encontrar comadrejas. Muertas de miedo, dije yo. Es verdad, dijo el forense. La mayoría mueren por inanición. Se pierden, se ahogan, se las comen los caimanes. Olvidémonos de las comadrejas, dijo el forense. Le pregunté entonces si Elisa había luchado contra su asesino. El forense se quedó largo rato mirando el cadáver de la joven. No, dijo. Es lo que yo pensaba, dije. Mientras hablábamos llegó otro policía. Su ronda, al contrario que la mía, había sido plácida. Despertamos a la madre de Elisa. El forense se despidió de nosotros. ¿Todo ha terminado?, dijo la madre. Todo ha terminado, dije yo. La madre nos dio las gracias y se fue. Yo le pedí a mi compañero que me ayudara a deshacerme del cadáver de Elisa.
Entre los dos lo llevamos a un canal donde la corriente era rápida y lo arrojamos allí. ¿Por qué no tiras el cuerpo del bebé?, dijo mi compañero. No lo sé, dije, quiero estudiarlo, tal vez algo se nos ha pasado por alto. Luego él volvió a su zona y yo volví a la mía. A cada rata que me cruzaba le hacía la misma pregunta: ¿Sabes si alguien perdió a su bebé? Las respuestas eran variadas, pero por regla general nuestro pueblo cuida de sus pequeños y lo que la gente decía, en el fondo, lo decía de oídas. Mi ronda me llevó otra vez al perímetro, todos estaban trabajando en un túnel, incluida la madre de Elisa, cuyo cuerpo grueso y seboso apenas cabía por la hendidura, pero cuyos dientes y garras eran, todavía, las mejores para excavar.
Decidí entonces regresar a la alcantarilla muerta y tratar de ver qué era lo que se me había pasado por alto. Busqué huellas y no encontré nada. Señales de violencia. Signos de vida. El bebé, resultaba evidente, no había llegado por sus propios pies a la alcantarilla. Busqué restos de comida, marcas de mierda seca, una madriguera, todo inútil.
De pronto escuché un débil chapaleo. Me escondí. Al cabo de poco vi aparecer en la superficie del agua una serpiente blanca. Era gorda y debía de medir un metro. La vi sumergirse un par de veces y reaparecer. Luego, con mucha prudencia, salió del agua y reptó por la orilla produciendo un siseo semejante al de una cañería de gas. Para nuestro pueblo, ella era gas. Se acercó a donde yo me ocultaba. Desde su posición era imposible un ataque directo, algo que en principio me favorecía, lo que me daba tiempo para escapar (pero una vez en el agua yo sería presa fácil) o para clavar mis dientes en su cuello. Sólo cuando la serpiente se alejó sin haber dado muestras de haberme visto, comprendí que era una serpiente ciega, una descendiente de aquellas serpientes que los seres humanos, cuando se cansan de ellas, arrojan en sus wateres. Por un instante la compadecí. En realidad lo que hacía era celebrar mi buena suerte de forma indirecta. Imaginé a sus padres o a sus tatarabuelos descendiendo por el infinito entramado de cañerías de desagüe, los imaginé atontados en la oscuridad de las alcantarillas, sin saber qué hacer, dispuestos a morir o a sufrir, y también imaginé a unos cuantos que sobrevivieron, los imaginé adaptándose a una dieta infernal, los imaginé ejerciendo su poder, los imaginé durmiendo y muriendo en los inacabables días de invierno.
El miedo, por lo visto, despierta la imaginación. Cuando la serpiente se marchó volví a recorrer de arriba abajo la alcantarilla muerta. No encontré nada que se saliera de lo normal.
Al día siguiente volví a hablar con el forense. Le pedí que le echara otra mirada al cadáver del bebé. Al principio me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿No te has deshecho de él?, me preguntó. No, dije, quiero que lo revises una vez más. Finalmente me prometió que lo haría, siempre y cuando aquel día no tuviera demasiado trabajo. Durante mi ronda, y a la espera del informe final del forense, me dediqué a buscar una familia que hubiera perdido a su bebé en el lapso de un mes. Lamentablemente las ocupaciones de nuestro pueblo, sobre todo de aquellos que viven en los límites del perímetro, los obligan a moverse constantemente, y se podía dar el caso de que la madre de aquel bebé muerto ahora estuviera afanada construyendo túneles o buscando comida a varios kilómetros de allí. Como era predecible, de mis pesquisas no pude extraer ninguna pista favorable.
Cuando volví a la comisaría encontré una nota del forense y una de mi inmediato superior. Este me preguntaba por qué no me había deshecho aún del cadáver del bebé. La del forense reafirmaba su primera conclusión: el cadáver no presentaba heridas, la muerte había sido debida al hambre y posiblemente también al frío. Los cachorros resisten mal ciertas inclemencias ambientales. Durante mucho rato estuve meditando. El bebé, como todos los bebés en una situación semejante, había chillado hasta desgañifarse. ¿Cómo fue posible que no atrajeran sus gritos a un depredador? El asesino lo había secuestrado y luego se había internado con él por pasillos poco frecuentados, hasta llegar a la alcantarilla muerta. Ya allí, había dejado al bebé tranquilo y había esperado que muriera, por llamarle de algún modo, de muerte natural. ¿Era factible que la misma persona que secuestró al bebé hubiera, posteriormente, asesinado a Elisa? Sí, era lo más factible.
Entonces se me ocurrió una pregunta que no le había hecho al forense, así que me levanté y fui a buscarlo. Por el camino me crucé con multitud de ratas confiadas, juguetonas, reconcentradas en sus propios problemas, que avanzaban rápidamente en una u otra dirección. Algunas me saludaron afablemente. Alguien dijo: Mira, ahí va Pepe el Tira. Yo sólo sentía el sudor que había comenzado a empaparme todo el pelaje, como si acabara de salir de las aguas estancadas de una alcantarilla muerta.
Encontré al forense durmiendo con cinco o seis ratas más, todos, a juzgar por su cansancio, médicos o estudiantes de medicina. Cuando conseguí despertarlo me miró como si no me reconociera. ¿Cuántos días tardó en morir?, le pregunté. ¿José?, dijo el forense. ¿Qué quieres? ¿Cuántos días tarda un bebé en morir de hambre? Salimos de la madriguera. En mala hora me hice patólogo, dijo el forense. Luego se puso a pensar. Depende de la constitución física del bebé. A veces con dos días es más que suficiente, pero un bebé grueso y bien alimentado puede pasarse cinco días o más. ¿Y sin beber?, dije. Un poco menos, dijo el forense. Y añadió: No sé adonde quieres llegar. ¿Murió de hambre o de sed?, dije yo. De hambre. ¿Estás seguro?, dije yo. Todo lo seguro que se puede estar en un caso como éste, dijo el forense.
Cuando volví a la comisaría me puse a pensar: el bebé había sido secuestrado hacía un mes y probablemente tardó tres o cuatro días en morir. Durante esos días debió de chillar sin parar. No obstante, ningún depredador se había sentido atraído por los ruidos. Regresé una vez más a la alcantarilla muerta. Esta vez sabía lo que estaba buscando y no tardé mucho en encontrarlo: una mordaza. Durante todo el tiempo que duró su agonía el bebé había estado amordazado. Pero en realidad no durante todo el tiempo. De vez en cuando el asesino le quitaba la mordaza y le daba agua o bien, sin quitarle la mordaza, untaba el trapo con agua. Cogí lo que quedaba de la mordaza y salí de la alcantarilla muerta.
En la comisaría me esperaba el forense. ¿Qué has encontrado ahora, Pepe?, dijo al verme. La mordaza, dije mientras le alcanzaba el trapo sucio. Durante unos segundos, sin tocarla, el forense la examinó. ¿El cadáver del bebé sigue aquí?, me preguntó. Asentí. Deshazte de él, dijo, la gente empieza a comentar tu conducta. ¿Comentar o cuestionar?, dije. Es lo mismo, dijo el forense antes de despedirse. Me descubrí sin ánimos de trabajar, pero me rehice y salí. La ronda, aparte de los accidentes usuales que suelen perseguir con fidelidad y saña cualquier movimiento de nuestro pueblo, no se distinguió de otras rondas marcadas por la rutina. Al volver a la comisaría, después de horas de trabajo extenuante, me deshice del cadáver del bebé. Durante días no sucedió nada relevante. Hubo víctimas de los depredadores, accidentes, viejos túneles que se derrumbaban, un veneno que mató a unos cuantos de los nuestros hasta que hallamos la manera de neutralizarlo. Nuestra historia es la multiplicidad de formas con que eludimos las trampas infinitas que se alzan a nuestro paso. Rutina y tesón. Recuperación de cadáveres y registro de incidentes. Días idénticos y tranquilos. Hasta que encontré el cuerpo de dos jóvenes ratas, una hembra y el otro macho.
La información la obtuve mientras recorría los túneles. Sus padres no estaban preocupados, probablemente, pensaban, habían decidido vivir juntos y cambiar de madriguera. Pero cuando ya me iba, sin darle demasiada importancia a la doble desaparición, un amigo de ambos me dijo que ni el joven Eustaquio ni la joven Marisa habían manifestado jamás una intención semejante. Eran amigos, simplemente, buenos amigos, sobre todo si se tenía en cuenta la peculiaridad de Eustaquio. Pregunté qué clase de peculiaridad era ésa. Componía y declamaba versos, dijo el amigo, lo que lo hacía manifiestamente inhábil para el trabajo. ¿Y Marisa qué?, dije. Ella no, dijo el amigo. No qué, dije yo. No tenía ninguna peculiaridad de ese tipo. A otro policía cualquiera esta información le habría parecido carente de interés. A mí me despertó el instinto. Pregunté si en los alrededores de la madriguera había una alcantarilla muerta. Me dijeron que la más próxima estaba a unos dos kilómetros de allí, en un nivel inferior. Encaminé mis pasos en esa dirección. En el trayecto me encontré a un viejo seguido de un grupo de cachorros. El viejo les hablaba sobre los peligros de las comadrejas. Nos saludamos. El viejo era un maestro y estaba de excursión. Los cachorros aún no eran aptos para el trabajo, pero pronto lo serían. Les pregunté si habían visto algo raro durante el paseo. Todo es raro, me gritó el viejo mientras nos alejábamos en distintas direcciones, lo raro es lo normal, la fiebre es la salud, el veneno es la comida. Luego se puso a reír afablemente y su risa me siguió incluso cuando me metí por otro conducto.
Al cabo de un rato llegué a la alcantarilla muerta. Todas las alcantarillas de aguas estancas se parecen, pero yo sé distinguir con poco margen de error si alguna vez he estado allí o si, por el contrario, es la primera vez que me introduzco en una de ellas. Aquélla no la conocía. Durante un rato la examiné, por si encontraba el modo de entrar sin necesidad de mojarme. Luego me eché al agua y me deslicé hacia la alcantarilla. Mientras nadaba creí ver unas ondas que surgían de una isla de desperdicios. Temí, como era lógico, la aparición de una serpiente, y me aproximé a toda velocidad a la isla. El suelo era blando y al caminar uno se enterraba en un limo blancuzco hasta las rodillas. El olor era el de todas las alcantarillas muertas: no a descomposición sino a la esencia, al núcleo de la descomposición. Poco a poco me fui desplazando de isla en isla. A veces tenía la impresión de que algo me jalaba los pies, pero sólo era basura. En la última isla descubrí los cadáveres. El joven Eustaquio exhibía una única herida que le había desgarrado el cuello. La joven Marisa, por el contrario, se notaba que había luchado. Su piel estaba llena de dentelladas. En los dientes y en las garras descubrí sangre, por lo que era fácilmente deducible que el asesino estaba herido. Como pude, saqué los cadáveres, primero uno y luego el otro, fuera de la alcantarilla muerta. Y así intenté llevarlos hasta el primer núcleo de población: primero cargaba a uno y lo dejaba cincuenta metros más allá y luego regresaba, cargaba al otro y lo depositaba junto al primero. En uno de esos relevos, cuando regresaba a buscar el cuerpo de la joven Marisa, vi a una serpiente blanca que había salido del canal y se aproximaba a ella. Me quedé quieto. La serpiente dio un par de vueltas alrededor del cadáver y luego lo trituró. Cuando procedió a engullirlo me di media vuelta y eché a correr hasta donde había dejado el cadáver de Eustaquio. De buena gana me hubiera puesto a gritar. Sin embargo ni un solo gemido salió de mi boca.
A partir de ese día mis rondas se hicieron exhaustivas. Ya no me conformaba con la rutina del policía que vigilaba el perímetro y resolvía asuntos que cualquiera, con un poco de sentido común, podía resolver. Cada día visitaba las madrigueras más alejadas. Hablaba con la gente de las cosas más intrascendentes. Conocí una colonia de ratas-topo que vivían entre nosotros ejerciendo los oficios más humildes. Conocí a un viejo ratón blanco, un ratón blanco que ya ni siquiera recordaba su edad y que en su juventud había sido inoculado con una enfermedad contagiosa, él y muchos como él, ratones blancos prisioneros, que luego fueron introducidos en el alcantarillado con la esperanza de matarnos a todos. Muchos murieron, decía el ratón blanco, que apenas podía moverse, pero las ratas negras y los ratones blancos nos cruzamos, follamos como locos (como sólo se folla cuando la muerte anda cerca) y finalmente no sólo se inmunizaron las ratas negras sino que surgió una nueva especie, las ratas marrones, resistentes a cualquier contagio, a cualquier virus extraño.
Me gustaba ese viejo ratón blanco que había nacido, según él, en un laboratorio de la superficie. Allí la luz es cegadora, decía, tanto que los moradores del exterior ni siquiera la aprecian. ¿Tú conoces las bocas de las alcantarillas, Pepe? Sí, alguna vez he estado allí, le respondía. ¿Has visto, entonces, el río al que dan todas las alcantarillas, has visto los juncos, la arena casi blanca? Sí, siempre de noche, le respondía. ¿Entonces has visto la luna rielando sobre el río? No me fijé mucho en la luna. ¿Qué fue lo que te llamó la atención, entonces, Pepe? Los ladridos de los perros. Las jaurías que viven en las orillas del río. Y también la luna, reconocí, aunque no pude disfrutar mucho de su visión. La luna es exquisita, decía el ratón blanco, si alguna vez alguien me preguntara dónde me gustaría vivir, contestaría sin dudar que en la luna.
Como un habitante de la luna yo recorría las alcantarillas y conductos subterráneos. Al cabo de un tiempo encontré a otra víctima. Como las anteriores, el asesino había depositado su cuerpo en una alcantarilla muerta. La cargué y me la llevé a la comisaría. Esa noche volví a hablar con el forense. Le hice notar que el desgarro en el cuello era similar al de las otras víctimas. Puede ser una casualidad, dijo. Tampoco se las come, dije. El forense examinó el cadáver. Examina la herida, dije, dime qué clase de dentadura produce ese desgarrón. Cualquiera, cualquiera, dijo el forense. No, cualquiera no, dije yo, examínala con cuidado. ¿Qué quieres que te diga?, me preguntó el forense. La verdad, dije yo. ¿Y cuál es, según tú, la verdad? Yo creo que estas heridas las produjo una rata, dije yo. Pero las ratas no matan a las ratas, dijo el forense mirando otra vez el cadáver. Esta sí, dije yo. Luego me fui a trabajar y cuando volví a la comisaría encontré al forense y al comisario jefe que me esperaban. El comisario no se anduvo por las ramas. Me preguntó de dónde había sacado la peregrina idea de que había sido una rata la autora de los crímenes. Quiso saber si había comentado mis sospechas con alguien más. Me advirtió que no lo hiciera. Deje de fantasear, Pepe, dijo, y dedíquese a cumplir con su trabajo. Ya bastante complicada es la vida real para encima añadir elementos irreales que sólo pueden terminar dislocándola. Yo estaba muerto de sueño y pregunté qué quería decir con la palabra dislocar. Quiero decir, dijo el comisario mirando al forense como si buscara su aprobación, y dándole a sus palabras una entonación profunda y dulce, que la vida, sobre todo si es breve, como desgraciadamente es nuestra vida, debe tender hacia el orden, no hacia el desorden, y menos aún hacia un desorden imaginario. El forense me miró con gravedad y asintió. Yo también asentí.
Pero seguí alerta. Durante unos días el asesino pareció esfumarse. Cada vez que me desplazaba al perímetro y encontraba colonias desconocidas solía preguntar por la primera víctima, el bebé que había muerto de hambre. Finalmente una vieja rata exploradora me habló de una madre que había perdido a su bebé. Pensaron que había caído al canal o que se lo había llevado un depredador, dijo. Por lo demás, se trataba de un grupo en el que los adultos eran pocos y las crías numerosas y no buscaron mucho al bebé. Poco después se fueron a la parte norte de las alcantarillas, cerca de un gran pozo, y la rata exploradora los perdió de vista. Me dediqué, en los ratos libres, a buscar a este grupo. Por supuesto, ahora las crías estarían crecidas y la colonia sería más grande y puede que la desaparición del bebé hubiera caído en el olvido. Pero si tenía suerte y hallaba a la madre del bebé, ésta aún podría explicarme algunas cosas. El asesino, mientras tanto, se movía. Una noche encontré en la morgue un cadáver cuyas heridas, el desgarrón casi limpio en la garganta, eran idénticas a las que solía infligir el asesino. Hablé con el policía que había hallado el cadáver. Le pregunté si creía que había sido un depredador. ¿Quién más podría ser?, me respondió. ¿O acaso tú crees, Pepe, que ha sido un accidente? Un accidente, pensé. Un accidente permanente. Le pregunté dónde encontró el cadáver. En una alcantarilla muerta de la parte sur, respondió. Le recomendé que vigilara bien las alcantarillas muertas de esa zona. ¿Por qué?, quiso saber. Porque uno nunca sabe lo que puede encontrar en ellas. Me miró como si estuviera loco. Estás cansado, me dijo, vámonos a dormir. Nos metimos juntos en la habitación de la comisaría. El aire era tibio. Junto a nosotros roncaba otra rata policía. Buenas noches, me dijo mi compañero. Buenas noches, dije yo, pero no pude dormir. Me puse a pensar en la movilidad del asesino, que unas veces actuaba en la parte norte y otras en la parte sur. Tras dar varias vueltas me levanté.
Con pasos vacilantes me dirigí hacia el norte. En mi camino me crucé con algunas ratas que se desplazaban a trabajar en la penumbra de los túneles, confiadas y decididas. Oí que unos jovenzuelos decían Pepe el Tira, Pepe el Tira y luego se reían, como si mi apodo fuera lo más divertido del mundo. O tal vez sus risas obedecían a otra causa. En cualquier caso yo ni siquiera me detuve.
Los túneles, poco a poco, se fueron quedando vacíos. Ya sólo de vez en cuando me cruzaba con un par de ratas o las oía a lo lejos, afanadas en otros túneles, o vislumbraba sus sombras dando vueltas alrededor de algo que podía ser comida o podía ser veneno. Al cabo de un rato los ruidos cesaron y sólo podía oír el sonido de mi corazón y el interminable goteo que nunca cesa en nuestro mundo. Cuando encontré el gran pozo una vaharada de muerte me hizo extremar aún más mis precauciones. Yacía allí lo que quedaba de dos perros de regular tamaño, tiesos, con las patas levantadas, semicomidos por los gusanos.
Más allá, beneficiarios también de los restos perrunos, encontré a la colonia de ratas que andaba buscando. Vivían en los límites de la alcantarilla, con todos los peligros que esto conlleva, pero también con el beneficio de la comida, la cual nunca escaseaba en los lindes. Los encontré reunidos en una pequeña plaza. Eran grandes y gordos y sus pieles eran lustrosas. Tenían la expresión grave de aquellos que viven en el peligro constante. Cuando les dije que era policía sus miradas se hicieron desconfiadas. Cuando les dije que estaba buscando a una rata que había perdido a su bebé, nadie respondió pero por sus gestos me di cuenta de inmediato de que la búsqueda, al menos en este aspecto, había terminado. Describí entonces al bebé, su edad, la alcantarilla muerta donde lo había encontrado, la forma en que había muerto. Una de las ratas dijo que era su hijo. ¿Qué buscas?, dijeron las otras.
Justicia, dije. Busco al asesino.
La más vieja, con la piel llena de costurones y respirando como un fuelle, me preguntó si creía que el asesino era uno de ellos. Puede serlo, dije. ¿Una rata?, dijo la rata vieja. Puede serlo, dije. La madre dijo que su bebé solía salir solo. Pero no pudo llegar solo a la alcantarilla muerta, le respondí. Tal vez se lo llevó un depredador, dijo una rata joven. Si se lo hubiera llevado un depredador se lo habría comido. Al bebé lo mataron por placer, no por hambre.
Todas las ratas, tal como esperaba, negaron con la cabeza. Eso es impensable, dijeron. No existe nadie en nuestro pueblo que esté tan loco como para hacer eso. Escarmentado aún por las palabras del comisario de la policía, preferí no llevarles la contraria. Empujé a la madre a un sitio apartado y procuré consolarla, aunque la verdad es que el dolor de la pérdida, después de tres meses, que era el tiempo que había pasado, se había atenuado considerablemente. La misma rata me contó que tenía otros hijos, algunos mayores, a quienes le costaba reconocer como tales cuando los veía, y otros menores que aquel que había muerto, los cuales ya trabajaban y se buscaban, no sin éxito, la comida ellos solos. Intenté, sin embargo, que recordara el día que había desaparecido el bebé. Al principio la rata se hizo un lío. Confundía fechas e incluso confundía bebés. Alarmado, le pregunté si había perdido a más de uno y me tranquilizó diciendo que no, que los bebés, normalmente, se pierden, pero sólo por unas horas, y que, luego, o bien regresan solos a la madriguera o bien una rata del mismo grupo los suele encontrar, atraída por sus berridos. Tu hijo también lloró, le dije un poco molesto por su jeta autosatisfecha, pero el asesino lo mantuvo amordazado casi todo el tiempo.
No pareció conmoverse, así que volví al día de su desaparición. No vivíamos aquí, dijo, sino en un conducto del interior. Cerca de nosotros vivía un grupo de exploradores que fueron los primeros en instalarse en la zona y luego llegó otro grupo, más numeroso, y entonces decidimos marcharnos porque aparte de dar vueltas por los túneles poco más es lo que se podía hacer. Los niños, no obstante, estaban bien alimentados, le hice notar. Comida no faltaba, dijo la rata, pero la teníamos que ir a buscar en el exterior. Los exploradores habían abierto túneles que llevaban directamente hacia las zonas superiores, y no había entonces veneno ni trampa que pudiera detenernos. Todos los grupos subíamos al menos dos veces al día a la superficie y había ratas que se pasaban días enteros allí, vagando entre los viejos edificios semirruinosos, desplazándose por el interior hueco de las paredes, y hubo algunas que nunca más volvieron.
Le pregunté si estaban en el exterior el día que desapareció su bebé. Trabajábamos en los túneles, algunos dormían y otros, probablemente, estaban en el exterior, respondió. Le pregunté si no había notado nada raro en alguno de su grupo. ¿Raro? Una forma de comportarse, actitudes que se salen de lo corriente, ausencias prolongadas y sin justificación. Dijo que no, que, como bien yo debía saber, en nuestro pueblo las ratas se comportan de una manera y otras veces de otra, dependiendo de la situación, a la que procuramos adaptarnos con celeridad y a la mayor perfección posible. Poco después de la desaparición del bebé, por otra parte, el grupo se puso en marcha buscando una zona menos peligrosa. Nada más iba a sacarle a aquella rata trabajadora y simple. Me despedí del grupo y abandoné el conducto donde estaba su madriguera.
Pero aquel día no volví a la comisaría. A medio camino, cuando estuve seguro de no ser seguido por nadie, retorné a los alrededores de la madriguera y busqué una alcantarilla muerta. Al cabo de un tiempo la encontré. Era pequeña y la pestilencia aún no sobrepasaba ciertos límites. La examiné de arriba abajo. La persona que yo buscaba no parecía haber actuado allí. Tampoco encontré indicios de depredadores. Pese a que no había ni un solo lugar seco, decidí quedarme. Como pude, con tal de pasar un rato mínimamente cómodo, junté los cartones mojados y los trozos de plástico que pude hallar y me acomodé sobre ellos. Imaginé que el calor de mi pelaje en contacto con la humedad producía pequeñas nubes de vapor. Por momentos el vapor conseguía adormecerme y por momentos se convertía en el domo en el interior del cual yo era invulnerable. Estaba a punto de quedarme dormido cuando oí voces.
Al cabo de un rato los vi aparecer. Eran dos ratas, machos jóvenes, que hablaban animadamente. A uno de ellos lo reconocí de inmediato: ya lo había visto entre el grupo que acababa de visitar. La otra rata me era completamente desconocida, tal vez cuando llegué estaba trabajando, tal vez pertenecía a otro grupo. La discusión que sostenían era acalorada pero sin salirse de los cauces de la cortesía entre iguales. Los argumentos que ambas esgrimían me resultaron incomprensibles, en primer lugar porque aún estaban demasiado lejos de mí (aunque se encaminaban, sus patitas chapoteando en el agua baja, hacia mi refugio) y en segundo lugar porque las palabras que empleaban pertenecían a otra lengua, una lengua impostada y ajena a mí que odié de inmediato, palabras que eran ideas o pictogramas, palabras que reptaban por el envés de la palabra libertad como el fuego repta, o eso dicen, por el otro lado de los túneles, convirtiendo éstos en hornos.
De buena gana me hubiera escabullido en silencio. Mi instinto de policía, sin embargo, me hizo comprender que, si no intervenía, pronto iba a haber otro asesinato. De un salto abandoné los cartones.
Las dos ratas se quedaron paralizadas. Buenas noches, dije. Les pregunté si pertenecían al mismo grupo. Negaron con la cabeza.
Tú, señalé con mi garra a la rata que no conocía, fuera de aquí. La joven rata al parecer era orgullosa y dudó. Fuera de aquí, soy policía, dije, soy Pepe el Tira, grité. Entonces miró a su amigo, dio media vuelta y se alejó. Cuidado con los depredadores, le dije antes de que desapareciera tras un dique de basura, en las alcantarillas muertas nadie ayuda si te ataca un depredador.
La otra rata no se molestó ni siquiera en despedirse de su amigo. Permaneció junto a mí, quieta, aguardando el momento en que nos íbamos a quedar solos, sus ojillos pensativos fijos en mí de la misma manera, supongo, que mis ojillos pensativos la estudiaban a ella. Por fin te he atrapado, le dije cuando estuvimos solos. No me contestó. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Héctor, dijo. Su voz, ahora que me hablaba a mí, no era diferente de miles de voces que yo había oído antes. ¿Por qué mataste al bebé?, murmuré. No contestó. Durante un instante tuve miedo. Héctor era fuerte, probablemente más voluminoso que yo, además de más joven, pero yo era policía, pensé.
Ahora te voy a atar las patas y el hocico y te llevaré a la comisaría, dije. Creo que sonrió, pero no podría asegurarlo. Tienes más miedo que yo, dijo, y mira que yo tengo mucho miedo. No lo creo, dije, tú no tienes miedo, tú estás enfermo, tú eres un bastardo de depredador y escarabajo. Héctor se rió. Claro que tienes miedo, dijo. Mucho más miedo del que tenía tu tía Josefina. ¿Has oído hablar de Josefina?, dije. He oído hablar, dijo. ¿Quién no ha oído hablar de ella? Mi tía no tenía miedo, dije, era una pobre loca, una pobre soñadora, pero no tenía miedo.
Te equivocas: se moría de miedo, dijo mirando distraídamente hacia los lados, como si estuviéramos rodeados de presencias fantasmales y requiriera sin énfasis su aquiescencia. Quienes la escuchaban estaban muertos de miedo, aunque no lo sabían. Pero Josefina estaba más que muerta: cada día moría en el centro del miedo y resucitaba en el miedo. Palabras, dije como si escupiera. Ahora ponte boca abajo y déjame que primero te ate el hocico, dije sacando un cordel que había traído para tal fin. Héctor resopló.
No entiendes nada, dijo. ¿Crees que deteniéndome a mí se acabarán los crímenes? ¿Crees que tus jefes harán justicia conmigo? Probablemente me despedazarán en secreto y arrojarán mis restos allí donde pasen los depredadores. Tú eres un maldito depredador, dije. Yo soy una rata libre, me contestó con insolencia. Puedo habitar el miedo y sé perfectamente hacia dónde se encamina nuestro pueblo. Tanta presunción había en sus palabras que preferí no contestarle. Eres joven, le dije. Tal vez haya una forma de curarte. Nosotros no matamos a nuestros congéneres. ¿Y quién te curará a ti, Pepe?, me preguntó. ¿Qué médicos curarán a tus jefes? Ponte boca abajo, dije. Héctor me miró y yo solté el cordel. Nos trenzamos en una lucha a muerte.
Al cabo de diez minutos que me parecieron eternos su cuerpo yacía a un lado del mío con el cuello destrozado por una mordida. Por mi parte, tenía el lomo lleno de heridas y el hocico desgarrado y no veía nada con el ojo izquierdo. Volví con el cadáver a la comisaría. Las pocas ratas con las que me crucé creyeron, seguramente, que Héctor había sido víctima de un depredador. Deposité su cuerpo en la morgue y fui a buscar al forense. Está todo solucionado, fue lo primero que pude articular. Luego me dejé caer y esperé. El forense examinó mis heridas y cosió mi hocico y mi párpado. Mientras lo hacía quiso saber cómo me lo había hecho. Encontré al asesino, dije. Lo detuve, luchamos. El forense dijo que había que llamar al comisario. Chasqueó la lengua y de la oscuridad surgió un adolescente flaco y adormilado. Supuse que era un estudiante de medicina. El forense le encargó que fuera a casa del comisario y le dijera que lo esperaban, él y Pepe el Tira, en la comisaría. El adolescente asintió y desapareció. Luego el forense y yo nos dirigimos a la morgue.
El cadáver de Héctor seguía allí y el brillo de su pelaje empezaba a atenuarse. Ahora sólo era un cadáver más, entre muchos otros cadáveres. Mientras el forense lo examinaba me puse a dormir en un rincón. Me despertó la voz del comisario y unos sacudones. Levántate, Pepe, dijo el forense. Los seguí. El comisario y el forense caminaban aprisa entre unos túneles que yo no conocía. Detrás de ellos, contemplando sus colas iba yo, medio dormido y sintiendo un gran escozor en el lomo. No tardamos en llegar a una madriguera vacía. En una especie de trono (o tal vez fuera una cuna) hervía una sombra. El comisario y el forense me indicaron que me adelantara.
Cuéntame la historia, dijo una voz que era muchas voces y que provenía de la oscuridad. Al principio sentí pavor y retrocedí, pero no tardé en comprender que se trataba de una rata reina muy vieja, es decir de varias ratas cuyas colas se anudaron en la primera infancia, imposibilitándolas para el trabajo, pero concediéndoles, en cambio, la sabiduría necesaria para aconsejar en situaciones extraordinarias a nuestro pueblo. Así que relaté la historia de principio a fin, y procuré que mis palabras fueran desapasionadas y objetivas, como si estuviera redactando un informe. Cuando terminé la voz que era muchas voces y que salía de la oscuridad me preguntó si yo era el sobrino de Josefina la Cantora. Así es, dije. Nosotras nacimos cuando Josefina aún estaba viva, dijo la rata reina, y se movió con gran esfuerzo. Distinguí una enorme bola oscura llena de ojillos velados por los años. Supuse que la rata reina era gorda y que la suciedad había terminado por solidificar sus patas traseras. Una anomalía, dijo. Tardé en comprender que se refería a Héctor. Un veneno que no nos impedirá seguir estando vivos, dijo. En cierta manera, un loco y un individualista, dijo. Hay algo que no entiendo, dije. El comisario me tocó con su garra el hombro, como para impedirme hablar, pero la rata reina me pidió que le explicara qué era lo que no entendía. ¿Por qué mató al bebé de hambre, por qué no le destrozó la garganta como a las otras víctimas? Durante unos segundos sólo oí suspirar a la sombra que hervía.
Tal vez, dijo al cabo de un rato, quería presenciar el proceso de la muerte desde el principio hasta el final, sin intervenir o interviniendo lo menos posible. Y, al cabo de otro silencio interminable, añadió: Recordemos que estaba loco, que se trataba de una teratología. Las ratas no matan ratas.
Bajé la cabeza y no sé cuánto rato estuve así. Es posible incluso que me durmiera. De pronto sentí otra vez la garra del comisario en mi hombro y su voz que me conminaba a seguirlo. Rehicimos el camino de vuelta en silencio. En la morgue el cadáver de Héctor, tal como temía, había desaparecido. Pregunté dónde estaba. Espero que en la panza de algún depredador, dijo el comisario. Luego tuve que oír lo que ya sabía. Terminantemente prohibido hablar del caso de Héctor con nadie. El caso estaba cerrado y lo mejor que yo podía hacer era olvidarme de él y seguir viviendo y trabajando.
Esa noche no quise dormir en la comisaría y me hice un hueco en una madriguera llena de ratas tenaces y sucias y cuando desperté estaba solo. Aquella noche soñé que un virus desconocido había infectado a nuestro pueblo. Las ratas somos capaces de matar a las ratas. Esa frase resonó en mi bóveda craneal hasta que desperté. Sabía que nada volvería a ser como antes. Sabía que sólo era cuestión de tiempo. Nuestra capacidad de adaptación al medio, nuestra naturaleza laboriosa, nuestra larga marcha colectiva en pos de una felicidad que en el fondo sabíamos inexistente, pero que nos servía de pretexto, de escenografía y telón para nuestras heroicidades cotidianas, estaban condenadas a desaparecer, lo que equivalía a que nosotros, como pueblo, también estábamos condenados a desaparecer.
Volví, porque no podía hacer otra cosa, a las rondas rutinarias: un policía murió despedazado por un depredador, tuvimos, una vez más, un ataque con veneno procedente del exterior que diezmó a unos cuantos, algunos túneles se inundaron. Una noche, sin embargo, cedí a la fiebre que devoraba mi cuerpo y me encaminé a una alcantarilla muerta.
No puedo precisar si era la misma alcantarilla donde había encontrado a alguna de las víctimas o si por el contrario se trataba de una alcantarilla que desconocía. En el fondo, todas las alcantarillas muertas son iguales. Durante mucho rato permanecí allí, agazapado, esperando. No ocurrió nada. Sólo ruidos lejanos, chapoteos cuyo origen fui incapaz de precisar. Al volver a la comisaría, con los ojos enrojecidos por la prolongada vigilia, encontré a unas ratas que juraban haber visto en los túneles vecinos a una pareja de comadrejas. Un policía nuevo estaba junto a ellas. Me miró, esperando alguna señal de mi parte. Las comadrejas habían acorralado a tres ratas y a varios cachorros, atrapados en el fondo del túnel. Si esperamos refuerzos será demasiado tarde, dijo el policía nuevo.
¿Demasiado tarde para qué?, le pregunté con un bostezo. Para los cachorros y para las cuidadoras, respondió. Ya es demasiado tarde para todo, pensé. Y también pensé: ¿En qué momento se hizo demasiado tarde? ¿En la época de mi tía Josefina? ¿Cien años antes? ¿Mil años antes? ¿Tres mil años antes? ¿No estábamos, acaso, condenados desde el principio de nuestra especie? El policía me miró esperando un gesto de mi parte. Era joven y seguramente no llevaba más de una semana en el oficio. A nuestro alrededor algunas ratas cuchicheaban, otras pegaban sus orejas a las paredes del túnel, la mayoría tenía que hacer un gran esfuerzo para no temblar y después huir. ¿Tú qué propones?, pregunté. Lo reglamentario, contestó el policía, internarnos en el túnel y rescatar a las crías.
¿Te has enfrentado alguna vez a una comadreja? ¿Estás dispuesto a ser despedazado por una comadreja?, dije. Sé luchar, Pepe, contestó. Llegado a este punto poco era lo que podía decir, así que me levanté y le ordené que se mantuviera detrás de mí. El túnel era negro y olía a comadreja, pero yo sé moverme por la oscuridad. Dos ratas se ofrecieron como voluntarias y nos siguieron.

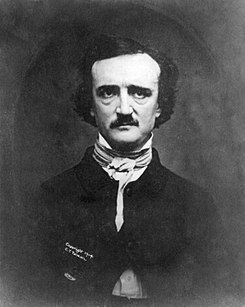




























![[cent_04.JPG]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi78QlPuWcthmpZR2tEYcxpV0D5PfCd3tGcnYhk9uGvAfnGVO8xKRaf_kQO-W7dRuq_DUg7DHsQcsoPHS1c6849_mjMWUB231VI0qHKlX_L4ef70E1CmheaUaDtozKIidXzkTf7FHEujYf-/s1600/cent_04.JPG)


![[DISEÑOSPORTADASTONYPOL.png]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXKxqWXS0SYn02u6kt6XHZIpfYFarAtP9s9Ejfi86VdSzPVEueFXyMWFXZau8j84MH21rq_SoFPkwGLdYcEFP9cW3qNgi0mazhRjqKr6r-uJFBaz-8B-uFF4N_bqE8FkgacB-dMwut44Ao/s1600/DISE%C3%91OSPORTADASTONYPOL.png)




































































 J
J
























No hay comentarios:
Publicar un comentario